Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6925-II-2, martes 25 de noviembre de 2025
- Que reforma el artículo 77 Bis y adiciona un artículo 77 Bis 7 a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma el artículo 31 y adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de crianza positiva, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de especies sombrilla, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de robo y suplantación de identidad digital, violencia digital extorsiva y cobranza digital abusiva, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista", suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma el artículo 77 Bis y adiciona un artículo 77 Bis 7 a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La salud es un derecho humano fundamental y un componente esencial para el desarrollo integral de las personas y el bienestar de las familias mexicanas. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud ”, lo que implica que el Estado mexicano debe garantizar un sistema de salud accesible, eficiente y de calidad para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el sistema de salud pública en México ha enfrentado serias deficiencias estructurales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.
La falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas ha generado un problema de salud pública que impacta de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, obligándolas a asumir costos adicionales para poder acceder a tratamientos básicos y especializados. Esta situación afecta el bienestar físico de los pacientes, y profundiza las desigualdades sociales y económicas en el país.
La crisis de desabasto de medicamentos en México es una problemática que se ha agravado en los últimos años. La eliminación del Seguro Popular en 2019 y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que posteriormente desapareció, generaron un vacío institucional que afectó directamente la distribución y el suministro de medicamentos en el sistema público de salud. Según datos del colectivo Cero Desabasto , entre enero de 2019 y diciembre de 2023, se reportaron más de 24 millones de recetas no surtidas en hospitales públicos, lo que representa un incremento del 40 por ciento en comparación con el periodo previo a la desaparición del Seguro Popular. Esta falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales ha afectado gravemente a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades autoinmunes, generando interrupciones en los tratamientos y un deterioro progresivo en la salud de los pacientes.
El impacto del desabasto de medicamentos en la mortalidad de los mexicanos es alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que alrededor del 30 por ciento de las muertes por enfermedades no transmisibles en países de ingresos medios y bajos están directamente relacionadas con la falta de acceso a medicamentos y tratamientos oportunos.
En México, esta situación se ha traducido en un aumento significativo de las tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles y tratables. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, las muertes por diabetes aumentaron en un 15 por ciento , mientras que las muertes por cáncer se incrementaron en un 12 por ciento , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La falta de insulina, medicamentos para el control de la presión arterial y tratamientos oncológicos ha sido identificada como una de las principales causas de este incremento en la mortalidad. El acceso tardío o la interrupción de estos tratamientos condena a los pacientes a un deterioro progresivo de su salud, reduciendo su esperanza y calidad de vida.
El impacto económico de esta crisis sanitaria sobre las familias mexicanas es igualmente preocupante. El gasto de bolsillo en salud —es decir, el gasto directo que hacen las familias para cubrir necesidades médicas y farmacéuticas— ha aumentado de manera constante en los últimos años debido a la incapacidad del sistema público para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023, el gasto en salud representó el 41.5 por ciento del gasto total en salud en México, muy por encima del promedio de la OCDE, que es del 20 por ciento . Esta cifra refleja que las familias mexicanas están asumiendo una carga financiera desproporcionada para cubrir medicamentos y tratamientos que deberían ser proporcionados por el sistema público de salud.
Para una familia mexicana promedio, este gasto en salud tiene consecuencias devastadoras en sus finanzas. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, el ingreso trimestral promedio de una familia mexicana fue de aproximadamente 53,000 pesos (17,666 pesos mensuales). Sin embargo, el gasto en salud ha aumentado de manera desproporcionada en relación con el crecimiento de los ingresos. En promedio, las familias mexicanas destinan alrededor de 22,618 pesos anuales a la compra de medicamentos y tratamientos médicos, lo que equivale al 42.6 por ciento del gasto en salud de los hogares. Para los hogares en el decil de ingreso más bajo, este porcentaje se eleva a más del 50 por ciento de sus ingresos disponibles, lo que implica que las familias de menores recursos están destinando más de la mitad de sus ingresos a la compra de medicamentos que deberían estar disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud.
Este impacto económico limita la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, y genera un efecto negativo en la economía familiar y nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que el aumento en el gasto de bolsillo en salud en países de ingresos medios, como México, contribuye a la pobreza multidimensional, ya que las familias enfrentan un deterioro en su calidad de vida al destinar una parte significativa de sus ingresos a gastos médicos no previstos.
Esta dinámica también perpetúa las desigualdades sociales y económicas, ya que las familias de bajos ingresos enfrentan mayores obstáculos para acceder a tratamientos médicos adecuados, lo que a su vez afecta su capacidad para integrarse plenamente en la vida económica y social del país.
Además, la falta de acceso a medicamentos genera un impacto negativo en la productividad y el desarrollo económico del país. Las enfermedades crónicas no controladas, derivadas de la falta de tratamiento oportuno, son una de las principales causas de ausentismo laboral y reducción de la productividad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las enfermedades crónicas y las complicaciones médicas relacionadas con la falta de acceso a tratamientos adecuados generan una pérdida de productividad equivalente a aproximadamente 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esta cifra incluye tanto los costos asociados al ausentismo laboral como los costos indirectos derivados de la atención médica de emergencia y las complicaciones médicas prevenibles.
La falta de un sistema de reembolso agrava esta situación, ya que obliga a las familias a buscar soluciones en el mercado privado, donde los costos de los medicamentos y tratamientos son considerablemente más altos que en el sector público. Un tratamiento mensual de insulina para un paciente con diabetes tipo 1 puede costar entre 2,000 y 3,500 pesos , mientras que un ciclo completo de quimioterapia para un paciente con cáncer puede superar los 50,000 pesos mensuales. Estas cifras están muy por encima de la capacidad de pago de una familia promedio, especialmente en un contexto de inflación y estancamiento económico. La falta de acceso a tratamientos médicos esenciales deteriora la salud física y mental de los pacientes, y agrava las condiciones de pobreza y exclusión social en el país.
Frente a esta crisis, es evidente que el Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso efectivo a la salud y de corregir las deficiencias estructurales que impiden el ejercicio de este derecho. La implementación de un mecanismo de reembolso por la compra de medicamentos ante situaciones de desabasto representa una solución viable y necesaria para garantizar que las familias mexicanas puedan acceder a los tratamientos médicos que necesitan sin poner en riesgo su estabilidad económica.
Este mecanismo permitiría que los pacientes que no reciban los medicamentos prescritos en el sistema público de salud puedan adquirirlos en el mercado privado y solicitar el reembolso de estos gastos, siempre y cuando los medicamentos estén incluidos en el cuadro básico de medicamentos del sector público. De esta manera, se garantizaría la continuidad en los tratamientos médicos y se aliviaría la carga financiera que actualmente enfrentan las familias mexicanas.
La falta de acceso a medicamentos y tratamientos médicos es una violación directa al derecho a la salud, consagrado en la Constitución. El desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud refleja una deficiencia en la gestión y distribución de insumos médicos, y constituye una falla estructural en el sistema de salud pública que requiere una solución urgente.
La propuesta de establecer un mecanismo de reembolso para los pacientes que enfrenten esta situación representa una medida justa y necesaria para corregir esta deficiencia, proteger el derecho a la salud y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico debido a problemas administrativos o presupuestales en el sistema de salud pública.
El establecimiento de un mecanismo de reembolso para los medicamentos adquiridos ante situaciones de desabasto en las instituciones públicas de salud es una medida que responde a una necesidad urgente de justicia social y acceso equitativo a los servicios de salud. Actualmente, la falta de disponibilidad de medicamentos en los hospitales y clínicas públicas obliga a los pacientes a buscar alternativas en el sector privado, lo que genera una carga económica adicional para las familias. Este problema afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes no solo enfrentan limitaciones económicas para costear medicamentos, sino que además sufren las consecuencias de una salud deteriorada por la falta de acceso a tratamientos oportunos. Al implementar un mecanismo de reembolso, el Estado estaría reconociendo su responsabilidad en garantizar el acceso efectivo a la salud y corrigiendo una deficiencia estructural que ha persistido durante años en el sistema de salud pública.
En términos fiscales, el mecanismo de reembolso propuesto tendría un impacto presupuestario moderado pero sostenible. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el gasto en adquisición de medicamentos en el sector público fue de aproximadamente 90,000 millones de pesos en 2023. Si se destinara un 5 por ciento de este presupuesto (alrededor de 4,500 millones de pesos ) a la implementación de un programa de reembolso, se podría cubrir una parte significativa de las necesidades de los pacientes afectados por el desabasto. Este costo es marginal en comparación con los beneficios económicos y sociales que se generarían al garantizar un acceso oportuno y efectivo a los medicamentos. Además, el ahorro derivado de la reducción en hospitalizaciones y complicaciones médicas por falta de tratamiento compensaría en gran parte este gasto adicional.
El mecanismo de reembolso también tendría un impacto positivo en la economía de los hogares mexicanos. Al eliminar la carga financiera derivada de la compra de medicamentos en el mercado privado, las familias podrían redirigir esos recursos hacia otras necesidades esenciales como alimentación, educación y vivienda. Esto fortalecería el poder adquisitivo de los hogares y contribuiría a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Además, al garantizar el acceso a medicamentos esenciales, se reduciría el número de días de incapacidad laboral y las complicaciones médicas asociadas a la falta de tratamiento, lo que incrementaría la productividad y la participación económica de la población activa.
La experiencia internacional respalda la eficacia de los sistemas de reembolso para garantizar el acceso a medicamentos. Países como Alemania, Francia y Canadá han implementado mecanismos similares, donde el Estado reembolsa parcial o totalmente el costo de los medicamentos adquiridos por los ciudadanos cuando existe una falla en el suministro público.
En Alemania , por ejemplo, el sistema de reembolso de medicamentos cubre hasta el 80 por ciento de los costos asociados a la compra de medicamentos esenciales fuera del sistema público, lo que ha permitido garantizar la continuidad en los tratamientos médicos y reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. En Francia , el sistema de reembolso está vinculado a un sistema de salud universal que cubre hasta el 70 por ciento de los gastos médicos de los ciudadanos, incluyendo medicamentos y tratamientos especializados.
El acceso oportuno a medicamentos es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. La falta de tratamiento médico adecuado afecta la salud física de los pacientes, y profundiza las desigualdades económicas y sociales. Las familias de menores ingresos son las más afectadas por el desabasto de medicamentos, ya que enfrentan barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y carecen de la capacidad financiera para costear tratamientos en el sector privado.
El mecanismo de reembolso propuesto busca corregir esta desigualdad estructural y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico por razones económicas o administrativas. La implementación de esta medida contribuiría a reducir las desigualdades en salud y promover una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos y farmacéuticos en el país.
La implementación de un mecanismo de reembolso por la adquisición de medicamentos ante el desabasto en el sector salud es una medida viable, justa y necesaria para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud en México.
Esta reforma aliviaría la carga financiera de millones de familias mexicanas, y también incentivaría una mejor gestión en la cadena de suministro de medicamentos y fortalecería la legitimidad y eficacia del sistema de salud pública.
El acceso oportuno a medicamentos es un componente esencial para garantizar el bienestar de la población y reducir las desigualdades en salud. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar este derecho y de corregir las deficiencias estructurales que impiden su ejercicio efectivo. La aprobación de esta reforma representaría un paso decisivo hacia la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y accesible para todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud
Artículo Único. Se reforma el artículo 77 bis 2 y se adiciona un artículo 77 bis 7 A a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 77 Bis 2.- ...Cuando las dependencias y entidades que conforman el Sistema de Salud para el Bienestar no cuenten con los medicamentos demandados por las personas sin seguridad social, la Secretaría de Salud en coordinación con dichas dependencias y entidades, implementará mecanismos para garantizar la adquisición directa de los medicamentos faltantes o, en su caso, compensar a los pacientes por los costos derivados de su compra, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 bis 7 A de esta Ley. ...
Artículo 77 bis 7 A.- En caso de desabasto de medicamentos en las dependencias y entidades que conforman el Sistema de Salud para el Bienestar, las personas tendrán derecho a solicitar el reembolso de los gastos efectuados por la adquisición de los medicamentos necesarios para su tratamiento, bajo las siguientes condiciones:
I. El paciente deberá presentar la receta médica expedida por una institución de salud pública, en la que se señale el nombre del medicamento y la dosis prescrita.
II. El medicamento adquirido deberá ser idéntico al prescrito en la receta médica y contar con registro sanitario emitido por la autoridad competente.
III. El reembolso se efectuará mediante la presentación de la factura o comprobante fiscal correspondiente que contenga el nombre del paciente, el medicamento adquirido, el precio y la fecha de compra.
IV. El monto del reembolso será equivalente al costo del medicamento, sin exceder el precio máximo de venta al público determinado por la autoridad competente.
V. El reembolso deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud y la documentación completa.
VI. La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos para la operación y supervisión del mecanismo de reembolso, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas correspondientes.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos y disposiciones reglamentarias para la implementación del mecanismo de reembolso a que se refiere el presente decreto, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Salud, tendrá 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar el ajuste de ingresos y gastos durante el ejercicio, a efecto de darle cumplimiento a lo previsto en este.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
I.-Las Mipymes hasta antes de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (en adelante “Covid-19”).
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante las “Mipymes”) son un pilar fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. En México, hasta antes de la pandemia de COVID-19, las Mipymes representaban el 99.8 por ciento del total de las unidades económicas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante el “INEGI”). Este sector se clasificaba en microempresas (hasta 10 empleados y un rango de ventas de 4 millones de pesos), pequeñas empresas (11 a 50 empleados y un rango de ventas de 100 millones de pesos) y medianas empresas (51 a 250 empleados y un tope de ingresos de 250 millones de pesos), de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Economía.
Según el último censo del INEGI, las Mipymes en México representan el 99.8 por ciento de todos los tipos de compañías que hay en el país; de éstas, el 95.4 por ciento son microempresas, el 3.6 por ciento son comercios pequeños empresas y el 0.8 por ciento son negocios medianos.
En cuanto a su contribución económica, las Mipymes generaban alrededor del 72 por ciento de los empleos formales del país y aportaban aproximadamente el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (en adelante el “PIB”). Estas cifras reflejan la importancia de este sector en la dinamización de la economía nacional, no solo por la generación de empleo, sino también por su contribución a la cadena de valor y al desarrollo regional.
Previo a la crisis sanitaria, las Mipymes enfrentaban retos significativos, como la baja productividad, el acceso limitado a tecnologías modernas, la falta de capacitación empresarial y, especialmente, el acceso al financiamiento. Aunque existieron programas de apoyo, como los otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (en adelante el “INADEM”) hasta su desintegración en 2019, estos esfuerzos fueron insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades del sector.
II.- Impacto de la pandemia por Covid-19 en las Mipymes
La llegada de la pandemia por Covid-19 en 2020 significó un cambio radical en el panorama para las Mipymes. De acuerdo con el INEGI, más de un millón de microempresas cerraron sus puertas durante los primeros meses de la crisis, representando una caída del 20.8 por ciento del total de establecimientos. Las principales razones para estos cierres fueron la disminución de ingresos, la reducción en la demanda de bienes y servicios, y la falta de liquidez para cubrir gastos operativos.
La crisis sanitaria también puso de manifiesto la fragilidad de las Mipymes en cuanto a su digitalización y adaptabilidad. Muchas empresas no lograron implementar estrategias de comercio electrónico o modelos de negocio alternativos, lo que limitó su capacidad de mantenerse operativas durante los confinamientos.
Otro problema que enfrentaron las Mipymes fue el acceso a financiamiento, el cual se vio aún más restringido, y los apoyos gubernamentales, como los créditos a la palabra, fueron insuficientes, tanto en cantidad como en cobertura que terminaron a su suerte.
En ese sentido, de acuerdo a datos oficiales, las Mipymes se convirtió en uno de los sectores más afectados por la pandemia. De acuerdo con datos de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas (Ecovid-IE) el 60 por ciento de las microempresas se vio forzada a realizar paros técnicos o cierres temporales ante la contingencia sanitaria durante el primer cuatrimestre del año 2020. En total, el 46 por ciento de las microempresas incurrió en un paro de actividades de más de 21 días durante ese mismo periodo. Adicionalmente, el 93 por ciento de las microempresas reportó haber tenido algún tipo de afectación a causa de la contingencia sanitaria durante el primer cuatrimestre del año.
Para el segundo cuatrimestre del año 2020, el 87 por ciento de las microempresas se mantenían en esta situación. En particular, el 15 por ciento de las microempresas tuvieron que realizar recortes del personal para el mes de abril y, para el mes de agosto, este porcentaje incrementó al 18 por ciento. En términos de pérdidas del ingreso, el 86 por ciento de las microempresas vieron sus ingresos reducidos durante el primer cuatrimestre del año y el 80 por ciento se mantuvieron en esa situación durante el segundo. Ante esta situación, con datos de la Ecovid-IE, se estima que únicamente el 8 por ciento de las microempresas habían recibido algún tipo de apoyo, ya sea de gobierno o de alguna organización particular, ante las afectaciones de la pandemia para el mes de abril, situación que no mejoraría para el mes de agosto con un porcentaje de apenas 6 por ciento.
III.- Principales problemas y desafíos posteriores a la pandemia por Covid-19 para las Mipymes
Entre 2019 y 2023, aunque nacieron 1.7 millones de Mipymes, también murieron 1.4 millones, lo que muestra una inestabilidad significativa en el sector. Las tasas de mortalidad, especialmente en sectores como el manufacturero, superaron a los nacimientos, indicando una vulnerabilidad estructural persistente, especialmente frente a eventos disruptivos como la pandemia o posibles crisis económicas.
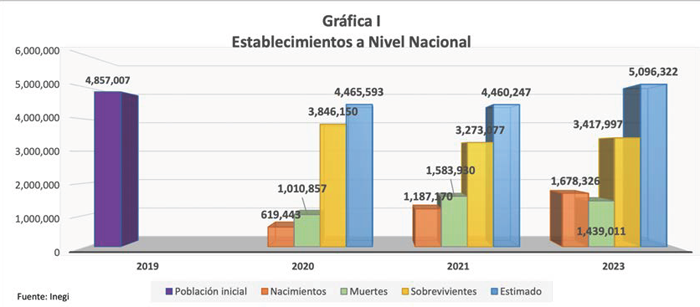
A pesar de los intentos por implementar nuevas estrategias operativas, tales como el uso de redes sociales y servicios de entrega a domicilio, más del 50 por ciento de las Mipymes no realizaron modificaciones en sus modelos de negocio. Esto evidenció una carencia en la capacidad de adaptación, atribuida a recursos limitados y a una insuficiente formación empresarial que les impidió perdurar.
El sector manufacturero, en particular, continúa enfrentando una elevada tasa de mortalidad y no logra compensar las pérdidas con la creación de nuevas empresas. Aunque los sectores de servicios y comercio mostraron cierta recuperación en 2023, la cantidad de cierres es un asunto preocupante, ya que refleja problemas estructurales en términos de sostenibilidad y competitividad.
Si bien, algunas Mipymes utilizaron mínimamente el apoyo financiero para la adquisición de insumos, otras áreas críticas como la expansión, la remodelación o la compra de tecnología recibieron una asignación considerablemente menor. Esto sugiere que muchas empresas están más centradas en satisfacer necesidades inmediatas para sobrevivir que en invertir en su crecimiento a largo plazo, debido a la escasez de recursos.
Tras la pandemia, las Mipymes enfrentaron una serie de desafíos estructurales:
• Falta de financiamiento: Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( en adelante la “CNBV”), solo el 23 por ciento de las Mipymes tuvieron acceso a algún tipo de crédito formal en 2021. La alta percepción de riesgo por parte de las instituciones financieras y las elevadas tasas de interés han limitado las posibilidades de acceder a recursos.
• Digitalización insuficiente: Aunque muchas empresas incursionaron en el comercio electrónico, solo un 10 por ciento logró integrar plenamente herramientas digitales en sus operaciones, según la Asociación de Internet MX.
• Incremento en Costos: La inflación global, los problemas en las cadenas de suministro y el aumento en los precios de las materias primas han afectado directamente los costos operativos de las Mipymes, impactando su rentabilidad.
• Falta de Capacitación: Existe una brecha importante en términos de formación empresarial y gestión administrativa, lo que limita la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.
En este sentido, a fin de obtener un diagnóstico preciso del desarrollo digital de las Mipymes, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), realizó el “Estudio Digitalización Pymes 2024”, el cual indicó que sólo el 15 por ciento de estos negocios cuentan con una estrategia digital efectiva. Lo anterior pone en evidencia la brecha digital que existe entre las Mipymes mexicanas y la de otros países, por lo que resulta necesario impulsar políticas públicas, como la que aquí se plantea, que, junto con la capacitación, financiamiento y una adecuada estrategia de negocios le permitirán al empresario mexicano ser más competitivo, acceder a nuevos mercados y crecer con su negocio.
La realidad es que las Mipymes enfrentan dificultades para acceder al crédito, como su tamaño, sus recursos limitados y su estrecha base productiva, Cuando el acceso al financiamiento es limitado, la capacidad productiva y la posibilidad de crecimiento se ven restringidas, ya que deben financiar sus operaciones a través de sus propios fondos.
Para las Mipymes los costos de producción, el nivel de riesgo y el costo financiero son más elevados en comparación con las grandes empresas. Las Mipymes principalmente utilizan el sistema financiero principalmente para depósitos y como medio de pago y, en menor medida la utilización de productos de crédito ante las existentes barreras para obtener financiamiento.
Las Mipymes operan principalmente en los sectores de servicios tradicionales, con altos niveles de informalidad y una importante brecha en la productividad lo que las imposibilita a lograr un crecimiento sostenido y potenciar su desarrollo.
IV.- Situación de las Mipymes en 2023 y 2024
En 2023 y 2024, el panorama para las Mipymes continúa siendo complicado. De acuerdo a cifras del INEGI, estás unidades económicas representan aproximadamente el 99.8 por ciento del total de las unidades económicas en México, generando cerca del 68 por ciento de los empleos formales y aportando alrededor del 50 por ciento del PIB. Sin embargo, la recuperación económica ha sido lenta, y muchas empresas aún no logran alcanzar los niveles de actividad previos a la pandemia.
Los principales problemas que enfrentan las Mipymes incluyen:
• Falta de apoyos económicos del gobierno: Con la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (en adelante el “INADEM”) y la limitada implementación de programas de apoyo gubernamental han dejado un vacío en el acompañamiento financiero y técnico aspecto que deja a su suerte a las Mipymes. Los créditos disponibles no han sido suficientes para cubrir las necesidades del sector.
• Dificultad de acceso al financiamiento: La falta de capital y financiamiento es uno de los problemas más comunes a los que enfrentan las Pymes. Muchas veces, estas empresas no tienen acceso a préstamos bancarios o a inversores, lo que limita su capacidad para acrecentar el negocio y expandirse. Solo un pequeño porcentaje puede acceder al crédito.
• Problemas de digitalización: Aunque la adopción de herramientas digitales ha aumentado, una proporción significativa de Mipymes aún carece de la infraestructura y conocimientos necesarios para aprovechar plenamente estas tecnologías.
• Inflación y costos operativos: El incremento en los precios de las materias primas, la energía y otros insumos ha afectado gravemente la rentabilidad de las empresas, especialmente las más pequeñas.
• Falta de recursos tecnológicos: Las Pymes pueden no tener el presupuesto o los recursos para invertir en tecnología avanzada para mejorar sus operaciones y aumentar su eficiencia.
• Cambios en el mercado: La competencia global y la transformación de los hábitos de consumo exigen una mayor adaptabilidad que muchas empresas no han logrado alcanzar.
Un aspecto relevante es la informalidad en la que se encuentran el mayor universo de las Mipymes del país, que es un factor que prevalece como una de las principales barreras para que tengan acceso al crédito bancario, y con ello lograr un mayor desarrollo.
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, de las Mipymes formales, 1.1 millones son sujetas a crédito, pero de éstas, apenas 432,000 tienen la posibilidad de tener acceso a créditos bancarios.
V.- La Informalidad en las Mipymes
En México, aproximadamente el 65 por ciento de las Mipymes operan en el sector informal. Este fenómeno afecta principalmente a las microempresas, que constituyen el 95.4 por ciento del total de las empresas en el país. La informalidad implica que estas empresas no están registradas ante las autoridades fiscales, ni cumplen con las normativas laborales, lo que genera barreras entre las que destacan:
• Acceso limitado al financiamiento: Al no contar con historial crediticio ni documentación formal, estas empresas no pueden acceder a préstamos bancarios o programas de apoyo.
• Inseguridad jurídica: La falta de formalización dificulta su protección frente a problemas legales, fiscales o laborales.
• Baja productividad: Las empresas informales suelen operar con recursos limitados, tecnología obsoleta y personal no capacitado, lo que reduce su competitividad.
Si más Mipymes dejaran la informalidad, el potencial de acceso al crédito bancario, sería mayor. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM) estima que si hubiera un aumento de entre 2.7 por ciento y 6.5 por ciento en la formalidad y educación financiera de las Mipymes, ello mejoraría su percepción hacia el financiamiento, y el crédito bancario podría incrementarse entre 21,000 millones y 49,000 millones de pesos.
VI.- La falta de financiamiento a las Mipymes
El acceso al financiamiento es uno de los principales retos para las Mipymes en México. Según datos de la ABM:
• Solo el 15 por ciento de las Mipymes tienen acceso a financiamiento formal.
• La mayoría de las empresas dependen de recursos propios o de préstamos informales, que tienen altos costos y riesgos.
• Las tasas de interés para las Mipymes suelen ser más altas en comparación con las grandes empresas debido al mayor riesgo crediticio percibido.
Los principales factores que limitan el financiamiento son:
• Falta de garantías: Muchas Mipymes no cuentan con activos suficientes para ofrecer como respaldo en caso de solicitar un crédito.
• Burocracia: Los procesos para obtener financiamiento son complejos y requieren documentos que muchas empresas informales no poseen.
• Desconfianza: Las instituciones financieras perciben a las Mipymes como de alto riesgo debido a su falta de formalización y registros financieros.
VII.- Pérdida de oportunidades de crecimiento
La falta de financiamiento y formalización genera barreras para que las Mipymes mexicanas aprovechen oportunidades de crecimiento. Entre los principales efectos están:
• Baja adopción tecnológica: Solo un 15 por ciento de las Mipymes invierte en tecnologías digitales, lo que las deja en desventaja frente a la competencia.
• Acceso limitado a mercados internacionales: Menos del 1 por ciento de las Mipymes participan en actividades de exportación debido a la falta de recursos y conocimientos.
• Limitaciones en capacitación: La falta de ingresos suficientes impide que estas empresas inviertan en la formación de su personal, lo que perpetúa bajos niveles de productividad.
En este contexto, se destaca la importancia de generar un marco normativo integral, especialmente, creado para las Mipymes, a fin de que se transformen en unidades de negocio para un mercado global competitivo, resiliente y de continua transformación tecnológica. De manera que las Mipymes, con una adecuada capacitación y financiamiento oportuno, con estándares de eficiencia y calidad, puedan participación en la cadena de suministro y, contribuyan de manera significativa, en un mayor crecimiento económico para el país.
VIII.- La falta de apoyos económicos y financieros del gobierno a las Mipymes
A pesar de la importancia que representan las Mipymes a la economía mexicana, los apoyos gubernamentales son insuficientes para promover su desarrollo. Entre los problemas principales destacan:
• Recortes presupuestales: Los programas de apoyo a las Mipymes han sufrido recortes significativos en los últimos años. Por ejemplo, el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, implementado durante la pandemia, fue limitado en alcance y recursos, por lo que no resolvió los problemas de las unidades económicas, aun cuando se estaba en un escenario adverso por la pandemia y sus efectos negativos.
• Incentivos insuficientes para la formalización: No existen suficientes beneficios fiscales o programas que motiven a las empresas a registrarse formalmente.
• Falta de inclusión financiera: Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), más del 50 por ciento de las Mipymes no están bancarizadas, lo que limita su acceso a instrumentos financieros básicos.
IX.- Propuesta para crear el Instituto Nacional Para el Fomento del Emprendimiento de México y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad
La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en 2019 dejó un vacío en el apoyo institucional al emprendimiento en México, al transferir sus funciones a la Unidad de Desarrollo Productivo, cuyas funciones del organismo resultan insuficientes para cubrir las necesidades de las Mipymes, razón por lo cual se requiere de un robusto y actualizado marco normativo que fomente el desarrollo de nuevos negocios y fortalezca los sectores productivos estratégicos del país.
En ese orden de ideas, la presente Iniciativa propone la creación del Instituto Nacional Para el Fomento del Emprendimiento de México (en adelante el “INFEM”), como un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, encargado de:
1. Financiar proyectos de emprendimiento mediante fondos concursables.
2. Brindar capacitación y asistencia técnica a emprendedores en los sectores productivos estratégicos.
3. Promover la digitalización y la innovación en pequeñas empresas emergentes.
4. Fungir como órgano de consulta especializado y de apoyo para la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas para las Mipymes
Objetivos del INFEM:
1. Promover la creación y consolidación de empresas en los sectores productivos clave para el desarrollo económico del país.
2. Desarrollar programas de financiamiento accesibles y capacitación gratuita para emprendedores, impulsando la innovación.
3. Fungir como órgano de consulta especializado y apoyo para la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas para las Mipymes.
4. Implementar estrategias integrales de reforma normativa y de mejora continua en la simplificación administrativa y cumplimiento legal para las Mipymes.
5. Reforzar las estrategias y el desarrollo de programas educativos y de capacitación para las Mipymes.
6. Fungir como órgano de apoyo en la evaluación de políticas públicas que tengan que ver con la reducción de la informalidad laboral y empresarial.
7. Alinear las políticas de apoyo a las Mipymes con los objetivos nacionales de descarbonización y economía verde.
8. Aprovechar las ventajas de la integración regional y apoyar a las Mipymes para que se inserten en las cadenas de proveeduría y en los procesos del comercio internacional para ampliar el mercado.
9. Desarrollar acciones para acercar los esquemas y servicios de financiamiento a la actividad productiva de las Mipymes, así como las condiciones y oportunidades necesarias para su desarrollo y crecimiento.
10. Fomentar e impulsar la cultura emprendedora en el país, social, verde y de alto impacto.
X.- EL INFEM y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad
El INFEM será la instancia encargada de coordinar las acciones del Sistema Nacional en materia de emprendimiento, garantizando la integración de las Mipymes en las estrategias de desarrollo económico nacional y regional.
El Instituto será un organismo especializado que garantizará que los recursos se destinen de manera eficiente al desarrollo de nuevos negocios en sectores estratégicos y prioritarios.
Los recursos del Instituto se integrarán mediante una partida presupuestal específica y contribuciones de organismos internacionales para dar apoyo al emprendimiento.
Asimismo, se crea el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad (en adelante el “FONAS”) como un instrumento financiero público administrado por el INFEM, destinado a apoyar a emprendedores y Mipymes mediante recursos específicos para proyectos productivos, sostenibles e innovadores.
Los recursos del FONAS se integrarán de la siguiente manera:
1. Ingresos por excedentes
2. Aportaciones del presupuesto de egresos de la federación.
3. Contribuciones de organismos internacionales, empresas privadas y entidades federativas.
4. Recursos obtenidos por la operación de programas y proyectos administrados por el INFEM.
Los apoyos otorgados por el FONAS podrán ser en forma de:
1. Subsidios no reembolsables para proyectos en sectores estratégicos definidos por la Secretaría de Economía.
2. Créditos blandos con tasas preferenciales para Mipymes y emprendedores.
3. Garantías crediticias para facilitar el acceso al financiamiento en instituciones bancarias.
El FONAS será el mecanismo financiero principal para canalizar recursos de manera eficiente y transparente hacia el emprendimiento y las Mipymes, con énfasis en proyectos sostenibles e innovadores
Los recursos para el INFEM y el FONAS implican que se le destinen de los ingresos por excedentes 4,000 mil millones de pesos. Se consideran 1,000 millones de pesos para el Instituto y 3,000 millones de pesos para el FONAS, que operará como un fondo que genere dividendos y se constituya como una verdadera oportunidad de apoyo y de fomento al crecimiento para las Mipymes, no olvidemos que son la columna vertebral de la actividad económica de México.
Para dar cumplimiento a esta propuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, a efecto de instrumentar los recursos y medidas que posibiliten la creación del FONAS y del INFEM para su operación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará una partida presupuestal para impulsar y fortalecer el Fondo y el Instituto a fin de impulsar el sector MIPYME en México.
XI.- El Plan México y su relación con las Mipymes
La propuesta de crear el INFEM y el FONAS están alineadas con el Plan México que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El Plan México propone en uno de sus puntos que el 30 por ciento de Pymes cuenten con acceso a financiamiento, tanto de la banca comercial como de la banca privada. Sin embargo, no precisa a cuánto asciende la inversión pública a este sector económico. Debido a que México es uno de los países que menos financiamiento público otorga a las Pymes.
La estrategia del Plan México señala que se garantiza un fondo mínimo de 1,000 millones de pesos para las Pymes, esta cantidad representa solo el 3.33 por ciento del monto total de los estímulos fiscales. Dado que las Mipymes constituyen el 99 por ciento de las unidades económicas en México y generan una proporción significativa del empleo, por lo que este porcentaje es claramente insuficiente para atender sus necesidades.
Otro aspecto a mencionar es que el Plan México sólo favorece a las empresas grandes y no garantiza que las Mipymes puedan competir en igualdad de condiciones en materia de estímulos fiscales. Tal es el caso de los requisitos de inscripción, cumplimiento fiscal y presentación de proyectos de inversión pueden ser demasiado complicados para pequeñas empresas que no cuentan con recursos administrativos, ni capacitación profesional para poder competir.
En cuanto a los trámites para acceder a los estímulos fiscales, como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de constancias de cumplimiento fiscal y la presentación de proyectos de inversión validados por el Comité de Evaluación, representan una carga administrativa significativa para las Mipymes. No perdamos de vista que las Mipymes suelen tener recursos limitados para cumplir con requisitos burocráticos complejos.
En sectores especializados como: telecomunicaciones, manufactura de alta tecnología y energía, tienden a ser dominados por las grandes empresas, dejando a las Mipymes sin posibilidad de competir. Además, las Mipymes que operan en sectores como comercio, servicios o pequeñas manufacturas quedan en desventaja, ya que no están directamente contempladas como beneficiarias principales.
Es una realidad que las Mipymes presentan problemas críticos de liquidez y de acceso a capital de trabajo, por lo que el Plan México no incluye incentivos fiscales directos para cubrir estos problemas, con un esquema de deducciones adicionales para gastos operativos esenciales o subsidios fiscales para enfrentar costos crecientes o la creación de fondos de apoyos. Un punto a destacar es que la aplicación de los estímulos está limitada a inversiones realizadas entre 2025 y 2030, pero las Mipymes podrían necesitar plazos más amplios y flexibles para planificar sus inversiones, considerando sus restricciones o limitantes económicas y financieras.
El Plan México contempla la creación de un Comité de Evaluación que garantice la transparencia y una adecuada aplicación de los estímulos, pero no incluye disposiciones específicas para monitorear que los beneficios lleguen efectivamente a las Mipymes.
Aunque los estímulos incluyen beneficios para innovación y educación dual, estas áreas suelen ser inaccesibles para las Mipymes debido a su limitada capacidad financiera y técnica. La implementación de convenios con la Secretaría de Educación Pública o la inversión en desarrollo de patentes son objetivos poco alcanzables para pequeños negocios que se encuentran en sectores tradicionales o con márgenes ajustados.
Por lo que la iniciativa que se presenta cobra relevancia para atender el problema que presentan las Mipymes, toda vez que en el corto y mediano plazo puedan ser impulsadas y consolidadas en aras de buscar el crecimiento económico que tanto necesita el país. No perdamos de vista que México en el sexenio que terminó sólo pudo crecer 0.9 por ciento, cifra raquítica comparada con la del sexenio de Enrique Peña Nieto que fue de 2.5 por ciento y el de Felipe Calderón con el 2.1 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Articulo Primero. Se reforma el artículo 3 en su fracción XVIII y se adicionan las fracciones XIX y XX; se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter, 7 Quater, 7 Quinquies, 7 Sexies, 15 Bis y 23 Bis de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 3
...
XVIII. Instituto: Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento.
XIX. Fondo: Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad.
XX. Padrón Mipymes: Padrón Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 7 Bis. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el territorio nacional, por virtud del cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento, sectorizado a la Secretaría de Economía, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal, administrativa y de gestión, regulado en términos de su propia ley orgánica.
Artículo 7 Ter. El Instituto tendrá la atribución de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones dirigidas al fomento del emprendimiento y al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.
El patrimonio del Instituto estará integrado por:
1. Recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. Aportaciones de organismos internacionales.
3. Donaciones de instituciones privadas y públicas.
4. Ingresos generados por los servicios que preste el Instituto, conforme a los lineamientos aplicables.
El Instituto contará con:
1. Un Consejo Directivo, integrado por:
1) El titular de la Secretaría de Economía, quien fungirá como presidente.
2) Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
3) Representantes del sector privado, academia y organizaciones de Mipymes.
2. Un director general, nombrado por el titular de la Secretaría de Economía, quien será responsable de la operación del Instituto.
1) Direcciones operativas para:
2) Coordinación de financiamiento.
3) Desarrollo de capacidades y capacitación empresarial.
4) Innovación y digitalización.
5) Seguimiento y evaluación de programas.
Artículo 7 Quater. Se crea el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad, administrado por el Instituto, para financiar proyectos de emprendimiento en sectores estratégicos e innovadores, con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, organismos internacionales y aportaciones privadas.
Artículo 7 Quinquies. El Instituto implementará un Padrón Nacional de Mipymes, que incluirá a todas las micro, pequeñas y medianas empresas sujetas de apoyo. Este registro será un instrumento público y gratuito, administrado por el Instituto, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales.
Requisitos para el registro en el Padrón Mipymes:
1.- Las empresas deberán:
a) Estar formalmente constituidas y registradas ante el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) Contar con evidencia de su actividad productiva o comercial.
c) Presentar información financiera básica y actualizada.
2.- Beneficios del registro:
a) Acceso prioritario a programas del Instituto.
b) Participación en esquemas de financiamiento del Fondo.
c) Acceso a capacitaciones y asesorías técnicas.
Artículo 7 Sexies. El Instituto y el Fondo estarán sujetos a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos asignados. Por lo que deberán publicar en su página electrónica oficial y enviar al Congreso de Unión en sus informes trimestrales a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe integral de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos.
El Instituto deberá implementar un portal de transparencia donde se publiquen:
1) Padrón de beneficiarios de apoyos y financiamientos.
2) Mecanismos de selección y asignación de recursos.
3) Auditorías realizadas y sus resultados.
Artículo 15 Bis. El Instituto y el Fondo estarán coordinados dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
El Instituto será la instancia encargada de coordinar las acciones del Sistema Nacional en materia de emprendimiento, garantizando la integración de las Mipymes en las estrategias de desarrollo económico nacional y regional.
Artículo 23 Bis. Los Consejos Estatales para la Competitividad de las Mipymes deberán coordinarse con el Instituto para garantizar la implementación efectiva de los programas de emprendimiento y financiamiento en cada región.
Artículo Segundo . Se adiciona al artículo 19 la fracción VI, así como el artículo 19 Quinquies de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:
I. a V. ...
VI. Los ingresos excedentes que se generen en términos de esta Ley podrán destinarse a la creación y operación del Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad, cuyo objetivo será fomentar el desarrollo y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante apoyos financieros, capacitación técnica, acceso a tecnología y estímulos para la innovación y sostenibilidad.
...
...
Artículo 19 Quinquies. El Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad se crea como un mecanismo de apoyo financiero y técnico para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, estará integrado por recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ingresos excedentes y aportaciones de organismos nacionales e internacionales. Se constituirá como un fideicomiso público sin estructura orgánica, conforme a lo establecido en los artículos 9 y 19 de esta Ley.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A su publicación en el Diario Oficial de la Federación el presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 que correspondan, a efecto de instrumentar los recursos y medidas que posibiliten la creación del Fondo y el Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento para su ministración. Para el presupuesto de egresos del siguiente ejercicio se deberá considerar una partida presupuestal para el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad y al Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento.
Tercero. Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta reforma, la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán crear y poner en operación el Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad. Para lo cual deberán diseñar e implementar el Padrón Nacional de Mipymes.
Cuarto. La Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán publicar los lineamientos y reglamentos necesarios para la operación del Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El fortalecimiento de las finanzas públicas y de los mecanismos de asignación de recursos constituye un desafío central para la democracia mexicana. La ciudadanía demanda que los recursos se ejerzan con transparencia y eficiencia, y que se garantice la continuidad de las obras y proyectos que inciden directamente en su bienestar cotidiano.
En un contexto de creciente exigencia social, de brechas regionales profundas y de limitaciones estructurales en materia de inversión pública, resulta indispensable revisar y actualizar el marco jurídico que regula el presupuesto federal, de modo que se asegure la estabilidad de los proyectos prioritarios en los estados y municipios, evitando retrocesos que comprometan el desarrollo local y la confianza en las instituciones.
El sistema presupuestario mexicano constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento de la administración pública en todos sus niveles. A través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establecen los principios que rigen la planeación, programación y control del gasto público.
Sin embargo, la práctica recurrente de reasignar o reducir recursos federales destinados a proyectos estatales y municipales ha generado discontinuidad en la ejecución de obras, retrasos significativos en su conclusión y, en consecuencia, un impacto negativo en la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. La falta de certidumbre presupuestaria debilita la planeación a mediano y largo plazo, limita la eficiencia del gasto y erosiona la confianza de la población en las instituciones encargadas de materializar las políticas de desarrollo.
El pacto fiscal mexicano, cimentado a partir de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, fue concebido como un instrumento para redistribuir de manera equitativa los recursos entre la Federación y las entidades federativas, garantizando un mínimo de financiamiento para las funciones básicas de los gobiernos locales. A través de este esquema, se consolidó la recaudación centralizada de impuestos federales y se establecieron mecanismos de participaciones y aportaciones que han permitido dar estabilidad financiera a los estados y municipios.
Su importancia radica en que más del 80 por ciento de los ingresos públicos de las entidades federativas provienen del gasto federalizado, lo que hace de este marco jurídico un elemento indispensable para sostener el federalismo mexicano y evitar disparidades extremas entre regiones con distintos niveles de desarrollo económico y capacidad recaudatoria.
No obstante, la efectividad del pacto fiscal ha sido objeto de debate en las últimas décadas. Si bien su diseño inicial buscó dar certidumbre a los gobiernos locales, en la práctica se ha visto limitado por criterios de distribución que muchas veces no reflejan las necesidades reales de infraestructura o el crecimiento poblacional de cada entidad.
Además, las transferencias federales han estado sujetas a recortes discrecionales o reasignaciones durante coyunturas económicas adversas, lo que debilita la planeación local y genera desigualdad en la provisión de servicios públicos. Es por ello que la ausencia de un blindaje normativo que proteja la continuidad de los recursos asignados a proyectos de inversión ha convertido al pacto fiscal en un esquema incompleto, que si bien asegura la llegada de recursos, no garantiza que estos se mantengan en el tiempo ni que logren los objetivos de desarrollo integral planteados en la Constitución.
Es por ello que resulta indispensable analizar cómo estas debilidades del pacto fiscal se traducen en consecuencias concretas para entidades como Chihuahua. La falta de certidumbre presupuestal limita la planeación estratégica de largo plazo, y coloca al estado en desventaja frente a otros competidores nacionales e internacionales al frenar inversiones clave en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.
Esta vulnerabilidad se refleja año con año en los montos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde los incrementos resultan marginales o, en muchos casos, se registran reducciones significativas que comprometen directamente la competitividad regional y el bienestar social.
Las cifras más recientes confirman que Chihuahua enfrenta un trato presupuestal desigual que compromete áreas estratégicas de su desarrollo. En educación superior, por ejemplo, el estado recibirá apenas 2,558.7 millones de pesos en subsidios a organismos descentralizados, principalmente universidades, lo que representa un aumento marginal de apenas 0.65 por ciento respecto a 2025. Este incremento está por debajo de la inflación proyectada y, en términos reales, significa un estancamiento que limita la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda de formación de técnicos y profesionistas que sostienen al sector industrial de la entidad.
El panorama es aún más preocupante en materia agroalimentaria y de recursos hídricos. El presupuesto para sanidad e inocuidad agroalimentaria en Chihuahua cae de 129.2 millones de pesos en 2025 a solo 81.1 millones en 2026, un recorte del 37 por ciento que impacta directamente a la agricultura y ganadería, sectores clave para el dinamismo exportador del estado. De manera paralela, los recursos para agua e infraestructura hídrica bajan de 71.6 millones a 48.8 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 32 por ciento. Se trata de una disminución crítica para un estado fronterizo y árido que enfrenta un estrés hídrico creciente y que requiere inversiones constantes en abastecimiento, riego y manejo sustentable del agua.
La disparidad es evidente si se comparan estas cifras con las de otros estados agrícolas competidores. Sinaloa recibe 241.4 millones de pesos en sanidad agroalimentaria, tres veces más que Chihuahua, a pesar de que ambos son pilares agroexportadores. En subsidios hidráulicos, Chihuahua apenas alcanza 48.8 millones, muy por debajo de los 213.8 millones destinados a Sinaloa o los 111 millones que recibe el Estado de México, aunque el norte del país concentra mayores problemas de sequía.
La situación también se reproduce en el ámbito del gasto federalizado del Ramo 33. Chihuahua recibe aproximadamente 30.8 mil millones de pesos en transferencias, cifra muy inferior a la del Estado de México (99 mil millones) o Chiapas (93 mil millones). Los criterios actuales privilegian población y rezago social, lo que incrementa las transferencias a entidades como Chiapas o Guerrero, pero no consideran los altos costos que asume Chihuahua en seguridad, migración e infraestructura por ser un estado fronterizo.
Como podemos ver, el diseño actual no contempla una garantía de continuidad en la asignación de recursos para proyectos multianuales, lo que coloca a las entidades federativas y municipios en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones discrecionales del Ejecutivo o a ajustes derivados de coyunturas macroeconómicas. El marco conceptual vigente reconoce la importancia de la disciplina financiera, pero no asegura la progresividad ni la permanencia de las inversiones públicas en curso, generando un vacío normativo que compromete la planeación estratégica y los beneficios sociales de los proyectos.
Las limitaciones actuales se evidencian en la falta de un “piso presupuestal real” que proteja la ejecución de obras ya aprobadas. Si bien el artículo 34 de la LFPRH regula la programación de proyectos de inversión y el artículo 58 establece restricciones a las adecuaciones presupuestarias, en la práctica ambos preceptos han resultado insuficientes para impedir recortes discrecionales.
La ausencia de mecanismos vinculantes ha ocasionado que proyectos de hospitales, escuelas y obras hidráulicas queden inconclusos durante años, afectando directamente derechos constitucionales como el acceso a la salud, la educación y el agua. A ello se suma que los informes trimestrales no siempre transparentan con detalle el grado de avance financiero y físico de las obras, dificultando la rendición de cuentas y la supervisión legislativa.
Es por ello que esta propuesta plantea introducir una disposición expresa en la LFPRH que establezca la obligación de mantener, en términos reales, las asignaciones presupuestarias de los proyectos federales en curso que se transfieren a estados y municipios, garantizando que no sufran reducciones respecto al ejercicio anterior, salvo en casos justificados de conclusión de obra, cancelación formal o fuerza mayor.
Este piso presupuestal se ajustaría cada año conforme a la inflación y al crecimiento poblacional, y estaría sujeto a revisión y aval legislativo en caso de proponerse excepciones. Asimismo, se propone que los informes trimestrales incluyan un apartado específico sobre la continuidad de estos proyectos, con indicadores financieros y físicos, y que la Auditoría Superior de la Federación supervise de manera prioritaria el cumplimiento de esta obligación.
El comparativo internacional refuerza la pertinencia de esta medida. En Brasil, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece techos y reglas para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en curso, lo que ha permitido mejorar la tasa de conclusión de obras públicas. En Chile, la Ley de Presupuestos exige una programación plurianual para proyectos estratégicos de infraestructura, evitando recortes que comprometan su ejecución. En España, el sistema de presupuestos plurianuales vincula las asignaciones de inversión a compromisos contractuales, lo que otorga certidumbre tanto a gobiernos locales como a contratistas. México, en contraste, carece de un blindaje normativo similar, lo que explica la frecuencia con que se observan obras abandonadas, sobrecostos y litigios con empresas contratistas.
Los impactos económicos y sociales de esta reforma serían significativos. Garantizar la continuidad presupuestal permitiría reducir los sobrecostos de obra, estimados en más de 70,000 millones de pesos acumulados entre 2018 y 2023 por retrasos y reprogramaciones. A nivel social, asegurar la finalización de hospitales y escuelas impactaría directamente en el acceso a servicios básicos: de acuerdo con el INEGI, más de 4.5 millones de personas en zonas rurales carecen de acceso cercano a servicios hospitalarios, y más de 2 millones de niñas y niños asisten a escuelas con infraestructura inconclusa o deficiente. En términos macroeconómicos, elevar la inversión pública constante en al menos 0.5 puntos porcentuales del PIB podría generar hasta 200,000 empleos adicionales por año, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL.
Desde la perspectiva jurídica, la propuesta encuentra sustento en los artículos 25, 26 y 134 de la Constitución, que obligan al Estado a garantizar el desarrollo nacional, la planeación democrática y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas resoluciones que la planeación del gasto debe observar los principios de racionalidad, eficiencia y progresividad, lo que implica no retroceder en la garantía de derechos fundamentales vinculados a la infraestructura social.
El fortalecimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mediante la incorporación de un piso presupuestal real para proyectos estatales y municipales constituye una medida indispensable para blindar la inversión pública, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y dar certidumbre a las comunidades beneficiarias.
La evidencia, los comparativos internacionales y el marco constitucional convergen en un mismo mensaje, que resulta urgente legislar para que cada peso aprobado para proyectos de infraestructura llegue efectivamente a su destino, que se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía, y en un compromiso con el desarrollo equitativo, la justicia social y la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 34, 41, 58 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:
I a IV. ...
V. Para los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera y en ejecución que involucren recursos federales transferidos a entidades federativas o municipios mediante convenios, subsidios u otros instrumentos, la Secretaría y los ejecutores de gasto deberán programar asignaciones anuales que garanticen la continuidad física y financiera del proyecto, por un monto no menor en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, salvo conclusión formal del proyecto, cancelación dictaminada o causas de fuerza mayor debidamente acreditadas; en su caso, deberán presentarse al Congreso las justificaciones y reprogramaciones correspondientes.
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:
I a III. ...
...
El Proyecto de Presupuesto de Egresos incluirá un Anexo de Continuidad de Proyectos Estatales y Municipales, que identificará los proyectos de inversión en ejecución con destino geográfico específico, el calendario y el piso de recursos en términos reales respecto del ejercicio inmediato anterior, así como, en su caso, las excepciones debidamente justificadas.
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:
I a III. ...
...
...
...
...
Tampoco podrán realizarse reducciones a los recursos federalizados destinados a proyectos de inversión en ejecución registrados en la Cartera y convenidos con entidades federativas o municipios, en un nivel inferior en términos reales al del ejercicio inmediato anterior, salvo los supuestos previstos en esta Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados; en todo caso deberá asegurarse la no afectación de metas físicas y la continuidad operativa del proyecto.
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
I a II. ...
III. Los recursos federales aprobados para ser transferidos a las entidades federativas y, por su conducto, a los municipios, destinados a proyectos de inversión en ejecución, no podrán ser inferiores en términos reales a los del ejercicio inmediato anterior. Las excepciones procederán únicamente por conclusión del proyecto, cancelación dictaminada por la instancia competente, reprogramación aprobada por la Cámara de Diputados o fuerza mayor. La Secretaría publicará la calendarización y, en su caso, las justificaciones de excepción en los informes trimestrales y en el portal de transparencia
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para: a) el Anexo de Continuidad de Proyectos Estatales y Municipales; b) la metodología de actualización en términos reales (índice inflacionario oficial); y c) la identificación de proyectos exceptuados por conclusión, cancelación dictaminada o fuerza mayor.
Referencias
• Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). (2023). Gasto federalizado 2020–2023: evolución y perspectivas. Cámara de Diputados. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2023/gasto-federalizado. pdf
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2024). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Gobierno de México. https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-trimestral-de-las-finanzas-p ublicas
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de México. https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48557-panorama-fiscal-america-la tina-caribe-2023
• Banco Mundial. (2023). Gasto en inversión pública como porcentaje del PIB (México y comparativos internacionales) [DataBank]. https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Government at a Glance 2023: Public investment. OECD Publishing. https://www.oecd.org/governance/government-at-a-glance-22214399.htm
• Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2023). Infraestructura y competitividad regional en México. https://imco.org.mx/infraestructura-y-competitividad/
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho a la educación, consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por México, exige que el sistema educativo garantice el acceso formal y las condiciones materiales y pedagógicas que permitan a todas las personas aprender en igualdad de circunstancias.
En particular, la educación inclusiva se ha convertido en un eje fundamental de las políticas públicas contemporáneas, al reconocer que la diversidad no debe ser motivo de exclusión, sino de enriquecimiento social y cultural. Sin embargo, las brechas en infraestructura, recursos humanos y uso de tecnologías accesibles revelan que aún persisten barreras estructurales que limitan el pleno goce de este derecho para millones de personas con discapacidad.
La inclusión educativa constituye uno de los mayores desafíos para la construcción de una sociedad justa, democrática y plenamente desarrollada. En México, más del 16.5 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente 20 millones de personas, de las cuales al menos 2.1 millones son niñas, niños y adolescentes en edad escolar, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2022 del INEGI.
Sin embargo, la cobertura del sistema educativo para este sector continúa siendo limitada, ya que apenas 46 por ciento de los menores con discapacidad asisten a la escuela, frente al 95 por ciento de la población sin discapacidad, lo que evidencia una brecha inaceptable en el ejercicio del derecho fundamental a la educación. El diagnóstico general señala que, si bien se han registrado avances normativos en materia de inclusión, la realidad cotidiana en los planteles, las aulas y los entornos educativos muestra obstáculos persistentes de accesibilidad, falta de materiales y ausencia de tecnologías de apoyo que impiden a miles de niñas y niños con discapacidad aprender en condiciones de igualdad.
La problemática se refleja en cifras preocupantes. Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalan que menos del 30 por ciento de las escuelas de educación básica cuentan con infraestructura accesible, y solo 8 por ciento dispone de tecnologías adaptadas para estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) documenta que alrededor del 65 por ciento de los reportes de discriminación escolar corresponden a niñas y niños con discapacidad.
Este rezago limita el desarrollo académico y se traduce en exclusión social y laboral a lo largo de la vida, debido a que la tasa de participación laboral de personas con discapacidad en México es de apenas 39 por ciento, frente al 70 por ciento de la población general, lo que reproduce ciclos de pobreza y vulnerabilidad. De mantenerse estas tendencias, México continuará incumpliendo compromisos internacionales como la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, relativo a educación inclusiva y de calidad.
Históricamente, la inclusión educativa en México transitó de modelos segregados a esquemas de integración parcial, con la intención de que los menores con discapacidad accedieran a planteles regulares. No obstante, el enfoque ha sido insuficiente. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en 2011, reconoció el derecho a la educación inclusiva, pero sus disposiciones quedaron limitadas por la falta de mecanismos operativos que obligaran a las autoridades educativas a garantizar herramientas pedagógicas, tecnológicas y materiales adaptados.
La promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011 respondió a un contexto nacional e internacional marcado por una creciente exigencia de derechos humanos y por la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007. En aquel momento, el país enfrentaba fuertes críticas por la ausencia de un marco legal integral que atendiera las necesidades de este sector de la población, lo que impulsó la creación de una legislación que, al menos en el plano normativo, reconociera la obligación del Estado de garantizar accesibilidad, no discriminación y participación plena.
Sin embargo, las políticas públicas aún se encontraban en una fase inicial de transición desde un modelo asistencialista hacia uno de derechos, lo que explica las limitaciones en la implementación efectiva de la ley y la ausencia de mecanismos de exigibilidad real para las personas con discapacidad y sus familias.
Conceptualmente, la educación inclusiva no se limita a la admisión en el aula, implica ajustes razonables, accesibilidad plena, tecnologías de apoyo y metodologías diferenciadas que aseguren la participación activa de los estudiantes con discapacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin estos elementos, la promesa legal se convierte en una formalidad vacía.
Las limitaciones actuales son múltiples. La oferta de materiales accesibles, como audiodescripciones, subtitulados en tiempo real, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, es prácticamente inexistente en la mayoría de los programas educativos transmitidos en televisión abierta, plataformas digitales o medios masivos. Durante la pandemia por Covid-19, este déficit se volvió evidente, ya que, de los más de 30 millones de estudiantes que participaron en el programa “Aprende en Casa”, miles de menores con discapacidad quedaron marginados por la ausencia de tecnologías accesibles, lo que profundizó desigualdades educativas.
Además, los programas educativos que hoy se transmiten a través de televisión pública o privada, así como mediante tecnologías digitales, siguen sin contemplar de manera obligatoria la incorporación de apoyos tecnológicos que hagan efectivo el derecho a la educación inclusiva.
Es por ello que esta propuesta plantea subsanar estas omisiones mediante la reforma a la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, con el objeto de incorporar expresamente el uso de tecnologías de la información y la comunicación como parte integral de la definición de educación inclusiva y de los programas educativos que se transmiten en televisión y plataformas digitales.
Esto permitirá que los contenidos educativos cuenten, de manera obligatoria, con audiodescripciones, estenografía proyectada, subtítulos accesibles e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, asegurando que los menores con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la enseñanza básica y media. La iniciativa actualiza el marco jurídico a la realidad tecnológica actual y coloca a México en línea con los estándares internacionales de accesibilidad educativa.
Comparativamente, países como España han desarrollado marcos normativos robustos en materia de accesibilidad audiovisual, obligando a que la televisión pública ofrezca subtitulado en 90 por ciento de su programación y servicios de audiodescripción en franjas educativas. En Estados Unidos, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y las disposiciones de la Federal Communications Commission garantizan el acceso a tecnologías adaptadas en materiales educativos digitales y televisivos. En América Latina, Chile y Colombia han avanzado en normativas que integran intérpretes de lengua de señas y subtitulados en todos los contenidos educativos transmitidos por medios masivos.
Los impactos económicos y sociales de la reforma serían altamente positivos. Según la UNESCO, cada año adicional de escolaridad inclusiva incrementa en 10 por ciento las oportunidades de empleo de una persona con discapacidad, lo que reduce la dependencia económica y aumenta la productividad nacional. La CEPAL ha señalado que los costos de no inclusión son significativamente más altos que los de implementar políticas inclusivas, estimando que la exclusión educativa representa pérdidas de hasta 2 por ciento del PIB en países de la región.
En contraste, invertir en tecnologías accesibles para contenidos educativos tiene un costo relativamente bajo frente al beneficio de formar capital humano más diverso, preparado y productivo. Socialmente, garantizar la accesibilidad en contenidos educativos fortalecerá la cohesión social, reducirá la discriminación estructural y fomentará la equidad de género, dado que las mujeres con discapacidad enfrentan dobles barreras de exclusión.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta encuentra fundamento en el artículo 1° constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; en el artículo 3°, que reconoce el derecho de todas las personas a recibir educación; y en el artículo 4°, que garantiza la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas jurisprudencias que la igualdad y la no discriminación constituyen principios rectores del Estado, obligando a realizar ajustes razonables para garantizar el acceso a derechos en condiciones de igualdad. Esta reforma se enmarca en dicho mandato, fortaleciendo el derecho a la educación inclusiva en su dimensión más operativa.
Es por ello que resulta urgente actuar para transformar en realidad el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. El Estado mexicano no puede seguir aplazando la adopción de medidas que permitan a miles de niñas y niños acceder al conocimiento en igualdad de condiciones.
La incorporación explícita de las tecnologías de la información y la comunicación en la Ley General de Inclusión, junto con la obligación de que los programas educativos transmitidos por televisión y plataformas digitales incluyan apoyos específicos, constituye un paso decisivo para cerrar la brecha educativa.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Artículo Único.- Se reforma la fracción XVII, del Artículo 2 y la Fracción V, del Artículo 12, ambos de la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I al XVI. ...
XVII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, incluyendo la que se imparte a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación;
Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:
I al IV. ...
V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, o a través de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de las entidades deberán de armonizar sus legislaciones en un plazo no mayor a los 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Referencias
• INEGI. (2021). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/discap acidad2021_Nal.pdf
• UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
• United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). United Nations. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
• ONU México. (2018). Informe sobre la situación de las personas con discapacidad en México. Organización de las Naciones Unidas en México. https://mexico.un.org/es/85815-informe-sobre-la-situacion-de-las-person as-con-discapacidad-en-mexico
• OECD. (2019). Education Policy Outlook 2019: Working together to help students achieve their potential. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/education/education-policy-outlook-2019-2b8ad56e-e n.htm
• Banco Mundial. (2021). Inclusive Education: Achieving education for all by including those with disabilities and special education needs. The World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-education
• Gobierno de España. (2022). Estrategia Española sobre Discapacidad 2022–2030. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. https://www.mdsocialesa2030.gob.es/estrategia-discapacidad-2022-2030
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma el artículo 31 y adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La salud es un derecho humano fundamental y un componente esencial para el desarrollo integral de las personas y el bienestar de las familias mexicanas. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud ”, lo que implica que el Estado mexicano debe garantizar un sistema de salud accesible, eficiente y de calidad para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el sistema de salud pública en México ha enfrentado serias deficiencias estructurales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.
La falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas ha generado un problema de salud pública que impacta de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, obligándolas a asumir costos adicionales para poder acceder a tratamientos básicos y especializados. Esta situación afecta el bienestar físico de los pacientes, y profundiza las desigualdades sociales y económicas en el país.
La crisis de desabasto de medicamentos en México es una problemática que se ha agravado en los últimos años. La eliminación del Seguro Popular en 2019 y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que posteriormente desapareció, generaron un vacío institucional que afectó directamente la distribución y el suministro de medicamentos en el sistema público de salud. Según datos del colectivo Cero Desabasto , entre enero de 2019 y diciembre de 2023, se reportaron más de 24 millones de recetas no surtidas en hospitales públicos, lo que representa un incremento del 40 por ciento en comparación con el periodo previo a la desaparición del Seguro Popular. Esta falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales ha afectado gravemente a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades autoinmunes, generando interrupciones en los tratamientos y un deterioro progresivo en la salud de los pacientes.
El impacto del desabasto de medicamentos en la mortalidad de los mexicanos es alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que alrededor del 30 por ciento de las muertes por enfermedades no transmisibles en países de ingresos medios y bajos están directamente relacionadas con la falta de acceso a medicamentos y tratamientos oportunos.
En México, esta situación se ha traducido en un aumento significativo de las tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles y tratables. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, las muertes por diabetes aumentaron en un 15 por ciento , mientras que las muertes por cáncer se incrementaron en un 12 por ciento , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La falta de insulina, medicamentos para el control de la presión arterial y tratamientos oncológicos ha sido identificada como una de las principales causas de este incremento en la mortalidad. El acceso tardío o la interrupción de estos tratamientos condena a los pacientes a un deterioro progresivo de su salud, reduciendo su esperanza y calidad de vida.
El impacto económico de esta crisis sanitaria sobre las familias mexicanas es igualmente preocupante. El gasto de bolsillo en salud —es decir, el gasto directo que hacen las familias para cubrir necesidades médicas y farmacéuticas— ha aumentado de manera constante en los últimos años debido a la incapacidad del sistema público para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023, el gasto en salud representó el 41.5 por ciento del gasto total en salud en México, muy por encima del promedio de la OCDE, que es del 20 por ciento . Esta cifra refleja que las familias mexicanas están asumiendo una carga financiera desproporcionada para cubrir medicamentos y tratamientos que deberían ser proporcionados por el sistema público de salud.
Para una familia mexicana promedio, este gasto en salud tiene consecuencias devastadoras en sus finanzas. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, el ingreso trimestral promedio de una familia mexicana fue de aproximadamente 53,000 pesos (17,666 pesos mensuales). Sin embargo, el gasto en salud ha aumentado de manera desproporcionada en relación con el crecimiento de los ingresos. En promedio, las familias mexicanas destinan alrededor de 22,618 pesos anuales a la compra de medicamentos y tratamientos médicos, lo que equivale al 42.6 por ciento del gasto en salud de los hogares. Para los hogares en el decil de ingreso más bajo, este porcentaje se eleva a más del 50 por ciento de sus ingresos disponibles, lo que implica que las familias de menores recursos están destinando más de la mitad de sus ingresos a la compra de medicamentos que deberían estar disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud.
Este impacto económico limita la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, y genera un efecto negativo en la economía familiar y nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que el aumento en el gasto de bolsillo en salud en países de ingresos medios, como México, contribuye a la pobreza multidimensional, ya que las familias enfrentan un deterioro en su calidad de vida al destinar una parte significativa de sus ingresos a gastos médicos no previstos.
Esta dinámica también perpetúa las desigualdades sociales y económicas, ya que las familias de bajos ingresos enfrentan mayores obstáculos para acceder a tratamientos médicos adecuados, lo que a su vez afecta su capacidad para integrarse plenamente en la vida económica y social del país.
Además, la falta de acceso a medicamentos genera un impacto negativo en la productividad y el desarrollo económico del país. Las enfermedades crónicas no controladas, derivadas de la falta de tratamiento oportuno, son una de las principales causas de ausentismo laboral y reducción de la productividad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las enfermedades crónicas y las complicaciones médicas relacionadas con la falta de acceso a tratamientos adecuados generan una pérdida de productividad equivalente a aproximadamente 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esta cifra incluye tanto los costos asociados al ausentismo laboral como los costos indirectos derivados de la atención médica de emergencia y las complicaciones médicas prevenibles.
La falta de un sistema de reembolso agrava esta situación, ya que obliga a las familias a buscar soluciones en el mercado privado, donde los costos de los medicamentos y tratamientos son considerablemente más altos que en el sector público. Un tratamiento mensual de insulina para un paciente con diabetes tipo 1 puede costar entre 2,000 y 3,500 pesos , mientras que un ciclo completo de quimioterapia para un paciente con cáncer puede superar los 50,000 pesos mensuales. Estas cifras están muy por encima de la capacidad de pago de una familia promedio, especialmente en un contexto de inflación y estancamiento económico. La falta de acceso a tratamientos médicos esenciales deteriora la salud física y mental de los pacientes, y agrava las condiciones de pobreza y exclusión social en el país.
Frente a esta crisis, es evidente que el Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso efectivo a la salud y de corregir las deficiencias estructurales que impiden el ejercicio de este derecho. La implementación de un mecanismo de reembolso por la compra de medicamentos ante situaciones de desabasto representa una solución viable y necesaria para garantizar que las familias mexicanas puedan acceder a los tratamientos médicos que necesitan sin poner en riesgo su estabilidad económica.
Este mecanismo permitiría que los pacientes que no reciban los medicamentos prescritos en el sistema público de salud puedan adquirirlos en el mercado privado y solicitar el reembolso de estos gastos, siempre y cuando los medicamentos estén incluidos en el cuadro básico de medicamentos del sector público. De esta manera, se garantizaría la continuidad en los tratamientos médicos y se aliviaría la carga financiera que actualmente enfrentan las familias mexicanas.
La falta de acceso a medicamentos y tratamientos médicos es una violación directa al derecho a la salud, consagrado en la Constitución. El desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud refleja una deficiencia en la gestión y distribución de insumos médicos, y constituye una falla estructural en el sistema de salud pública que requiere una solución urgente.
La propuesta de establecer un mecanismo de reembolso para los pacientes que enfrenten esta situación representa una medida justa y necesaria para corregir esta deficiencia, proteger el derecho a la salud y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico debido a problemas administrativos o presupuestales en el sistema de salud pública.
El establecimiento de un mecanismo de reembolso para los medicamentos adquiridos ante situaciones de desabasto en las instituciones públicas de salud es una medida que responde a una necesidad urgente de justicia social y acceso equitativo a los servicios de salud. Actualmente, la falta de disponibilidad de medicamentos en los hospitales y clínicas públicas obliga a los pacientes a buscar alternativas en el sector privado, lo que genera una carga económica adicional para las familias. Este problema afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes no solo enfrentan limitaciones económicas para costear medicamentos, sino que además sufren las consecuencias de una salud deteriorada por la falta de acceso a tratamientos oportunos. Al implementar un mecanismo de reembolso, el Estado estaría reconociendo su responsabilidad en garantizar el acceso efectivo a la salud y corrigiendo una deficiencia estructural que ha persistido durante años en el sistema de salud pública.
En términos fiscales, el mecanismo de reembolso propuesto tendría un impacto presupuestario moderado pero sostenible. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el gasto en adquisición de medicamentos en el sector público fue de aproximadamente 90,000 millones de pesos en 2023. Si se destinara un 5 por ciento de este presupuesto (alrededor de 4,500 millones de pesos ) a la implementación de un programa de reembolso, se podría cubrir una parte significativa de las necesidades de los pacientes afectados por el desabasto. Este costo es marginal en comparación con los beneficios económicos y sociales que se generarían al garantizar un acceso oportuno y efectivo a los medicamentos. Además, el ahorro derivado de la reducción en hospitalizaciones y complicaciones médicas por falta de tratamiento compensaría en gran parte este gasto adicional.
El mecanismo de reembolso también tendría un impacto positivo en la economía de los hogares mexicanos. Al eliminar la carga financiera derivada de la compra de medicamentos en el mercado privado, las familias podrían redirigir esos recursos hacia otras necesidades esenciales como alimentación, educación y vivienda. Esto fortalecería el poder adquisitivo de los hogares y contribuiría a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Además, al garantizar el acceso a medicamentos esenciales, se reduciría el número de días de incapacidad laboral y las complicaciones médicas asociadas a la falta de tratamiento, lo que incrementaría la productividad y la participación económica de la población activa.
La experiencia internacional respalda la eficacia de los sistemas de reembolso para garantizar el acceso a medicamentos. Países como Alemania, Francia y Canadá han implementado mecanismos similares, donde el Estado reembolsa parcial o totalmente el costo de los medicamentos adquiridos por los ciudadanos cuando existe una falla en el suministro público.
En Alemania , por ejemplo, el sistema de reembolso de medicamentos cubre hasta el 80 por ciento de los costos asociados a la compra de medicamentos esenciales fuera del sistema público, lo que ha permitido garantizar la continuidad en los tratamientos médicos y reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. En Francia , el sistema de reembolso está vinculado a un sistema de salud universal que cubre hasta el 70 por ciento de los gastos médicos de los ciudadanos, incluyendo medicamentos y tratamientos especializados.
El acceso oportuno a medicamentos es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. La falta de tratamiento médico adecuado afecta la salud física de los pacientes, y profundiza las desigualdades económicas y sociales. Las familias de menores ingresos son las más afectadas por el desabasto de medicamentos, ya que enfrentan barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y carecen de la capacidad financiera para costear tratamientos en el sector privado.
El mecanismo de reembolso propuesto busca corregir esta desigualdad estructural y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico por razones económicas o administrativas. La implementación de esta medida contribuiría a reducir las desigualdades en salud y promover una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos y farmacéuticos en el país.
La implementación de un mecanismo de reembolso por la adquisición de medicamentos ante el desabasto en el sector salud es una medida viable, justa y necesaria para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud en México.
Esta reforma aliviaría la carga financiera de millones de familias mexicanas, y también incentivaría una mejor gestión en la cadena de suministro de medicamentos y fortalecería la legitimidad y eficacia del sistema de salud pública.
El acceso oportuno a medicamentos es un componente esencial para garantizar el bienestar de la población y reducir las desigualdades en salud. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar este derecho y de corregir las deficiencias estructurales que impiden su ejercicio efectivo. La aprobación de esta reforma representaría un paso decisivo hacia la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y accesible para todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud
Artículo Único. Se reforma el artículo 31 y se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 31.
La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.
La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.
En caso de desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud, la Secretaría de Salud implementará mecanismos para garantizar la adquisición directa de los medicamentos faltantes o, en su defecto, compensar a los pacientes por los costos derivados de su compra, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 Bis de esta Ley.
Artículo 31 Bis.
En caso de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, el paciente tendrá derecho a solicitar el reembolso de los gastos efectuados por la adquisición de los medicamentos necesarios para su tratamiento, bajo las siguientes condiciones:
I. El paciente deberá presentar la receta médica expedida por una institución de salud pública, en la que se señale el nombre del medicamento y la dosis prescrita.
II. El medicamento adquirido deberá ser idéntico al prescrito en la receta médica y contar con registro sanitario emitido por la autoridad competente.
III. El reembolso se efectuará mediante la presentación de la factura o comprobante fiscal correspondiente que contenga el nombre del paciente, el medicamento adquirido, el precio y la fecha de compra.
IV. El monto del reembolso será equivalente al costo del medicamento, sin exceder el precio máximo de venta al público determinado por la autoridad competente.
V. El reembolso deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud y la documentación completa.
VI. La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos para la operación y supervisión de este mecanismo de reembolso, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas correspondientes.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos y disposiciones reglamentarias para la implementación del mecanismo de reembolso a que se refiere el artículo 31 Bis en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Tercero. El monto destinado para el reembolso de medicamentos deberá ser incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de este decreto.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En México, la protección social ha sido concebida como un pilar indispensable del Estado de bienestar, destinado a garantizar que las personas trabajadoras y sus familias cuenten con condiciones mínimas de seguridad ante contingencias de salud, maternidad, discapacidad, vejez o desempleo. Sin embargo, el modelo vigente aún presenta limitaciones para responder a las nuevas realidades sociales y familiares, donde el cuidado de personas dependientes se ha convertido en un reto creciente y estructural.
El envejecimiento demográfico, la transición epidemiológica y los cambios en la estructura del mercado laboral han colocado al cuidado como una necesidad apremiante y no como una cuestión privada. Según datos del Consejo Nacional de Población, en 2025 más de 15.1 millones de personas en México tienen 60 años o más, y se estima que esta cifra alcanzará los 27 millones en 2050, lo que implica que cerca de una quinta parte de la población requerirá algún tipo de asistencia o cuidado cotidiano.
A ello se suma que el 16 por ciento de los hogares reporta tener al menos una persona con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI, mientras que la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas continúa en ascenso, representando ya más del 70 por ciento de la carga total de morbilidad en el país.
La problemática del cuidado tiene un impacto en términos de salud y bienestar, y en la economía, así como en la equidad de género. El INEGI estima que el valor económico del trabajo no remunerado de cuidados equivale a alrededor del 24 por ciento del PIB nacional, una cifra que supera ampliamente a sectores estratégicos como la manufactura o el comercio.
De esta carga, más del 75 por ciento recae en las mujeres, lo cual profundiza las brechas de desigualdad en ingresos, participación laboral y desarrollo profesional. A pesar de estos datos contundentes, el marco normativo laboral y de seguridad social en México sigue siendo restrictivo respecto de los derechos asociados al cuidado. Mientras existen licencias vinculadas a la maternidad o paternidad en casos específicos, las personas trabajadoras carecen de instrumentos legales suficientes para atender a familiares en situación de enfermedad, discapacidad, terminalidad o dependencia por edad avanzada.
Esta omisión deja en la informalidad y la vulnerabilidad a millones de familias que deben elegir entre conservar un empleo o atender las necesidades vitales de un dependiente, reproduciendo círculos de exclusión económica y precariedad social.
Históricamente, las legislaciones de seguridad social y trabajo en México se diseñaron bajo un esquema rígido y centrado en riesgos individuales, con poca consideración hacia la dimensión familiar del cuidado. La Ley del Seguro Social de 1943 y la Ley del ISSSTE de 1959 establecieron prestaciones enfocadas principalmente en la atención médica, el subsidio por enfermedad general o maternidad y las pensiones por invalidez y vejez.
No obstante, estas leyes no incorporaron figuras específicas para el acompañamiento de personas dependientes en contextos distintos a la niñez temprana o la maternidad. Incluso reformas recientes han tenido un alcance limitado, como las licencias por cuidados médicos para niñas, niños y adolescentes con cáncer, cuyo reconocimiento hasta los 16 años deja fuera a una parte importante de la población menor de edad y a otros grupos vulnerables.
El cuidado de niñas, niños y adolescentes con enfermedades graves constituye una de las mayores demandas sociales no resueltas en el sistema de salud mexicano. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican alrededor de 5,000 nuevos casos de cáncer infantil en el país, siendo la segunda causa de muerte en este grupo etario.
Además, la Organización Panamericana de la Salud estima que al menos un 60 por ciento de estos pacientes requiere cuidados constantes en el hogar durante los procesos de quimioterapia, hospitalización y convalecencia. La situación se agrava porque las familias enfrentan gastos directos que pueden superar los 30,000 pesos mensuales en medicamentos, traslados y tratamientos, lo que las coloca en alto riesgo de empobrecimiento y endeudamiento. La presencia de una madre, padre o tutor disponible para acompañar al menor es indispensable para su recuperación clínica, y también para sostener la estabilidad emocional y psicológica del paciente y su familia.
La evidencia confirma que el acompañamiento parental en el cuidado de menores enfermos impacta positivamente en la recuperación y en la adherencia a los tratamientos. Estudios de la Universidad de Harvard y del Hospital Infantil de Toronto muestran que la participación activa de cuidadores primarios reduce en un 25 por ciento las recaídas hospitalarias y mejora hasta en un 30 por ciento los indicadores de respuesta terapéutica.
En México, la Encuesta Nacional sobre Cuidado Infantil del INEGI revela que el 78 por ciento de las familias con hijos enfermos o con discapacidad no cuentan con redes de apoyo formales y dependen exclusivamente de un cuidador principal, casi siempre la madre. Este escenario hace evidente la urgencia de garantizar licencias remuneradas para que los padres o tutores puedan cumplir con esta tarea sin perder sus empleos ni sacrificar sus ingresos, convirtiéndose así en un mecanismo de justicia social y de protección efectiva a la niñez.
El marco conceptual de derechos humanos, consolidado en la Constitución mexicana tras la reforma de 2011, así como en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, reconoce la corresponsabilidad social y estatal en materia de cuidados, pero esta visión aún no se refleja plenamente en la legislación secundaria.
Las limitaciones actuales se observan en la falta de licencias remuneradas para el cuidado de personas adultas mayores, dependientes con discapacidad o en condición terminal, así como en la insuficiencia de esquemas de flexibilidad laboral. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023 confirma que las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, frente a 13 horas de los hombres, lo que impacta directamente en su permanencia laboral y en la tasa de participación económica, que en el caso de las mujeres apenas alcanza el 46 por ciento, frente al 76 por ciento de los hombres.
Adicionalmente, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo han advertido que la falta de políticas integrales de cuidados genera pérdidas significativas en productividad y limita el potencial de crecimiento de los países, estimando que la economía global podría ganar hasta 4 por ciento del PIB anual si se garantizara un acceso equitativo y suficiente a sistemas de cuidados.
Esta propuesta busca subsanar estas deficiencias mediante la incorporación de una licencia remunerada, intransferible y con subsidio económico para que las personas trabajadoras afiliadas al IMSS y al ISSSTE puedan atender a dependientes en casos de nacimiento o adopción, enfermedad, discapacidad, terminalidad o vejez. El diseño de la licencia contempla un periodo flexible de uno a veintiocho días por emisión, acumulable hasta 364 días en tres años, con un subsidio equivalente al 60 por ciento del salario base de cotización, lo que garantiza un equilibrio entre la viabilidad financiera del sistema y la protección real de las familias.
Se establece además que la licencia sea personal y no compartida, evitando duplicidades, y que su implementación pueda acompañarse de acuerdos de teletrabajo o jornadas reducidas, lo cual introduce flexibilidad sin desproteger a los empleadores ni generar incertidumbre jurídica.
Al contrastar la experiencia mexicana con la internacional, resulta evidente la necesidad de modernizar el marco legal. Países de la OCDE como Suecia, Noruega y Alemania cuentan con licencias de cuidados remuneradas que pueden extenderse entre seis meses y dos años, con subsidios que van del 60 por ciento al 80 por ciento del salario, financiados mediante esquemas de seguridad social solidarios.
En América Latina, Uruguay y Chile han desarrollado sistemas nacionales de cuidados con base legal, que incluyen tanto prestaciones económicas como servicios de atención comunitaria y esquemas de corresponsabilidad familiar. Incluso en Estados Unidos, donde la legislación federal es limitada, varios estados han implementado programas de licencias familiares pagadas, como California y Nueva York, con resultados positivos en retención laboral y salud familiar.
El impacto económico y social de la reforma es doblemente positivo. Por un lado, permite que las personas trabajadoras no se vean obligadas a abandonar su empleo para asumir responsabilidades de cuidado, reduciendo la rotación laboral y fortaleciendo la productividad de las empresas. Por otro lado, brinda certidumbre a millones de familias que enfrentan situaciones críticas, al garantizarles un ingreso parcial durante el tiempo de cuidados.
El Banco Mundial ha señalado que la inversión en sistemas de cuidados puede generar retornos de hasta 3.5 veces lo invertido, al incrementar la participación laboral femenina y el ingreso de los hogares. Asimismo, la reforma contribuiría a reducir la judicialización de derechos, pues actualmente muchas familias recurren al amparo para obtener licencias especiales, lo que satura a los tribunales y genera desigualdad de acceso.
En el ámbito jurídico, la propuesta encuentra sustento en el artículo 123 constitucional, que establece la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de trabajo, así como en el artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho de todas las personas a la protección de la salud y al desarrollo integral de la familia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios relevantes que fortalecen este enfoque, como la jurisprudencia sobre el interés superior de la niñez y la obligación de maximizar el acceso a prestaciones de seguridad social cuando se encuentran en juego derechos fundamentales. De igual forma, instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligan a los Estados a generar medidas de protección para garantizar el derecho al cuidado y a la vida digna.
Es por todo lo anterior, que la presente reforma atiende un vacío histórico en el marco jurídico mexicano, y responde a una realidad social ineludible, que el cuidado se ha convertido en uno de los grandes retos de este siglo y debe reconocerse como un derecho y no como una carga privada.
Posponer esta decisión significaría prolongar la precariedad de millones de familias, acentuar la desigualdad de género y desaprovechar el potencial económico de incorporar plenamente a las mujeres y a los cuidadores en el mercado laboral. La urgencia de actuar es clara, debemos reconocer el cuidado como parte integral de los derechos laborales y de seguridad social es una deuda pendiente que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de saldar.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Proyecto de Decreto
Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un artículo 140 Ter a la Ley del Seguro Social, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 140 Ter. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a una licencia remunerada, de carácter personal e intransferible, destinada al cuidado de personas dependientes que, por razones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran apoyo conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, bajo las siguientes circunstancias:
I. Por nacimiento o adopción de hijas e hijos adicionales a los previstos en la Ley Federal del Trabajo;
II. Durante procesos de enfermedad, recuperación o convalecencia;
III. En caso de enfermedades terminales;
IV. Para la atención de personas con discapacidad, y
V. Para el cuidado de personas adultas mayores.
El Instituto podrá expedir constancias que acrediten la necesidad de cuidados, mismas que deberán ser notificadas al patrón, a fin de acordar, cuando sea necesario, la modalidad de teletrabajo en términos de la legislación aplicable.
La licencia tendrá una duración mínima de un día y máxima de veintiocho por cada emisión, pudiendo renovarse cuantas veces se requiera dentro de un periodo de tres años, siempre que el total acumulado no supere 364 días.
Podrán acceder a este beneficio las personas aseguradas que acrediten al menos 30 semanas de cotización en los últimos 12 meses o bien 52 semanas inmediatas previas al inicio de la licencia. El subsidio será equivalente al 60 por ciento del último salario diario de cotización registrado.
Esta licencia sólo procederá a petición expresa de la persona trabajadora y no podrá ser compartida con otro solicitante respecto de la misma persona dependiente.
El tiempo laboral durante la licencia se establecerá de común acuerdo con el patrón, sin que exceda la mitad de la jornada ordinaria ni las cuatro horas diarias.
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 37 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos:
Artículo 37 Ter. Las personas trabajadoras afiliadas al Instituto tendrán derecho a una licencia remunerada, intransferible, para el cuidado de personas dependientes que requieran atención conforme al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en los casos siguientes:
I. Nacimiento o adopción de hijas e hijos adicionales a los previstos en la Ley Federal del Trabajo;
II. Enfermedad, recuperación o convalecencia;
III. Enfermedad en etapa terminal;
IV. Atención a personas con discapacidad, y
V. Cuidado de personas adultas mayores.
El Instituto expedirá las constancias necesarias para acreditar la situación y notificarlas a la superioridad jerárquica de la persona trabajadora, a efecto de que se acuerden, de ser pertinente, modalidades de trabajo a distancia.
Cada licencia podrá extenderse de uno a veintiocho días, renovables dentro de un periodo máximo de tres años, sin que el acumulado exceda de 364 días.
El subsidio corresponderá al 60 por ciento del último salario diario de cotización, siempre que la persona trabajadora haya cumplido con al menos 30 semanas de cotización en los 12 meses previos o 52 semanas continuas inmediatamente antes del inicio de la licencia.
Este derecho sólo podrá ejercerse a solicitud expresa y no podrá otorgarse de manera simultánea a más de una persona trabajadora respecto de la misma persona dependiente.
La jornada laboral reducida durante el uso de esta licencia será acordada con la autoridad jerárquica correspondiente y no podrá superar la mitad de la jornada ordinaria ni cuatro horas diarias.
Artículo Tercero . Se reforma la fracción IX del artículo 42; la fracción XXIX Bis del artículo 132, y se adiciona un artículo 170 Ter a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 42 ...
I a VIII. ...
IX. Las licencias contempladas en los artículos 140 Bis y 140 Ter de la Ley del Seguro Social.
Artículo 132. ...
I a XXIX. ...
XXIX Bis. Otorgar a las y los trabajadores las facilidades necesarias para hacer efectivos los derechos derivados de las licencias previstas en los artículos 140 Bis y 140 Ter de la Ley del Seguro Social.
Artículo 170 Ter. Las personas trabajadoras tendrán derecho a la licencia prevista en el artículo 140 Ter de la Ley del Seguro Social, conforme a los términos y condiciones establecidos para el cuidado de personas dependientes que requieran atención.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberán un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, y previa consulta con el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, emitir las adecuaciones normativas y los reglamentos correspondientes que permitan la valoración de las necesidades de cuidados, así como un modelo de atención a las personas derechohabientes en esta materia.
Referencias
• Secretaría de Salud. Cáncer Infantil en México. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
• Secretaría de Salud. Cáncer infantil en niñas, niños y adolescentes. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/censia/es/articulos/cancer-infantil-en-ninas-n inos-y-adolescentes?idiom=es
• INEGI. (2023). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 – Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/ENASIC/ENASI C_23.pdf
• Pan American Health Organization / Organización Panamericana de la Salud (PAHO). (s. f.). Cáncer infantil en México [PDF]. https://www.paho.org/sites/default/files/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf
• Gaceta UNAM. (2024, febrero 19). El cáncer, segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años. https://www.gaceta.unam.mx/el-cancer-segunda-causa-de-muerte-en-ninos-d e-5-a-14-anos/
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de crianza positiva, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Tania Palacios Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de crianza positiva, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El presente recurso legislativo tiene como objeto visibilizar la situación de la población infantil, concretamente hijas e hijos que cohabitan con sus madres que cumplen alguna condena en los Centros Penitenciarios del país. Mediante este decreto, se plantea que se implementen acciones encaminadas a que las Autoridades Penitenciarias brinden atención integral y orienten a las madres en prisión a objeto de fomentar la crianza positiva.
Es de reconocer, que dada las condiciones en las que están los menores durante su estancia en las cárceles, existe un riesgo potencial de que adopten conductas inadecuadas y daños psicológicos irreversibles. Si bien, se ha pensado en la protección y cuidados de los infantes que conviven con sus madres en los centros penitenciarios, estos no han sido suficientes para darles una calidad de vida digna dentro de esas instalaciones.
Si bien, las niñas y los niños que viven con sus madres en reclusión tienen derechos apenas reconocidos en el marco legal mexicano, tampoco hay políticas públicas especificas encaminadas a la protección de esos menores, situación que resulta urgente atender, pues si la hija o hijo permanecen con la madre en reclusión, en realidad, éstos también se encuentran presos como ella.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece, que los menores podrán permanecer con sus madres dentro de los centros penitenciarios solo durante la etapa postnatal y de lactancia, o hasta que el infante cumpla los tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. Si el infante tuviera una discapacidad que requiriera de los cuidados de la madre privada de la libertad, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez, particularmente si ésta sigue siendo la única persona que puede hacerse cargo del menor.1
En este ordenamiento también se determinada que los infantes tendrán derecho a recibir alimentación saludable y adecuada, derecho a recibir atención médica por parte de un especialista pediátrico, así como acceso a educación inicial. Se establece la edad de 3 años, dado a que al infante se le tiene que garantizar su derecho a la educación, respaldado así el principio de interés superior de la niñez.2
Desafortunadamente, aunque es una etapa primordial para el desarrollo de todo ser humano, los infantes que nacen y viven dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, viven en condiciones de hacinamiento bajo contextos hostiles y violentos que resultan poco o nada propicios para su desarrollo adecuado.
Todo ello, nos revela una realidad en la que la gestión gubernamental no tiene como prioridad el bienestar de los infantes en las cárceles, por lo que es importante incluir en la agenda pública cuestiones como la necesidad de infraestructura, de una inversión pública focalizada y particularmente impulsar legislaciones de carácter transversal que visibilicen y antepongan el interés superior de la niñez en los centros penitenciarios.
Cabe hacer mención, que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ha realizado observaciones al Estado mexicano para llevar a cabo reformas legales y acciones encaminadas a prevenir y sancionar toda forma de violencia, así como para proteger y dar atención integral a menores víctimas de lo que se expone en el presente documento; enfatizando la necesaria adopción de medidas adicionales a fin de, entre otras acciones, fomentar prácticas de crianza positiva alejada de formas violentas en niñas y niños.
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la crianza positiva se define de la siguiente manera:
Crianza positiva: Conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos;
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la crianza positiva son aquellas prácticas de cuidado, protección, formación y guía que posibilitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, espiritual, ético, cultural y social de las niñas, niños y adolescentes, gracias a que se realiza de acuerdo con la evolución de las facultades, la etapa del ciclo vital de desarrollo, características y circunstancias de la niña, niño o adolescente, sin recurrir a la violencia, sino respetando sus derechos humanos.3
Como se puede apreciar; las acepciones antes descritas dejan al descubierto que es urgente cambiar el paradigma de los mecanismos para garantizar justicia a las niñas, niños que cohabitan en prisión con sus madres, a través de la implementación de estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia. Más allá, de que es necesario el fortalecimiento de los vínculos y valores familiares en prisión, para evitar que los patrones aprendidos en esos lugares sean cíclicos en la vida adulta de esos infantes.
Sobre el Particular, es importante citar los siguientes datos de la Organización Civil REINSERTA:4
• Existen más de 500 mil niñas, niños y adolescentes que tienen madres o padres privados de libertad.
• El 84.8 por ciento de las mujeres privadas de libertad son madres.
• Dentro de Centros Penitenciarios no existen áreas seguras y libres de violencia para mujeres, niñas y niños.
• Cada 5 de cada 10 de mujeres privadas de libertad al ingresar al centro penitenciario tenían hijos en etapa lactante y preescolar.
• 67% de las niñas y niños en contacto con centros penitenciarios han presenciado un motín o riña.
• Falta de oportunidades para un desarrollo adecuado para las niñas y niños que crecen en prisión.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2023, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la libertad/ internadas que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia fue de 282. Comparado con 2022*, esta cifra presenta un aumento de 9.3 por ciento. Del total de mujeres, 56.4 por ciento se encontraba en periodo de lactancia. En los centros penitenciarios**, se registraron 343 mujeres privadas de la libertad/ internadas que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años. Ciudad de México concentró la mayor cantidad de menores de seis años que permanecieron con sus madres.5
Distribución porcentual de las mujeres embarazadas y/ o en periodo de lactancia privadas de la libertad en los centros penitenciarios y centros especializados, 2023.

*En 2022, la cifra de mujeres que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia fue de 258.
**Incluye información de los centros penitenciarios federales, estatales y especializados.
Nota: Baja California, Campeche, Colima, Nuevo León, y Yucatán reportaron no contar con menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad/ internadas en los centros penitenciarios y centros especializados.
Menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, según entidad federativa, 2023 .
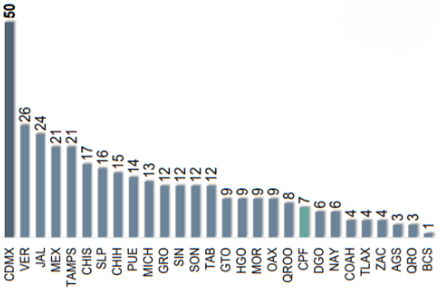
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Disponible:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/20 24/doc/cnsipee_2024_resultados.pdf
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, resulta impostergable que el Estado ofrezca a través de personal apto y profesional en el desarrollo infantil, programas, orientación y métodos prácticos de crianza positiva adaptadas al contexto penitenciario, dado que en la actualidad no hay políticas públicas o programas gubernamentales suficientes que estén orientadas a la protección de los menores que viven en los centros penitenciarios con sus madres. Situación que resulta preocupante, pues como ya se citó, existirá en esos menores un riesgo potencial de que adopten conductas inadecuadas y daños psicológicos irreversibles para el resto de su vida.
Virtud de todo lo anteriormente expuesto, se plantea en el cuadro comparativo la siguiente modificación a la norma.
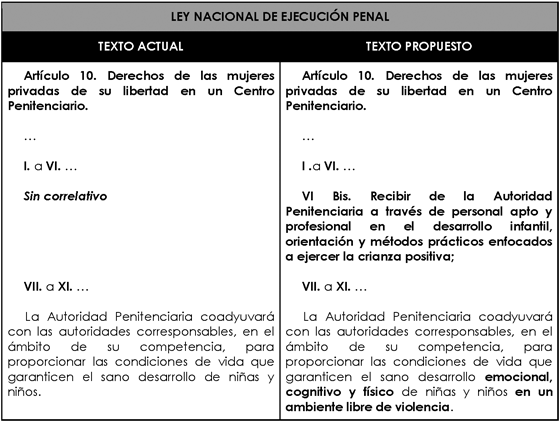


Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de crianza positiva
Artículo único. Se adiciona una fracción VI Bis y se reforman el segundo y sexto párrafo del artículo 10; el tercer párrafo, así como el primer párrafo de la fracción IV del artículo 36, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:
Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.
...
I. a VI. ...
VI Bis. Recibir de la Autoridad Penitenciaria a través de personal apto y profesional en el desarrollo infantil, orientación y métodos prácticos enfocados a ejercer la crianza positiva;
VII. a XI. ...
La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo emocional, cognitivo y físico de niñas y niños en un ambiente libre de violencia .
...
...
...
La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados, a objeto de fomentar prácticas de crianza positiva desde las primeras etapas de vida, procurando para el desarrollo integral de los hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.
...
...
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.
...
...
Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso la crianza positiva para materializar el interés superior de la niñez.
...
I. a IV. ...
Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del Centro Penitenciario, respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona, la crianza positiva y el interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1-2 https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-XIII-22.nfancia_en_l as_carceles.pdf
3 https://www.unicef.org/mexico/preguntas-frecuentes-sobre-crianza-positiva#:~:text=En%20la%20actualidad%20existen
%20gran,organizaci%C3%B3n%20de%20la%20sociedad%20civil.
4 Organización Civil Reinserta: https://reinserta.org/ninez-y-prision/
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2024/doc/cnsipee_ 2024_resultados.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Tania Palacios Kuri (rúbrica)
Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de especies sombrilla, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Fidel Daniel Chimal García, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I, 78 y 79 fracción II; 80, 82, punto 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a elaborar listas de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Sin embargo, el marco legal actual no contempla de manera explícita la categoría de “especie sombrilla nacional”, a pesar de que este concepto es ampliamente reconocido en la biología de la conservación.
Las especies sombrilla1 Son aquellas que, al proteger sus hábitats y necesidades ecológicas, permiten salvaguardar un amplio número de especies que comparten el mismo ecosistema. Así, una política dirigida a conservar una especie sombrilla multiplica los beneficios de protección para la biodiversidad en general.
En México, especies como el jaguar (Panthera onca) cumplen de manera clara con esta función, pues la preservación de sus corredores biológicos asegura también la supervivencia de aves, reptiles, anfibios, mamíferos menores, flora endémica y, además, favorece a las comunidades humanas que dependen de esos ecosistemas.
Precisamente para capitalizar estos efectos multiplicadores y otorgarles un reconocimiento formal en nuestra legislación, resulta estratégico establecer la categoría de especie sombrilla nacional. Con ello, se busca que el Estado mexicano, al reconocer legalmente a estas especies, logre los siguientes objetivos:
- Reconocer legalmente a las especies sombrilla nacionales:
- Fortalece la identidad y compromiso ambiental del Estado mexicano.
- Permite dirigir recursos presupuestales específicos a programas de conservación con impacto amplio.
- Conecta la conservación con la cultura e identidad nacional.
Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado qué, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre
Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre.
Artículo 61. La Secretaría, previa opinión del Consejo, elaborará las listas de especies y poblaciones prioritarias para la conservación y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Dentro de estas listas, se establecerá la categoría de ‘especies sombrilla nacionales’, entendidas como aquellas especies cuya protección, como resultado de sus requerimientos de hábitat y condiciones ecológicas, contribuye significativamente a la conservación de un número importante de otras especies y ecosistemas asociados.
La inclusión de especies y poblaciones a dicha lista procederá si las mismas se encuentran en al menos alguno de los siguientes supuestos:
a) a d) ...
...”
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, deberá emitir en un plazo no mayor a 90 días naturales las primeras declaratorias de especies sombrilla nacionales, considerando criterios científicos, culturales y ecológicos.
Tercero. El Congreso de la Unión deberá prever en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 las asignaciones específicas para la conservación de las especies sombrilla nacionales.
Nota
1 Guillermo Cárdenas. “Especies sombrilla ¿pilares de la conservación?”. Ciencia UNAM-DGDC. 31 de octubre de 2019. Ver en: https://ciencia.unam.mx/leer/922/especies-sombrilla-pilares-de-la-conse rvacion-
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2025.
Diputado Fidel Daniel Chimal García (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de robo y suplantación de identidad digital, violencia digital extorsiva y cobranza digital abusiva, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo II Bis al Título Noveno del Libro Segundo, denominado: “Robo y suplantación de identidad digital y de la violencia digital extorsiva”, que comprende los artículos 211 Bis 8, 211 Bis 9, 211 Bis 10, 211 Bis 11 y 211 Bis 12, todos del Código Penal Federal; y se reforma la fracción XVIII, del artículo 58 y, se adicionan la fracción IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 2, el segundo párrafo, recorriéndose en su orden el subsecuente, del artículo 8, la fracción XIX, recorriéndose en su orden la subsecuente, del artículo 58, y un Capítulo XIII denominado “Del Uso de Datos de Terceros y Prácticas de Cobranza Digital Abusiva”, que comprende los artículos 65 y 66, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, el teléfono celular se ha convertido en la puerta de entrada a la vida personal, familiar, financiera y laboral de millones de personas. Desde ese dispositivo se administran cuentas bancarias, se gestionan créditos, se mantiene comunicación con la familia y se resguardan fotografías, documentos y datos sensibles.
Esta centralidad del celular ha sido aprovechada por la delincuencia para abrir una nueva frontera del crimen: el hackeo de cuentas, el robo de identidad digital y la extorsión mediante aplicaciones de préstamo y plataformas de cobranza digital.
La realidad es brutal:
• El robo de identidad y los fraudes derivados de él han crecido de forma explosiva. De acuerdo con datos recientes, los fraudes por robo de identidad a clientes bancarios en México sumaron más de 11 mil millones de pesos en un solo año.
• Informes especializados señalan que el robo de identidad digital aumentó alrededor de 84 por ciento en 2024, con pérdidas estimadas superiores a los 14 mil millones de pesos, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y los servicios digitales.
Estas cifras no son frías estadísticas: detrás de cada caso hay una persona a la que le vaciaron su cuenta, le negaron un crédito, la señalaron como “deudora morosa” o incluso como “delincuente” ante sus contactos, sin haber cometido delito alguno.
Un capítulo especialmente grave lo constituyen las aplicaciones de préstamo conocidas como “montadeudas”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y diversas policías cibernéticas han documentado el modus operandi de estas apps:
1. Ofrecen préstamos “fáciles y rápidos” mediante publicidad engañosa.
2. Obligan al usuario a otorgar permisos amplísimos sobre su celular: acceso a contactos, fotos, cámara, micrófono y ubicación.
3. Imponen intereses usureros y plazos imposibles de cumplir.
4. Cuando el usuario no puede pagar de inmediato, despliegan una campaña de acoso y violencia digital, a través de diversas acciones de intimidación que van subiendo de nivel, entre estas se pueden mencionar las siguientes:
• Difamación.
• Envío masivo de mensajes a los contactos.
• Manipulación de imágenes.
• Amenazas de muerte o de agresiones.
• Acusaciones falsas de pedofilia, secuestro, estafa, o “deudor moroso exhibido”.
Datos del Consejo Ciudadano y de la Condusef dan cuenta de más de mil aplicaciones reportadas bajo este modus operandi entre 2021 y 2024, muchas de ellas activas en tiendas digitales o en archivos APK distribuidos por redes sociales.
No se trata únicamente de un problema financiero. Es una forma de violencia digital extorsiva que destruye la salud mental y la reputación de las personas, y que, en muchos casos, alcanza a sus círculos familiares, laborales y comunitarios.
Paralelamente, el hackeo de redes sociales, cuentas de mensajería y correos electrónicos se ha vuelto cotidiano. En su momento, el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió diversas guías y recomendaciones para que las personas protegieran sus redes, cambiaran contraseñas, activaran el doble factor de autenticación y denunciaran el uso indebido de sus datos.1
Por su parte, el 30 de junio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó un Comunicado en el que emitió recomendaciones de seguridad en el contexto del Día Mundial de las Redes Sociales, y destaca que los ciberdelincuentes aprovechan la información compartida en redes para la creación de perfiles falsos. En ese sentido recomienda: ajustar la configuración de privacidad de las cuentas, definir quién puede ver las publicaciones, enviar mensajes o etiquetar; y evitar compartir información personal o sensible, como son dirección, número de teléfono, escuela, lugar de trabajo o rutinas diarias, entre otras.2
Sin embargo, la realidad es que, aun siguiendo todas las recomendaciones, el marco penal federal no contempla un delito autónomo de robo y suplantación de identidad digital. En la práctica, se busca equiparar la conducta dentro de figuras como el fraude, el acceso ilícito a sistemas informáticos o la falsificación de documentos, lo que dificulta la persecución y deja a la víctima en estado de indefensión, sobre todo cuando:
• Alguien abre cuentas bancarias a su nombre.
• Contrata servicios o créditos utilizando su identidad.
• Opera en plataformas financieras y redes sociales simulando ser la persona afectada.
• Utiliza esa suplantación para extorsionar, difamar o cometer otros delitos.
Este vacío normativo contrasta con la magnitud del problema: según el sitio “unico”, “Red Colectiva Contra el Fraude”, tan solo en 2024, el fraude por suplantación digital creció un 84 por ciento y la circulación de identidades falsas un 49 por ciento, de acuerdo con el informe A Year in Fraud.3 México se ha convertido en el epicentro del fraude digital en Latinoamérica, con niveles cinco veces más altos que países como Brasil.4
Por otro lado, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revelan que los delitos asociados al robo de identidad física también están en ascenso: las denuncias por créditos fraudulentos mediante identidad robada crecieron 110 por ciento entre 2021 y 2024; y los documentos más falsificados incluyen la INE (32 por ciento), comprobantes de domicilio (28 por ciento) y títulos profesionales (15 por ciento).
Si bien la protección legal existe, está fragmentada, desactualizada y sin “dientes” suficientes frente a un fenómeno que opera 24/7 y a escala masiva. La víctima debe moverse en un verdadero laberinto institucional, por ejemplo:
• Código Penal Federal y códigos penales locales: prevén delitos informáticos, extorsión, amenazas, coacción, calumnia, etc., pero sin una figura específica para la identidad digital ni para la violencia digital extorsiva ligada a apps de préstamo.
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: establece obligaciones para empresas en el tratamiento de datos personales y prevé sanciones administrativas, pero no regula de forma expresa la prohibición del uso de contactos y datos de terceros para prácticas de cobranza digital abusiva ni prevé medidas cautelares inmediatas para detener el daño.
• Normatividad financiera y de protección al consumidor: Condusef y Profeco pueden sancionar malas prácticas, pero muchas aplicaciones son clandestinas, transfronterizas o cambian de nombre con frecuencia, lo que dificulta su sujeción al marco regulatorio.
La presente iniciativa se sustenta en diversos mandatos constitucionales y convencionales. El artículo primero de la Constitución Política establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos: la honra, la reputación, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de datos personales.
El artículo sexto constitucional prevé el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. El artículo 16 el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y protección de datos personales. El artículo 17 estipula el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial; y el artículo 20 contempla los derechos de las personas víctimas de delito.
Además, México está obligado por instrumentos jurídicos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho a la vida privada, a la honra y a la protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en la correspondencia.
La identidad digital es hoy una extensión de la identidad personal. Protegerla no es una opción, es una exigencia mínima de un Estado democrático y de derecho.
Frente a este panorama, la presente iniciativa tiene tres objetivos centrales:
1. Tipificar como delito federal el robo y suplantación de identidad digital, con sanciones proporcionales y agravantes específicas.
2. Tipificar la violencia digital extorsiva asociada a aplicaciones de préstamo y prácticas de cobranza digital abusiva, reconociendo su carácter de violencia económica, psicológica y reputacional.
3. Reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para:
• Prohibir expresamente el uso de contactos y datos de terceros para fines de cobranza digital intimidatoria o extorsiva;
• Facultar a la autoridad para dictar medidas cautelares inmediatas de bloqueo, suspensión y eliminación de contenidos y tratamientos de datos, y
• Reforzar las sanciones administrativas en casos de violencia digital extorsiva.
Adicionalmente, se propone un mandato para que el Ejecutivo Federal, en coordinación con fiscalías, policías cibernéticas y autoridades de protección de datos, establezca un Protocolo Nacional de Respuesta Rápida para víctimas de robo de identidad y violencia digital.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo II Bis al Título Noveno del Libro Segundo, del Código Penal Federal, denominado: “Robo y suplantación de identidad digital y de la violencia digital extorsiva” que comprende los artículos 211 Bis 8, 211 Bis 9, 211 Bis 10, 211 Bis 11 y 211 Bis 12, para quedar como sigue:
Capitulo II Bis
Robo y suplantación de
identidad digital y de la violencia digital extorsiva
Artículo 211 Bis 8.- Para los efectos de este Capítulo se entenderá por:
I. Identidad digital: conjunto de datos, credenciales, atributos, identificadores y elementos de autenticación electrónicos o digitales asociados a una persona física, que permiten identificarla o individualizarla en medios electrónicos, telemáticos o informáticos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, nombres de usuario, contraseñas, tokens, datos biométricos, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, identificadores de dispositivos, perfiles en redes sociales, cuentas de mensajería instantánea y credenciales digitales de autenticación.
II. Robo de identidad digital: apropiación, adquisición, transferencia o utilización indebida de la identidad digital de una persona, con la finalidad de suplantarla total o parcialmente, realizar actos jurídicos, operaciones financieras, comunicaciones, contrataciones o cualquier otra conducta que produzca efectos hacia terceros o hacia la propia víctima.
III. Aplicaciones de préstamo o cobranza digital: programas informáticos, plataformas o aplicaciones móviles que ofrecen u operan créditos, préstamos, financiamientos o servicios de cobranza mediante medios electrónicos, ya sea que se encuentren o no debidamente autorizados por la legislación financiera aplicable.
IV. Violencia digital extorsiva: toda acción u omisión realizada mediante tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, plataformas digitales o dispositivos electrónicos, que tenga por objeto intimidar, coaccionar o presionar a una persona para la obtención de un beneficio económico o para forzar la realización u omisión de un acto, mediante amenazas, difamación, calumnias, manipulación de imágenes, difusión de información personal o de contactos, reales o falsas.
Artículo 211 Bis 9.- Se impondrá pena de tres a ocho años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa a quien, por sí o por interpósita persona:
I. Sin consentimiento de la persona titular y con la finalidad de suplantarla, obtenga, transfiera, posea, venda, distribuya, entregue o utilice su identidad digital para realizar actos jurídicos, operaciones financieras, contrataciones, compras, movimientos en cuentas, apertura de créditos, obtención de servicios o cualquier otra operación que pueda generar obligaciones, cargos o afectaciones patrimoniales o reputacionales a la víctima;
II. Utilice la identidad digital de otra persona para acceder a sus cuentas, perfiles o sistemas de información, y desde éstos realice comunicaciones, publicaciones o instrucciones que puedan generar efectos jurídicos, económicos o reputacionales hacia la víctima o hacia terceros, y
III. Cree o utilice perfiles, cuentas, sitios web o identidades digitales falsas, utilizando datos reales o suficientes para confundir a terceros respecto de la identidad de la víctima, con el propósito de realizar fraudes, extorsiones, amenazas, acoso o difamación.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando:
a) La conducta se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad;
b) La conducta sea realizada por servidores públicos, empleados o prestadores de servicios de instituciones financieras, tecnológicas, de telecomunicaciones o de tratamiento de datos personales, aprovechando la información a la que tengan acceso, y
c) La conducta se cometa de manera reiterada o sistemática en contra de varias víctimas.
Artículo 211 Bis 10.- Se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa a quien:
I. Suplante la identidad digital de una persona para dirigirle amenazas, coacciones o exigencias económicas, o para dirigirlas a sus familiares, contactos o entorno laboral;
II. Utilice la identidad digital de una persona para difundir o publicar, ante terceros o en espacios de acceso público, mensajes, imágenes, audios o contenidos que le atribuyan falsamente la comisión de delitos, conductas deshonrosas o deudoras, con el fin de presionarla para realizar pagos, entregar documentos o realizar cualquier acto en contra de su voluntad, y
III. Amenace con difundir o difunda contenidos falsos, manipulados o descontextualizados, utilizando la identidad digital de la víctima o sus contactos, con la finalidad de obtener una ventaja económica o patrimonial.
Cuando las conductas anteriores se realicen a través de tecnologías de la información y comunicación de manera masiva, utilizando sistemas automatizados de envío o difusión de mensajes, las penas se incrementarán hasta en una mitad.
Artículo 211 Bis 11.- Se le impondrá pena de cinco a doce años de prisión y de quinientos a mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otros delitos que resulten, a quien:
Por medio de aplicaciones de préstamo o de cobranza digital, por sí o a través de terceros:
I. Recolecte, acceda o utilice, sin el consentimiento expreso, libre e informado de la persona usuaria, los contactos, archivos, imágenes, audios, videos, ubicación u otros datos almacenados en el dispositivo electrónico, con el fin de presionar el pago de deudas reales o supuestas;
II. Amenace con difundir, o difunda efectivamente, mensajes, imágenes, audios, etiquetas, calificaciones o cualquier otro contenido dirigido a los contactos de la víctima, atribuyéndole la condición de deudor moroso, ratero, delincuente, pedófilo o cualquier otro calificativo que menoscabe su honra o reputación, con el fin de forzar el pago de cantidades de dinero, y
III. Manipule o altere imágenes o datos personales de la víctima para simular conductas delictivas, sexuales, violentas o deshonrosas, y amenace con difundirlas o las difunda para presionarla económicamente.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando:
a) Las conductas se realicen respecto de deudas cuyo monto original sea igual o inferior a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b) Las conductas se cometan en perjuicio de varias personas utilizando la misma aplicación, plataforma o esquema, y
c) Las conductas involucren la creación de grupos, páginas o perfiles con el único propósito de exhibir, acosar o difamar a deudores, reales o supuestos.
Artículo 211 Bis 12.- Ámbito de aplicación y cooperación internacional
Las conductas previstas en este Capítulo serán perseguibles como delitos de carácter federal cuando:
I. Se cometan utilizando redes públicas de telecomunicaciones, infraestructura informática o plataformas digitales cuya administración o efectos se extiendan a territorio nacional;
II. Produzcan efectos en personas residentes en México, independientemente del país desde cuya infraestructura se hayan realizado las conductas;
III. Involucren el uso, tratamiento o transferencia de datos personales de personas situadas en territorio nacional.
En estos casos, las autoridades federales competentes deberán establecer mecanismos de cooperación con las autoridades de otros Estados, así como con empresas proveedoras de servicios digitales, para la identificación de responsables, la preservación de evidencias digitales, el bloqueo de cuentas, aplicaciones o sitios web, y la eliminación de contenidos ilícitos.
Artículo segundo. Se reforma la fracción XVIII, del artículo 58 y; se adicionan la fracción IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 2, el segundo párrafo, recorriéndose en su orden el subsecuente, del artículo 8, la fracción XIX, recorriéndose en su orden la subsecuente, del artículo 58 y, un Capítulo XIII denominado “Del Uso de Datos de Terceros y Prácticas de Cobranza Digital Abusiva”, que comprende los artículos 65 y 66, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. a III. ...
IV. Cobranza digital: conjunto de prácticas, acciones y procesos de comunicación con personas deudoras, reales o supuestas, realizados mediante tecnologías de la información y comunicación, aplicaciones móviles, plataformas digitales o redes sociales, con el fin de requerir el pago de obligaciones de carácter económico, ya sean presentes o futuras;
V. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;
VI. a XXI. ...
Artículo 8. ...
En ningún caso se considerará válido el consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales de terceros, tales como contactos telefónicos, direcciones electrónicas, redes sociales u otros identificadores, cuando dicho tratamiento tenga por objeto su utilización en prácticas de cobranza digital, salvo que estos terceros hayan otorgado, en forma directa e individualizada, su consentimiento expreso para tales fines.
...
Artículo 58. ...
I. a XVII. ...
XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 8, segundo párrafo de esta Ley;
XIX. Utilizar datos personales de deudores, reales o supuestos, así como de sus contactos, obtenidos mediante permisos generalizados en dispositivos electrónicos, para realizar prácticas de cobranza digital abusiva o violencia digital extorsiva, en contravención a lo dispuesto por los artículos 8, 65 y demás relativos de esta Ley, y
XX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente Ley.
Artículo 65. Los responsables que realicen actividades de cobranza digital deberán abstenerse de:
I. Recabar, acceder, utilizar o tratar datos personales de terceros obtenidos a través de permisos generalizados en dispositivos electrónicos (incluyendo contactos, fotografías, archivos, ubicación o cualquier otra información), con la finalidad de ejercer presión, intimidación, hostigamiento o escarnio público hacia la persona deudora o sus contactos;
II. Difundir, compartir o publicar datos personales de deudores, reales o supuestos, a través de grupos, páginas, listas negras, perfiles o aplicaciones, cuando ello tenga por objeto exhibirlos, desacreditarlos o dañar su imagen, y
III. Formular imputaciones falsas de delitos o conductas deshonrosas en contra de deudores, reales o supuestos, a través de medios digitales, con el fin de presionar el pago de cantidades de dinero.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se considerará infracción grave y será sancionado de acuerdo con lo previsto en las fracciones III y IV del artículo 59 de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o de otra índole que resulten.
Artículo 66. Cuando la autoridad competente tenga conocimiento, por cualquier medio, de hechos que puedan constituir:
a) Robo o suplantación de identidad digital;
b) Violencia digital extorsiva, o
c) Cobranza digital abusiva en los términos del artículo 65 de esta ley.
Podrá ordenar, de manera inmediata y como medidas cautelares, alguna o varias de las siguientes:
I. La suspensión temporal del tratamiento de datos personales relacionados con los hechos denunciados;
II. El bloqueo o restricción de acceso a aplicaciones, cuentas, perfiles, grupos o páginas desde las cuales se estén realizando las conductas;
III. La eliminación o desindexación de contenidos específicos que contengan datos personales de la víctima, imputaciones falsas de delitos o mensajes que constituyan violencia digital extorsiva, siempre que ello no implique censura previa a contenidos lícitos ni afecte el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, y
IV. La notificación a las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes.
Las medidas cautelares deberán ser proporcionales, razonables y limitarse a lo estrictamente necesario para evitar un daño mayor a la víctima, y podrán ser revisadas, modificadas o levantadas en cualquier momento, a petición de parte o de oficio.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias competentes, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias para la correcta aplicación del presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor.
Tercero. En un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de las entidades federativas, las instancias de seguridad pública, las autoridades de protección de datos personales y las autoridades financieras y de protección al consumidor, deberá emitir un Protocolo Nacional de Respuesta Rápida para Víctimas de Robo y Suplantación de Identidad Digital, Violencia Digital Extorsiva y Cobranza Digital Abusiva, que contendrá al menos:
I. Mecanismos de recepción de denuncias y reportes en tiempo real;
II. Canales de coordinación inmediata con policías cibernéticas;
III. Lineamientos para la preservación de evidencias digitales;
IV. Procedimientos para solicitar el bloqueo, suspensión o eliminación de contenidos ilícitos en plataformas digitales, y
V. Medidas de atención, acompañamiento y orientación a las víctimas.
Cuarto. En un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las autoridades competentes deberán llevar a cabo campañas permanentes de información y prevención sobre los riesgos del robo de identidad digital, el uso de aplicaciones de préstamos irregulares y las prácticas de cobranza digital abusiva, así como sobre los derechos y vías de protección de las personas usuarias.
Notas
1 INAI (2018). Recomendaciones para mantener segura tu privacidad y datos personales en el entorno digital. Consultado en línea el 18 de noviembre de 2025. https://inicio.inai.org.mx/GuiasTitulares/5RecomendacionesPDP_Web.pdf
2 Información consultada en línea el 18 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/sspc/prensa/la-sspc-emite-recomendaciones-de-segurid ad-en-el-dia-mundial-de-las-redes-sociales?idiom=es
3 Informe en línea: https://25849394.hs-sites-eu1.com/es/a-year-in-fraud
4 Información recuperada en línea: https://www.unicoid.mx/post/robo-de-identidad-critico-en-mexico
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista", suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Roberto Sosa Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, apartado H, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista", la cual plantea la problemática y los argumentos establecidos en la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. Planteamiento del problema
Los tianguis son una tradición de origen prehispánico que forma parte fundamental de la cultura mexicana; además de ser una de las mayores expresiones de nuestro legado cultural indígena, actualmente son un pilar necesario para la economía de muchas comunidades por ser el principal centro de comercio a disposición de la población. A pesar de su importancia, los tianguis han sido invisibilizados y marginados, por lo cual propongo que se establezca una fecha en el año calendario para celebrar esta expresión cultural y económica endémica de México y, con ello, concientizar socialmente acerca de su importancia y la necesidad de su protección y fomento.Segundo. Contexto
El origen de los tianguis se remonta a la época prehispánica de Mesoamérica, lo cual explica por qué es una tradición tan enraizada en la sociedad mexicana. La palabra tianguis proviene del náhuatl "tianquiztli", que significa literalmente "lugar del mercado" o "lugar donde se intercambian bienes"1 , concepto que prevaleció en la cultura novohispana debido a que sus propias características, distintas de los mercados y plazas europeos, hacían imposible una traducción completa.
En la historia de México destaca particularmente el paradigmático caso del Tianguis de Tlatelolco, que según Hernán Cortés era "tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor"2 . Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo describen a Tlatelolco como un centro comercial capaz de congregar entre 40,000 y 60,000 personas en un solo día de mercado, que se realizaba cada cinco días según el calendario mexica3 .
Una de las características que hacen endémico al tianguis mesoamericano es que no era solamente un espacio para el intercambio de productos, sino que también estaba regulado al nivel que los litigios que llegaban a suscitarse entre comerciantes y clientes eran resueltos inmediatamente por jueces y vigilantes que transitaban por el lugar y recibían el nombre de "tianquizpan tlayacanque"4 . Si se sorprendía a alguna persona robando o realizando actos fraudulentos, se le sancionaba inmediatamente, generalmente con la muerte5 .
Además de su carácter comercial, el tianguis tenía una importancia ritual ya que en su centro se erigía el "momoxtli", un altar que servía para depositar ofrendas a las deidades y, en ciertas ocasiones, era el espacio donde se ejecutaban los castigos públicos para quienes cometían las faltas antes referidas. Esta característica define al tianguis como un espacio establecido dentro de un orden teocrático cuyo respeto a las normas estaba asociado con la divinidad.
De acuerdo con dichas normas los productos debían venderse únicamente dentro del tianguis, pues estaba estrictamente prohibido venderlos fuera, con excepción de los alimentos preparados6 . Esta restricción, además de reflejar una creencia religiosa, favorecía que la actividad comercial se concentrara en puntos determinados por las autoridades, lo cual fortalecía su control económico y facilitaba la recaudación de tributos en especie.
Por otra parte, el tianguis era punto de reunión de personas provenientes de lejanos lugares, mercaderes que recorrían todas las provincias del Imperio Mexica para obtener bienes que luego intercambiaban para obtener beneficio7 . Esta serie de intercambios propiciaba el flujo de noticias, el contacto con nuevos artilugios, el conocimiento de animales y plantas exóticas y la transmisión de creencias religiosas y culturales. En ese sentido, el tianguis era también un espacio de cohesión regional y de articulación social y política.
La llegada de los españoles no desapareció el tianguis, pues varios de ellos se conservaron como fue el caso del gran tianguis de Tlatelolco, el tianguis que se instaló en "San Hipólito" y el tianguis conocido como de "Juan Velázquez"8 . La propia palabra "tianguis" es una adaptación castellana del náhuatl original. Sin embargo, hubo diversos cambios administrativos y económicos propios del nuevo orden colonial9 .
El primero de ellos fue precisamente que el modelo urbano colonial colocaba a la plaza como el centro de la vida pública, por lo cual el tianguis principal se realizaba en la plaza mayor. El resto de los tianguis se reubicó en zonas periféricas a la llamada "traza española", en donde vivía la población puramente indígena en humildes casas de adobe10. En su lugar, la población española comenzó a construir mercados, hospitales, iglesias y edificios de gobierno en los amplios espacios que antes llegaron a ocupar los tianguis principales de los mexicas, con lo cual se estableció una primera distinción entre los mercados y los tianguis como espacios de comercio.
Un segundo cambio sustancial es que las autoridades novohispanas comenzaron a regular la actividad del tianguis a través de "ordenanzas", mediante las cuales el Cabildo establecía desde contribuciones como el cobro de alcabalas o derechos de piso, hasta ubicación, días de operación, calidad y medidas de los productos11 . Pese a ello, el tianguis conservó varios de los elementos de organización de su origen prehispánico, tales como la organización por gremios, la especialización por productos y algunas normas de intercambio.
Probablemente uno de los aspectos en los que el tianguis tuvo un cambio que se tradujo en una simple sustitución de características, es el religioso. Mientras que en la época prehispánica se erigía el "momoxtli", durante la época colonial se levantaron capillas e incluso templos adyacentes a los lugares de comercio y los días de tianguis coincidían con festividades religiosas católicas, lo cual favorecía la evangelización de la población indígena y posterior difusión del catolicismo12 .
A partir de la independencia de México los tianguis se transformaron nuevamente, pues frente a la introducción de nuevos activos comerciales procedentes de mercados extranjeros, se consolidaron como espacios en donde se ofertaban productos agrícolas, artesanales y de uso cotidiano en zonas rurales y barrios periféricos. En varias regiones de México se convirtieron en el único espacio para la disposición de comestibles, debido a la precaria infraestructura de transporte y los diversos conflictos que azotaron al país durante el siglo XIX.
En medio de los episodios históricos de la Reforma y la Revolución los tianguis entraron en sincretismo con las ferias patronales, lo cual creó un nuevo modelo comercial en el que además de la disposición de bienes y productos también se incorporó el entretenimiento y el ocio. A pesar de la diversificación en la oferta de bienes y servicios, prevaleció el uso de la vía pública como una de las nuevas características del tianguis, por ser un espacio flexible, de fácil disposición y acceso, que permitía el establecimiento temporal para acercar la oferta de bienes a los clientes.
Sin embargo, a partir de la década de 1940 los tianguis entraron en una etapa de tensiones con las autoridades municipales establecidas por el nuevo orden constitucional. El principal motivo de tensión era que la mayoría de los comerciantes que participaban en los tianguis se encontraban en la economía informal. Sin embargo, siguieron siendo más atractivos para la economía popular, ya que ponían a disposición del público productos a precios más accesibles y en algunas zonas urbanas eran el único centro de abasto regular.
Con estos antecedentes el tianguis ha entrado al siglo XXI en medio del legado tradicional prehispánico, la creciente presión de la globalización y la modernización de los sistemas de abasto. Lo anterior explica la necesidad de voltear a ver a estos importantes espacios comerciales con el objetivo de atender sus principales retos e impulsarlos para aprovechar sus cualidades en beneficio de la economía popular.
Tercero. Argumentos de la iniciativa
Actualmente los tianguis perviven en medio de la dinámica de la economía globalizada y el mantenimiento de las características que los siguen haciendo atractivos, entre las que destacan: su fácil accesibilidad espacial y económica para consumidores con poder adquisitivo diverso, la oferta de productos frescos, artesanías y bienes de producción locales, así como la interacción social directa, sustentada en relaciones basadas en la confianza y la reciprocidad13 . Además, los tianguis han diversificado su oferta para incluir artículos importados, ropa de segunda mano, electrónicos y alimentos preparados.
Sin embargo, los tianguis enfrentan una serie de retos complejos que ponen a prueba su capacidad de adaptación sin perder su carácter histórico y social. El más persistente de ellos es la tensión entre autoridades y comerciantes respecto a la ocupación de calles y plazas, ya que mientras los gobiernos municipales buscan ordenar, censar y fiscalizar a los vendedores, aplicando reglamentos que establecen horarios, ubicación, medidas de seguridad y pago de derechos, la falta de infraestructura adecuada -que incluya espacios techados, sanitarios, áreas de carga y descarga, entre otros- dificulta el apego a la normatividad.
El caso de Pátzcuaro, Michoacán, refleja un dilema frecuente en todo el país: buscar preservar el tianguis en su ubicación tradicional o reubicarlo para liberar la movilidad en el centro histórico. El cambio trae consigo riesgos que van desde la pérdida de clientela y la ruptura de la dinámica comunitaria, hasta la creación de mercados paralelos e incluso pérdida de turismo que acude a la ciudad para visitar específicamente este tianguis tan antiguo, en donde aún se practica el trueque14 .
Esto refleja otro de los retos actuales de los tianguis: en zonas con alto potencial turístico los tianguis enfrentan el riesgo de folklorización, o de transformar su dinámica y oferta para ajustarse a las expectativas del turista, lo cual menoscaba su función original como mercado popular. Si las políticas públicas priorizan a la comunidad originaria del tianguis, es posible establecer un equilibrio entre la apreciación cultural y turística y el abasto local, pero si no hay planificación cuidadosa, el turismo puede encarecer los productos, desplazar a los compradores locales y alterar el equilibrio entre tradición y adaptación.
Por otra parte, la gestión de residuos sólidos es uno de los problemas más apremiantes de los tianguis, ya que generan grandes volúmenes de basura orgánica e inorgánica que saturan los servicios de recolección y limpia de los municipios cuando no se cuenta con planificación adecuada. Además muchos tianguis carecen de políticas para la separación, el reciclaje y reducción de plásticos, cuya implementación es un deber del Estado más que una política de buena voluntad de los comerciantes, en aras de garantizar la sostenibilidad de esta actividad como de cualquier otra de carácter comercial.
Finalmente debe considerarse que el trabajo en los tianguis carece de seguridad social y protección laboral. Si bien esta situación no es un obstáculo porque ya es parte de la identidad laboral de los tianguistas, quienes valoran la autonomía y flexibilidad que el trabajo les ofrece y compensan la carencia de estas prestaciones formando redes de reciprocidad comunitaria15 , lo cierto es que también tienen mayor vulnerabilidad frente a enfermedades, accidentes o la pérdida de ingresos.
Esto, además de influir en la falta de acceso a derechos sociales elementales, también dificulta la movilidad social de sus integrantes, ya que la transmisión intergeneracional de puestos y redes comerciales asegura continuidad pero también reproduce condiciones económicas precarias sin posibilidad de mejorar. Dicha problemática debe observarse a la luz de la dimensión social de los tianguis; de acuerdo con el INEGI16 , los tianguis se distribuyen de la siguiente forma en todo el país:
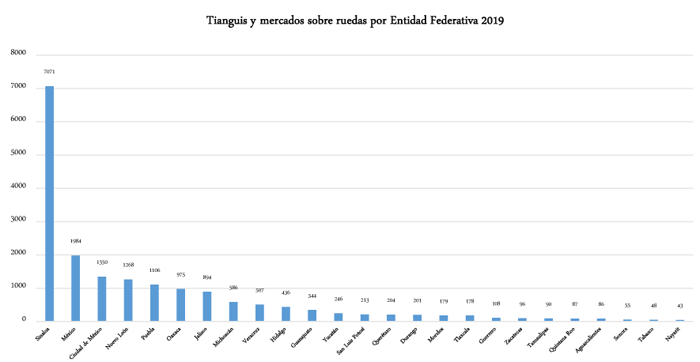
Fuente: CNGM 2019, INEGI.
Los retos mencionados, además de los 18 mil 355 tianguis que existen en todo el país, ponen en relieve la importancia actual de visibilizar y atender los tianguis de México. Por ello, como una forma para crear conciencia social acerca de su importancia como parte del patrimonio cultural e histórico de México, así como para la economía popular, estimo necesario establecer una fecha en el año calendario para conmemorar a los tianguis y a las personas que trabajan en ellos.
Al realizar la presente propuesta, pienso especialmente en casos paradigmáticos de Querétaro que han sido materia de estudio académico, como el caso del tianguis de El Tintero, el cual se distingue por su gran afluencia y la diversidad de su oferta, que abarca desde productos agrícolas frescos y artesanías regionales hasta mercancías industrializadas y de importación. El tianguis de El Tintero no solo cumple una función económica como centro de abasto, sino que también es un espacio de socialización y de transmisión cultural, donde persisten prácticas como la venta directa, el regateo y el uso de redes familiares en la organización del trabajo17 .
Al igual que otros tianguis de Querétaro su papel es estratégico para la economía local, pues conecta productores rurales con consumidores urbanos, fomenta el comercio de proximidad y genera empleo para sectores que en muchos casos se encuentran fuera de la economía formal. Por su capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del consumo sin perder sus elementos identitarios, El Tintero es un ejemplo representativo de cómo los tianguis pueden mantenerse vigentes en el siglo XXI, incluso frente a la competencia del comercio formal y globalizado.
Así como el caso del tianguis de El Tintero, la presente Iniciativa está dedicada a todas y todos mis amigos de los 94 tianguis de la Ciudad de Santiago de Querétaro que orgullosamente represento y particularmente a los 13 tianguis del Municipio de Corregidora: al Tianguis de Santa Bárbara de los lunes, al Tianguis de Los Olvera de los miércoles, al Tianguis de Los Ángeles, al Tianguis de La Hormiga, al Tianguis de Unidos Venceremos, al Tianguis de Santa Bárbara de los sábados, al Tianguis de la Negreta, al Tianguis de Los Ángeles de los sábados, al Tianguis de San José de Los Olvera 18 de octubre, al Tianguis Emiliano Zapata, al Tianguis Fray Sebastián de Gallegos, al Tianguis Unión Isidro Hernández y al Tianguis de la Parroquia de Santa Bárbara de los domingos. A todas y a todos mis amigos comerciantes que hacen posible mantener viva esta tradición: ¡muchas gracias!
Finalmente, expreso que propongo conmemorar a los tianguis y los tianguistas de México el 30 de octubre de cada año, fecha de la "Segunda Carta de Relación" escrita en 1520 -dirigida al Rey Carlos V y suscrita por Hernán Cortés-, en la cual se realizó la más amplia y detallada descripción conocida en nuestros días del Tianguis de Tlatelolco, el más grande conocido de la historia prehispánica. Esta descripción es símbolo de la grandeza cultural, económica y social de los pueblos mesoamericanos y de la dimensión intangible del legado histórico que vive en cada uno de los tianguis de México:
"Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo; donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de caza donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en cañuela, papagayos, búharos, águilas, halcones, gavilanes y cernícalos; y de algunas de estas aves de rapiña, venden los cueros con su pluma y cabezas y pico y uñas.
Venden conejos, liebres, venados, y perros pequeños, que crían para comer, castrados. Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde se venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. Hay casas como de barberos, donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Hay hombres como los que llaman en Castilla ganapanes, para traer cargas. Hay mucha leña, carbón, braseros de barro y esteras de muchas maneras para camas, y otras más delgadas para asiento y esterar salas y cámaras. Hay todas las maneras de verduras que se hallan, especialmente cebollas, puerros, ajos, mastierzo, berros, borrajas, acederas y cardos y tagarninas. Hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas, y ciruelas, que son semejantes a las de España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de maíz, que son tan melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plantas que llaman en las otras islas maguey, que es mucho mejor que arrope, y de estas plantas hacen azúcar y vino, que asimismo venden. Hay a vender muchas maneras de hilados de algodón de todos colores, en sus madejicas, que parece propiamente alcaicería de Granada en las sedas, aunque esto otro es en mucha más cantidad. Venden colores ara pintores, cuantos se pueden hallar en España, y de tan excelentes matices cuanto pueden ser. Venden cueros de venado con pelo y sin él; teñidos, blancos y de diversas colores. Venden mucha loza en gran manera muy buena, venden muchas vasijas de tinajas grandes y pequeñas, jarros, ollas, ladrillos y otras infinitas maneras de vasijas, todas de singular barro, todas o las más, vidriadas y pintadas.
Venden mucho maíz en grano y en pan, lo cual hace mucha ventaja, así en el grano como en el sabor, a todo lo de las otras islas y tierra firme. Venden pasteles de aves y empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y de ánsares, y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad; venden tortillas de huevos hechas. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, que demás de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria, y aun por no saber poner los nombres, no las expreso. Cada género de mercaduría se venden en su calle, sin que entremetan otra mercaduría ninguna, y en esto tienen mucha orden. Todo se vende por cuenta y medida, excepto que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Hay en esta gran plaza una gran casa como de audiencia, donde están siempre sentadas diez o doce personas, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delincuentes. Hay en la dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente, mirando lo que se vende y las medidas con que miden lo que venden; y se ha visto quebrar alguna que estaba falsa." (sic)
Cuarto. Denominación del proyecto de decreto
La presente Iniciativa propone la siguiente denominación al proyecto de decreto:
"Proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista""
Quinto. Ordenamientos por modificarse
La presente Iniciativa no presenta propuestas de modificación normativa, por lo cual únicamente se propone la expedición de un Decreto.
Sexto. Texto normativo propuesto
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como Día Nacional del Tianguis y el tianguista.
Artículo Único. Se declara el día 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista".
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Beatriz Fernández Rubio, "Antiguos tianquiztli, nuevos tianguis: cambios en los mercados y el comercio en la Ciudad de México en el siglo XVI" (Memoria para Doctorado, Universidad Complutense de Madrid), pp. 61, 347.
2. Hernán Cortés, Cartas de Relación (México, Editorial Porrúa: 1994), p. 63.
3. Beatriz Fernández Rubio, Op. Cit., pp. 74-75.
4. Ibíd, p. 69.
5. Pascale Villegas, "Del tianguis prehispánico al tianguis colonial: Lugar de intercambio y predicación (siglo XVI)", Revista de Estudios Mesoamericanos, volúmen 1, número 8 (2010), 93. https://www.iifilologicas.unam.mx/estmesoam/uploads/Volúmenes/Volumen%208/Villegas-tianguis-prehispanico.pdf (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).
6. José Luis de Rojas, "Los compradores en el mercado de Tenochtitlan", Revista Española de Antropología Americana, volúmen XIII, (1983), pp. 95-108.
7. Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de México (México, Editorial Porrúa: 2009), p. 331.
8. Luis González Obregón, México Viejo. Noticias históricas, tradiciones, leyendas y costumbres (México: Librería de la Vda. de C. Bouret, 1900), pp. 24, 28.
9. Enrique Rodríguez-Alegría, "A City Transformed. From Tenochtitlan to Mexico City in the Sixteenth Century", en The Oxford Handbook of The Aztecs (New York, NY: Oxford University Press, 2016), p. 665.
10. Luis González Obregón, Op. Cit., p. 27.
11. Beatriz Fernández Rubio, Op. Cit., p. 213, 367-371.
12. Pascale Villegas, Op. Cit., p. 100.
13. Sergio Moctezuma Pérez y Darinel Sandoval Genovez, Mercados y tianguis en el Siglo XXI. Repensando sus problemáticas (México, Universidad Autónoma del Estado de México: 2021).
14. Yaayé Arellanes Cancino, "Reflexiones sobre el tianguis tradicional de Pátzcuaro, Michoacán, con énfasis en su riqueza biocultural y metabilismo social" en Mercados y tianguis en el Siglo XXI. Repensando sus problemáticas (México, Universidad Autónoma del Estado de México: 2021), pp. 211-222.
15. Alfredo Saúl Hernández Sánchez, Ximena Méndez Colunga, Vanessa Berenice Salmeán Castro, "Identidad y cultura de las y los trabajadores tianguistas ubicados en Salitrería/U.H. PEPSI Texcoco" (Trabajo de investigación final, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 2023), pp. 18-24.
16. INEGI, "Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019", INEGI, 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/
17. Paulina Macías Núñez y Alejandro Vázquez Estrada, "Lo bonito es la variedad: el tianguis de El Tintero como una experiencia de resistencia territorial e identitaria, un estudio etnográfico en Querétaro, México." en Mercados y tianguis en el Siglo XXI. Repensando sus problemáticas (México, Universidad Autónoma del Estado de México: 2021), pp. 281-294.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 de noviembre de 2025.
Diputado Roberto Sosa Pichardo (rúbrica)