Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6925-II-1, martes 25 de noviembre de 2025
- Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, ambos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, a cargo de la diputada Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- De decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año “Día Nacional de la Mujer Transportista”, a cargo de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se comete aprovechando relación de trabajo directa o indirecta, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona un párrafo al artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer la obligación de la autoridad de restituir al interesado en el goce de sus derechos y devolver las cantidades pagadas con motivo del acto anulado, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal, en materia de acompañamiento psicológico a menores durante los procesos de custodia y patria potestad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 842 Bis al Código Civil Federal, a fin de establecer la obligación de construir bardas perimetrales entre predios colindantes para garantizar la seguridad estructural y la buena vecindad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer la obligación de los municipios y entidades federativas de implementar mapas de accesibilidad urbana, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal, para establecer la improcedencia de la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
- De decreto por el que se declara al 3 de enero como el Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias, a cargo de la diputada Zoraya Villacis Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar que la preservación del equilibrio ecológico no se subordine a criterios económicos, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción XIII del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y fortalecimiento de la familia, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma los artículos 35, 59, 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato judicial y rendición de cuentas del Poder Judicial, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, para reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de protección jurídica, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona la fracción XVIII-Bis al artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de otorgar facultades explícitas a las diputadas y diputados para promover gestiones ante instancias competentes en atención a su carácter de representantes populares, a cargo del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, en materia de campañas de concientización y difusión para la recolección y manejo de medicamentos caducos o en desuso, a cargo de la diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras.
Exposición de Motivos
En México, el cuidado de personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como de niñas, niños y adolescentes, se ha convertido en una actividad de enorme magnitud. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) de 2022,1 casi la mitad de la población, 58.3 millones de personas (45.2 por ciento), es susceptible de recibir cuidados. Entre ellas, 17 millones de personas de 60 años y más y 5.6 millones de personas con discapacidad o en situación de dependencia. Al mismo tiempo, 31.7 millones de personas de 15 años y más realizan tareas de cuidado, siendo que cerca de tres cuartas partes de las personas cuidadoras son mujeres. Esta realidad confirma que el trabajo de cuidados crece aceleradamente y suele realizarse en condiciones de desprotección, con una fuerte sobrecarga física y emocional para las personas cuidadoras, sobre todo cuando no cuentan con apoyos económicos suficientes.
Debemos prestarle más atención al tema de cuidados, pues de no hacerlo puede convertirse en un problema de salud pública, particularmente, pero no de forma exclusiva, en materia de salud mental. Las personas cuidadoras sin remuneración a menudo pueden sentir frustración por la falta de apoyos para realizar esta actividad –ya sea del gobierno o de los familiares–. Por ello debemos solidarizarnos y respaldar esta actividad tan importante en la vida diaria de muchas mexicanas y mexicanos.
En México, la creciente demanda de personas que se dedican al cuidado de personas de la tercera edad es una constante en la cual se debe poner atención para procurar mantener una calidad de vida de los y las mexicanas en este sector de la población, es importante no olvidarnos de las personas que ejercen esta actividad quienes, en su mayoría, son mujeres y no reciben una remuneración. Si bien es cierto que principalmente cuidan de sus familiares es necesario precisar que se debe crear conciencia que ellas también deben ser cuidadas.
Como parte de los gobiernos estatales progresistas de la cuarta transformación se ha creado programas en Ciudad de México, como “Ciudad que cuida a quien cuida”, y aunque significan un avance significativo hacia un país en el que los Cuidados tomen el centro de la atención pública, aún no son suficientes. En su mayoría, estas personas carecen de la solvencia económica para sobrellevar esta y otras actividades; debemos salvaguardar su integridad física y psicológica y apoyarles con una remuneración o su equivalente, ya sea mediante un apoyo social o por medio de los mismos familiares, que les permita cubrir sus necesidades personales.
En el marco internacional encontramos el caso de Colombia, donde las cuidadoras y cuidadores, familiares o no, brindan apoyo constante a personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores en actividades básicas como la alimentación, la movilidad, la higiene o el acompañamiento emocional. Su labor, muchas veces silenciosa, es fundamental para garantizar la autonomía, la dignidad y los derechos de quienes requieren asistencia.
La Ley 2297 de 2023, conocida como la Ley del Cuidador, establece un marco de protección para las personas cuidadoras, promoviendo su visibilización y dignificación. Esta norma reconoce el cuidado como un trabajo con impacto económico y social, e incorpora medidas como la flexibilización laboral, el acceso a programas de formación y el acompañamiento psicosocial. Además, propone la creación de un registro oficial de cuidadores y establece el 24 de julio como el Día Nacional de la Cuidadora y el Cuidador.
Esta norma se articula con el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, una política nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el rol fundamental de los cuidadores en la inclusión y participación plena de esta población. En este marco, se establecen acciones para apoyar su labor, facilitar el acceso a servicios y promover entornos accesibles y seguros.
Asimismo, en el caso mexicano el porcentaje tendría que ser mayor, considerando que nuestra población representa poco más del doble de la colombiana. Por ello debemos dimensionar el impacto que esta política tendría en nuestra sociedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay alrededor de 12.4 millones personas de 60 años o más.
De acuerdo con la Enasic, en México hay 20 millones de personas de 60 años y más. Por edad avanzada, enfermedad u otras circunstancias, una proporción importante presenta discapacidad o dependencia de terceros. Por ello, es indispensable desarrollar mecanismos de apoyo, incluida ayuda alimentaria, para las personas cuidadoras, cuya ardua labor ha sido minimizada y olvidada: dedican muchas horas de trabajo sin recibir remuneración, lo que vulnera su derecho a una vida digna.
En 2022, a nivel nacional, se estimaron 2.9 millones de personas de 60 años y más con discapacidad o situación de dependencia. De este grupo, el 65.2 por ciento recibió cuidados por parte de una persona del mismo hogar o de otro hogar, mientras que el 34.8 por ciento (equivalente a un millón de personas) no recibió ningún tipo de cuidado. En contraste, entre los 17 millones de personas adultas mayores sin discapacidad ni dependencia, sólo el 22.4 por ciento recibió cuidados, frente al 77.6 por ciento, que no los tuvo. Así, en conjunto, del total de personas de 60 y más años (20 millones), únicamente el 28.8 por ciento recibió cuidado, mientras que el 71.2 por ciento no los recibió. Entre quienes sí contaron con cuidados, las principales personas cuidadoras fueron, en el caso de adultos mayores con discapacidad o dependencia, hija o nieta (44.3 por ciento), cónyuge o pareja (29.4 por ciento) e hijo o nieto (13.8 por ciento). Para quienes no presentaban discapacidad ni dependencia, la persona cuidadora principal fue el cónyuge o pareja (49.2 por ciento) seguida por hija o nieta con un 32.4 por ciento de participación, e hijo o nieto con 11.3 por ciento.2
Debemos tomar en cuenta que este trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado y no remunerado, recae en su mayoría en mujeres. Esta distribución refleja una profunda desigualdad estructural, donde el rol de cuidadora ha sido culturalmente asignado a las mujeres, reforzado por estigmas sociales y una visión machista que aún persiste en nuestra sociedad.
Este escenario también evidencia una forma de violencia económica y, de manera aún más significativa, una violencia de género. Es indispensable reconocer y dignificar la labor de las personas cuidadoras, quienes suelen enfrentar condiciones de sobrecarga, invisibilidad y falta de apoyo institucional. Muchas de ellas, particularmente mujeres, padecen consecuencias graves para su salud física y mental, como depresión, ansiedad y agotamiento extremo.
Conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia económica y la violencia simbólica como formas de violencia de género, las cuales se manifiestan claramente en la distribución desigual de las tareas de cuidado. Asimismo, tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obligan al Estado mexicano a adoptar medidas que garanticen la igualdad sustantiva y el reconocimiento del trabajo de cuidados, particularmente cuando recae desproporcionadamente en las mujeres.
Por ello, resulta urgente avanzar hacia un modelo social que respete la integridad de las personas cuidadoras, y que promueva condiciones para que puedan ejercer esta labor de forma más eficiente, segura y con mayor corresponsabilidad social y estatal. El reconocimiento en el texto constitucional que propone la presente iniciativa de reforma, no sólo responde a una cuestión de justicia social –que sí lo es– sino también al cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en total concordancia con la reciente reforma constitucional aprobada por la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, por la cual se reformaron y adicionaron los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a presentada e impulsada por nuestra Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como parte esencial de la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Para dimensionar con mayor precisión el impacto de la presente propuesta de reforma, resulta pertinente destacar que varios estudios han documentado externalidades negativas que conlleva la labor de cuidado en la salud física y mental de quienes atienden a personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, alguna discapacidad o menores de edad. Estas afectaciones se agrupan bajo el término de “carga de cuidado”, el cual alude al conjunto de exigencias físicas, emocionales, sociales y económicas asociadas a las distintas actividades de cuidado, así como al estrés que estas conllevan.3 Como se mencionó previamente, asimismo, dicha carga recae predominantemente sobre las mujeres, en concordancia con patrones socioculturales que, en muchas partes del mundo, asignan a las mujeres la mayor responsabilidad en el cuidado de familiares, así como el mayor número de horas dedicadas a estas tareas.
La intensidad de la carga de cuidado está determinada por diversos factores. Esta puede manifestarse como una carga física, vinculada al nivel de dependencia motriz de la persona que requiere cuidados, o bien como una carga emocional, relacionada con el grado de responsabilidad que asume la persona cuidadora respecto al bienestar de quien atiende. Como resultado de este trabajo, es común que las personas cuidadoras descuiden su propia salud, lo que puede derivar en un deterioro progresivo de la misma. Por ello, la procuración de las condiciones en que se desempeñan las personas cuidadoras resulta fundamental para identificar de forma precisa los factores de riesgo que afectan su salud física y mental, con el objetivo de prevenirlos y mitigar el impacto que el impacto de la labor de cuidado puede tener tanto en su calidad de vida como en la de las personas bajo su responsabilidad.
A continuación, el cuadro comparativo mediante el que se permite identificar fácilmente la propuesta de reforma al texto constitucional en materia de derechos de las personas cuidadoras.
Cuadro comparativo
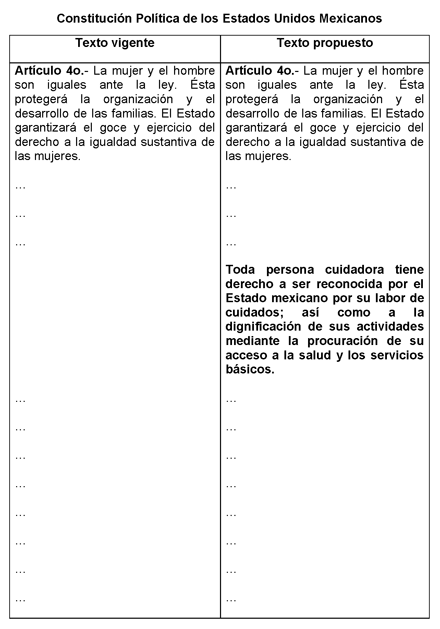
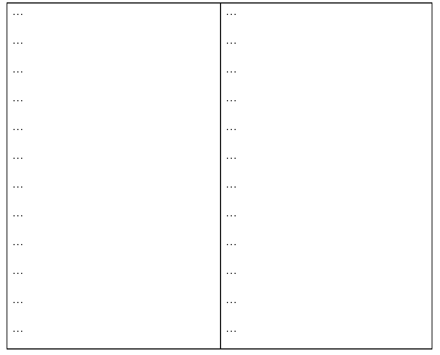
Esta propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un avance sustantivo para el reconocimiento de los derechos de las personas que brindan cuidados pero, sobre todo, es un reconocimiento que también contribuye a la mejora de las condiciones de vida las personas cuidadas. Durante décadas, esta labor esencial para la sociedad, ha sido invisibilizada, marginada, subestimada, particularmente en el contexto de políticas neoliberales que relegaron a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy, bajo los principios de la Cuarta Transformación, es momento de saldar esa deuda histórica con quienes han sostenido, muchas veces en el silencio, el bienestar de millones de familias mexicanas.
Esta propuesta de iniciativa se enmarca en un enfoque humanista, cercano al pueblo, lejos de las prácticas individualistas, de exclusión y discriminación tan naturales del neoliberalismo que imperó en nuestro país durante tantas décadas en el pasado. Esta reforma busca responder a las legítimas demandas de quienes han visto vulnerados sus derechos a lo largo del tiempo, y reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad asumida en solitario. Reconocer su labor en el texto constitucional no es sólo una consecuencia natural de un estado que ha decidido virar hacia la ampliación de los derechos sociales de conformidad con los principios del humanismo mexicano, sino que además es un acto de justicia y de coherencia con los mismos principios constitucionales que rigen nuestra vida democrática.
Por último, esta reforma permitirá actualizar el marco normativo para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas cuidadoras, promoviendo su bienestar, su desarrollo personal y su reconocimiento social. Garantizar sus derechos es, en última instancia, garantizar los derechos de toda la población, porque cuidar a quienes cuidan también es cuidar de México.
A tenor de las valoraciones anteriores, se pone a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras
Único. Se adiciona el párrafo V del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se recorre el orden de los subsecuentes, para quedar como sigue:
Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.
...
...
...
Toda persona cuidadora tiene derecho a ser reconocida por el Estado mexicano por su labor de cuidados; así como a la dignificación de sus actividades mediante la procuración de su acceso a la salud y los servicios básicos.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Inegi, Encuesta Nacional para el Sistema de
Cuidados de 2022,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf
2 Inegi. Encuesta Nacional para el Sistema de
Cuidados de 2022,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_tecnica.pdf
3 Riesgos a la salud mental de las personas cuidadoras durante la pandemia por Covid-19 en México, https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2022/diciembre/2 _riesgos_f_copy.pdf
Referencias
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.
Inegi, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados
de 2022. Principales resultados, boletín de prensa número 578/23,
México, 3 de octubre de 2023 (archivo actualizado el 19 de febrero de
2025),
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf
Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (2022),
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_
Ministerio TIC y la Ley de los Cuidadores, https://ticsinbarreras.mintic.gov.co/791/
w3-propertyvalue-965784.html#:~:text=Su%20labor%2C%20muchas%20veces%20silenciosa,promoviendo%20su%20visibilizaci%C3%B3n
%20y%20dignificaci%C3%B3n
Riesgos a la salud mental de las personas cuidadoras durante la pandemia por Covid-19 en México, https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2022/diciembre/2 _riesgos_f_copy.pdf
Palacio Legislativo San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)
Que abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y se expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Contexto general y diagnóstico actual
México enfrenta un problema grave: un número creciente de adolescentes es reclutado, utilizado o cooptado por organizaciones delictivas, convirtiéndose en víctimas y perpetradores de conductas delictivas antes de alcanzar la adultez.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que más del 30% de los delitos cometidos por menores están vinculados con estructuras criminales organizadas. Estos datos muestran que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no ha logrado prevenir eficazmente la participación juvenil en el crimen, ni articular mecanismos integrales de protección y reinserción.
Como señala Fix-Zamudio (2002), “el Estado de derecho no puede fundarse únicamente en la protección del infractor, sino en la realización equilibrada de justicia para todos los sujetos del proceso”. En ese sentido, mantener un sistema que ofrece respuestas simbólicas ante delitos atroces cometidos por adolescentes distorsiona el objetivo mismo del derecho penal especializado.
En los últimos años, se ha incrementado el uso instrumental de adolescentes por parte de grupos delictivos, quienes aprovechan las limitaciones del actual sistema de justicia para menores a fin de reducir sus propias responsabilidades penales. Esta realidad ha generado un fenómeno preocupante: los jóvenes son reclutados, manipulados y/o utilizados como herramientas del crimen, bajo la lógica perversa de que su edad garantiza sanciones más leves. Por ello, resulta indispensable revisar y reformar el marco legal aplicable a los delitos cometidos por adolescentes, a fin de equilibrar el principio de reinserción con la necesidad de proteger a las adolescencias de la cooptación criminal y garantizar una verdadera justicia que no incentive la impunidad ni el abuso de su condición etaria.
II. Fallas de la ley vigente
Aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece medidas socioeducativas y principios de especialización, no contempla:
• Prevención primaria de la participación juvenil en delitos.
• Estrategias claras de desvinculación del crimen organizado.
• Coordinación interinstitucional eficiente entre seguridad, educación, salud y desarrollo social.
• Protección integral de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
Estas limitaciones han evidenciado que castigar sin prevenir ni reintegrar no reduce la incidencia delictiva , y que los adolescentes se convierten en instrumentos del crimen organizado sin oportunidades de recuperación y desarrollo.
III. Justificación.
a) Perspectiva criminológica y política criminal.
Diversos estudios en criminología juvenil demuestran que la madurez cognitiva y moral de los adolescentes entre 14 y 17 años permite comprender plenamente la ilicitud de sus actos, especialmente en delitos violentos (Garrido, Stangeland y Redondo, 2016). Por tanto, el argumento de inmadurez absoluta no puede sostenerse en todos los casos.
En México, el Inegi (2023) reportó más de 1,200 adolescentes involucrados en delitos de alto impacto; 40 por ciento correspondía a homicidio doloso o violación . Muchos de ellos reincidieron al alcanzar la mayoría de edad.
La evidencia empírica muestra que la ausencia de consecuencias penales proporcionales fomenta la reincidencia , debilita la prevención general y erosiona la confianza social en la justicia.
El principio de proporcionalidad , derivado del artículo 22 constitucional y del test de ponderación del Tribunal Constitucional Español (STC 136/1999) , obliga al Estado a que las sanciones sean adecuadas y necesarias para proteger bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad sexual.
Por tanto, esta reforma no persigue criminalizar la adolescencia , sino establecer un régimen diferenciado y proporcionado para casos de extrema gravedad , garantizando el debido proceso y el trato especializado.
b) Perspectiva de derechos humanos y convencionalidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece en el artículo 40 que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal, pero no prohíbe establecer sanciones severas siempre que se respeten las garantías judiciales y la finalidad de reintegración social.
Asimismo, las Reglas de Beijing (Regla 17.1.b) permiten medidas privativas de libertad cuando se trate de delitos graves y el interés de la justicia lo exija. En consecuencia, la presente iniciativa no contradice el bloque de constitucionalidad, sino que lo complementa con un enfoque equilibrado entre protección y responsabilidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la Contradicción de Tesis 293/2011 , ha sostenido que los derechos humanos deben interpretarse de manera armónica y no absoluta, atendiendo a su función dentro del sistema constitucional.
Desde esa óptica, la impunidad derivada de un modelo excesivamente benigno constituye también una forma de violación a los derechos de las víctimas.
c) Perspectiva comparada internacional
El derecho comparado confirma la viabilidad de regímenes penales diferenciados para adolescentes en delitos graves:
• España: Responsabilidad penal desde los 14 años. Las penas pueden alcanzar hasta 10 años de internamiento para homicidio o violación (Ley Orgánica 5/2000).
• Chile: Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084), que permite sanciones de hasta 20 años de internamiento en delitos gravísimos.
• Colombia: Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006), con sanciones diferenciadas de hasta 15 años.
• Argentina: el artículo 4o. de la Ley 22.278 establece sanciones penales plenas a partir de los 16 años en delitos con pena de prisión perpetua.
México, en contraste, mantiene el umbral de 18 años como límite absoluto de responsabilidad penal plena, lo que ha generado vacíos de punibilidad en delitos atroces.
IV. Objetivos específicos
La nueva Ley busca transformar la aproximación del Estado mexicano hacia las adolescencias, priorizando:
• Prevención integral del delito.
• Justicia restaurativa y rehabilitación.
• Reinserción educativa, laboral y social.
• Coordinación federal y local con instituciones clave: SIPINNA, SSPC, FGR, SEP, STPS y DIF.
• Garantizar proporcionalidad y justicia frente a delitos de alta lesividad, sin vulnerar los derechos humanos del adolescente infractor.
• Preservar la diferenciación del sistema penitenciario, mediante centros especializados y programas de reinserción individualizada.
• Fortalecer la política criminal mexicana, integrando criterios de responsabilidad, prevención y reparación.
• Armonizar el derecho nacional con los tratados internacionales, equilibrando los derechos de las víctimas y los infractores.
V. Efectos esperados de la reforma.
La adopción de este régimen penal especial permitirá:
• Desincentivar la utilización de menores por parte del crimen organizado como instrumentos de impunidad.
• Reducir el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.
• Reconstruir la confianza de la sociedad en el sistema de justicia juvenil.
VI. Casos recientes
• Carlos Alberto Manzo Rodríguez (ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán): El 1º de noviembre de 2025, en la plaza pública de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos, Carlos Manzo fue asesinado a balazos. La Fiscalía de Michoacán identificó al autor material como un menor de edad: un joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien habría participado ligado al crimen organizado. La investigación señaló que el arma usada ya había sido utilizada en otros homicidios, y que el menor había sido reclutado, o al menos cooptado, por el crimen organizado.
• David Cohen Sacal (abogado en Ciudad de México): El 13 de octubre de 2025, el abogado David Cohen fue atacado a balazos afuera del edificio de la Ciudad Judicial. En la investigación se detuvieron jóvenes entre 18 y 20 años; uno de los implicados, Héctor “N”, dijo tener 17 años en un inicio, lo que reveló la participación de muy jóvenes en la organización del crimen. Los autores se conocían desde la secundaria y que uno de ellos operaba como “sicario contratado” mediante promesa de dinero. Este caso muestra juveniles usándose como ejecutores de homicidios en contextos de contratos criminales, lo cual también ilustra una vulnerabilidad clave para la presente propuesta de ley: adolescentes sin supervisión que pueden ser cooptados por redes delictivas.
• En Ciudad Juárez, un adolescente de 16 años fue vinculado a proceso por homicidio y robo: el hecho ocurrió el 27 de enero de 2025 en la colonia Jardines del Aeropuerto.
• En Tianguistenco, México, un adolescente de 17 años fue vinculado a proceso por homicidio de otro menor de 17 años, ocurrido el 28 de marzo de 2025.
• En Aguascalientes, un adolescente de 15 años fue vinculado a proceso por homicidio doloso agravado y lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja y alevosía, hechos registrados el 11 de agosto de 2025.
Estos casos muestran diferentes perfiles: menores autores de homicidios, homicidios entre adolescentes, y reclutamiento o participación de jóvenes en delitos graves, lo que confirma la necesidad de regular intervenciones tempranas, protección de adolescentes vulnerables, y mecanismos de justicia penal juvenil adaptados.
El reclutamiento por crimen organizado o por redes informales (amigos desde la secundaria) es una constante: demuestra que la “vía del delito” para jóvenes es una realidad y requiere políticas específicas.
En México, los adolescentes están siendo utilizados para cometer homicidios graves, en contexto de crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de esta legislación para abordar la justicia penal juvenil desde la prevención, la protección y la desarticulación del reclutamiento. Las implicaciones para la presente ley son claras: prever no solo el castigo sino la prevención, la rehabilitación, la reinserción y la protección de quienes podrían ser víctimas o ejecutores.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y se expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, conforme a los siguientes artículos:
Título Primero
Disposiciones Generales y
Derechos de las Personas Adolescentes
Artículo 1. La Ley tiene por objeto prevenir la incidencia delictiva en adolescentes, protegerles frente al reclutamiento por organizaciones criminales y garantizar su reinserción social, educativa y comunitaria.
Artículo 2. La ley es de observancia federal y se aplicará en coordinación con las entidades federativas.
Artículo 3. Se entenderá por adolescente a toda persona de 15 a menos de 18 años.
Artículo 4. Toda acción de esta ley se sujetará a los principios de
• Interés superior de la niñez y adolescencia.
• Protección integral y no discriminación.
• Prevención del delito y reinserción social.
• Coordinación interinstitucional.
• Evaluación y transparencia.
Título Segundo
Políticas de Prevención,
Atención y Justicia Restaurativa
Capítulo I
Prevención y Protección Integral
Artículo 5. Las autoridades federales y locales deberán implementar programas de prevención primaria y secundaria, incluyendo:
• Educación formal y no formal.
• Capacitación laboral y cultural.
• Fortalecimiento de familias y comunidades.
• Identificación de factores de riesgo individuales, familiares, sociales y estructurales.
Artículo 6. Se crean Centros Federales de Atención Integral para Adolescentes en Riesgo, con protocolos de detección temprana y acompañamiento psicosocial.
Artículo 7. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con SIPINNA y FGR, establecerá protocolos de protección para adolescentes utilizados por organizaciones criminales.
Capítulo II
Justicia Penal con Enfoque
Restaurativo
Artículo 8. Los adolescentes en conflicto con la ley recibirán medidas socioeducativas y restaurativas, supervisadas por autoridades especializadas y coordinadas con la SEP y el DIF.
Artículo 9. Las medidas contemplarán:
• Educación y reinserción escolar.
• Capacitación laboral.
• Tratamiento psicológico y social.
• Trabajo comunitario supervisado.
Artículo 10. Se establecerán mecanismos para sancionar proporcionalmente a adolescentes reincidentes, siempre con enfoque de protección y reinserción.
Capítulo III
Reinserción Social y Comunitaria
Artículo 11. La Ley garantiza que los adolescentes desvinculados de conductas delictivas reciban acompañamiento integral para su reintegración educativa, laboral y social.
Artículo 12. Los programas incluirán:
• Tutoría y mentoría individualizada.
• Acompañamiento psicológico familiar.
• Participación comunitaria en proyectos sociales y culturales.
Capítulo IV
Coordinación Interinstitucional y
Evaluación
Artículo 13. Se crea el Consejo Nacional para un Futuro Libre de Violencia para la Adolescencia, integrado por
• Sipinna, SSPC, FGR, SEP, STPS, DIF, Injuve.
• Representantes de la sociedad civil y academia.
Artículo 14. El Consejo definirá políticas públicas, indicadores de seguimiento y evaluación de impacto.
Artículo 15. Se establecerá un Registro Nacional de Adolescentes en Riesgo o Conflicto con la Ley, garantizando confidencialidad y seguimiento.
Título Tercero
Régimen Penal Especial para
Adolescentes en Delitos Graves
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 16. Ámbito de aplicación.
El presente Título se aplicará a las personas adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años que sean imputadas por la comisión de delitos dolosos graves contra la vida, la integridad corporal o la libertad sexual, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 17. Principios rectores.
El régimen penal especial se regirá por los principios de
I. Responsabilidad diferenciada y proporcional;
II. Finalidad educativa, social y resocializadora;
III. Control judicial permanente;
IV. Proporcionalidad entre la gravedad del delito y la madurez del infractor; y
V. No impunidad ni trato cruel o degradante.
Artículo 18. Autoridades competentes.
El conocimiento de los asuntos regulados en este Título corresponderá a los jueces especializados en justicia penal juvenil, con intervención del Ministerio Público, defensoría pública y las autoridades penitenciarias especializadas.
Capítulo II
Sanciones y Medidas de Internamiento
Artículo 19. Tipos de sanciones.
Las sanciones aplicables en el régimen penal especial serán
I. Internamiento especializado;
II. Libertad asistida con control judicial;
III. Programas intensivos de reinserción educativa o laboral; y
IV. Medidas de reparación integral a las víctimas.
Artículo 20. Internamiento especializado.
El internamiento especializado se cumplirá en centros diferenciados, que formen parte del sistema penitenciario federal o estatal, garantizando condiciones adecuadas de educación, salud mental, deporte y desarrollo integral.
Al cumplir dieciocho años, la persona sentenciada será trasladada a un centro de reinserción social para adultos, bajo régimen diferenciado y separado del resto de la población penitenciaria.
Artículo 21. Duración máxima.
Las sanciones de internamiento no podrán exceder de quince años, salvo que las leyes penales ordinarias establezcan penas menores, en cuyo caso se aplicará la más favorable.
Artículo 22. Tentativa y complicidad.
En los casos de tentativa o participación secundaria, el Juez podrá reducir la sanción hasta en una tercera parte, considerando el grado de madurez, el daño causado y la intervención en el hecho.
Capítulo III
Procedimiento Penal Diferenciado
Artículo 23. Procedimiento.
El proceso penal aplicable será el acusatorio y oral previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, observando las garantías especiales de las personas adolescentes y la intervención obligatoria de personal especializado en psicología, pedagogía y trabajo social.
Artículo 24. Defensa técnica y acompañamiento.
Toda persona adolescente sujeta a este régimen tendrá derecho a una defensa técnica especializada, así como a un acompañamiento psicosocial permanente durante todo el proceso.
Artículo 25. Prescripción.
Los plazos de prescripción de la acción penal y de la pena se regirán por el Código Penal Federal para los delitos graves previstos en este Título.
Capítulo IV
Reinserción y Seguimiento Posterior
Artículo 26. Reinserción progresiva.
Durante la ejecución de la sanción, se implementarán programas individualizados de educación, capacitación y apoyo psicológico, destinados a promover la reintegración social, laboral y comunitaria de la persona adolescente.
Artículo 27. Supervisión judicial.
El juez de ejecución revisará cada doce meses la evolución del proceso de reinserción, pudiendo modificar o sustituir las medidas de internamiento por otras menos gravosas, conforme a los informes técnicos interdisciplinarios.
Artículo 28. Participación familiar y comunitaria.
Las autoridades promoverán la participación de las familias, comunidades y organizaciones civiles en el acompañamiento, formación y reinserción de las personas adolescentes sentenciadas.
Capítulo V
Prevención del Reclutamiento Criminal
Artículo 29. Estrategias nacionales de prevención.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con SIPINNA, FGR, SEP y STPS, implementará programas de prevención, vigilancia comunitaria y oportunidades educativas para adolescentes en contextos de alto riesgo.
Artículo 30. Responsabilidad institucional.
El incumplimiento de las obligaciones de prevención o la omisión de medidas de protección a adolescentes en riesgo de reclutamiento constituirá responsabilidad administrativa y penal para las autoridades competentes.
Título Cuarto
Disposiciones Finales y
Transitorias
Artículo 31. Armonización legislativa.
Las entidades federativas deberán reformar sus leyes locales en materia penal y de justicia juvenil para armonizarlas con lo dispuesto en la presente Ley, en un plazo máximo de doce meses.
Transitorios
Primero. Se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Segundo. Los procesos en curso conforme a la ley abrogada continuarán bajo su vigencia, salvo que la persona imputada solicite acogerse al nuevo régimen penal especial previsto en esta Ley.
Tercero. Los centros especializados de internamiento para adolescentes se integrarán progresivamente al sistema penitenciario federal o estatal como centros especializados de reinserción juvenil.
Cuarto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional DIF y las entidades federativas deberán emitir los reglamentos y protocolos operativos en un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley.
Quinto. La presente ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
Carbonell, M. (2018). Derechos humanos y Constitución mexicana . Tirant lo Blanch.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009.
Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal . Trotta.
Fix-Zamudio, H. (2002). Ensayos sobre el derecho de amparo . UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Garrido, V., Stangeland, P.; y Redondo, S. (2016). Principios de criminología . Tirant lo Blanch.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Estadísticas sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, 2023 .
Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.
Naciones Unidas (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2024). Informe anual sobre incidencia delictiva juvenil.
Tribunal Constitucional Español (1999). Sentencia número 136/1999, del 20 de julio.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2024.)
Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (España).
Ley 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente (Chile).
Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia (Colombia).
Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad (Argentina).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)
Que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, ambos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, a cargo de la diputada Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar la seguridad de las personas que asisten a los estadios, ante alguna eventualidad.
Actualmente, de acuerdo con cifras del sitio web ESPN,1 el país cuenta con alrededor de 101 estadios de futbol y otros deportes distribuidos en la república, divididos entre la Liga Mx, Ascenso Mx, Liga Premier y otros torneos de desarrollo para jugadores.
En todos estos estadios se concentra un número importante de personas, que fluctúa entre 43 mil a 25 mil asistentes. El más grande de México es el estadio Azteca, con capacidad para recibir a más de 80 mil personas.2 Para 2026, en el marco de la Copa del Mundo de 2026, albergará más de 90 mil personas.
De manera general, los datos revelan la magnitud de la afluencia en estadios de futbol en el país. De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, para 2024 se logró un promedio total de asistencia de 22,893 espectadores por partido. La Liga Mx es la sexta a escala mundial, con un importante número de aficionados.1
Alrededor del futbol como deporte y entretenimiento hay una gran industria de trascendencia cultural impresionante.4 Sin embargo, esta cualidad se ve desdibujada cuando ocurren hechos de violencia durante los eventos, mismo que quedan registrados en redes sociales particulares y por las noticias; actos de violencia que afectan a los aficionados y desdibuja la finalidad de los encuentros de futbol.
La Ley General de Cultura Física y Deporte establece en el artículo 96 la necesaria seguridad de los asistentes y participantes en encuentros o espectáculos deportivos:
Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.5
Debido a las peleas dentro de los estadios, muchas veces en las gradas y las afectaciones a personas asistentes, se considera importante colocar cámaras y sistema de vigilancia que ayuden a prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia y que a su vez sirvan de prueba para castigar los delitos cometidos.
Para ilustrar lo dicho presento varios casos.
En marzo de 2022, en el estadio Corregidora, durante un partido de la Liga Mx entre los equipos Querétaro y Atlas,6 se produjo un motín violento entre los seguidores de ambos clubes, fueron las grabaciones que se difundieron en redes sociales de particulares, las que evidenciaron los hechos: grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas: golpeándolas, pateándolas, arrastrándolas e incluso despojándolas de su ropa, exponiendo a familias, mujeres, niños.
El 6 de diciembre de 2024, en el estadio Ciudad de los Deportes, donde competían el Cruz Azul y América.7 Su empate se trasladó a las gradas, donde se mostró caos en el área de aficionados, que terminó en pelea primero entre aficionados de ambos equipos y después también entre asistentes.
El 30 de septiembre de 2024 se conoció otro caso desafortunado de violencia en las gradas del estadio, a través de un video compartido en redes sociales particulares, se ve a una mujer que, acompañada de un hombre, insulta a unas personas con el jersey de los universitarios, esas mismas personas, ya en las afueras del estadio vuelven a pelear. Ante este hecho, la Liga Mx, emitió un comunicado en el que informó que 18 personas fueron desalojadas; por su parte, la Liga Mx utilizará el Fan Id para identificar a las personas involucradas y evitará que accedan a otros estadios de futbol.8
En este sentido, hay que recalcar que los sistemas de video vigilancia son necesarios para poder tomar acciones pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los estadios. Qué mejor si estos sistemas de videovigilancia son colocados obligatoriamente en los estadios, que cubran el mayor espacio público.
Las y los aficionados tienen el derecho de acudir a un estadio sin violencia, en este sentido, la video vigilancia es una herramienta de clave para garantizar la seguridad y el desarrollo de eventos masivos, por posibilitar la identificación, arresto y condena de personas que cometan algún delito o una conducta que deba sancionarse.
La presente iniciativa propone reformar la fracción VIII al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con objeto de especificar la instalación obligatoria de sistemas de video vigilancia como mecanismos y acciones encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar su desarrollo pacífico.
Finalmente adicionar un párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de especificar que, en el caso del equipamiento de seguridad, será obligatorio la instalación de un sistema de video vigilancia que cubra ampliamente los espacios públicos del recinto, incluyendo gradas, accesos, zonas de servicio y estacionamientos, considerando que son zonas en las que es posible que las interacciones masivas pueden tener algún roce.
Para mayor entendimiento de la propuesta se presentan los siguientes cuadros comparativos:
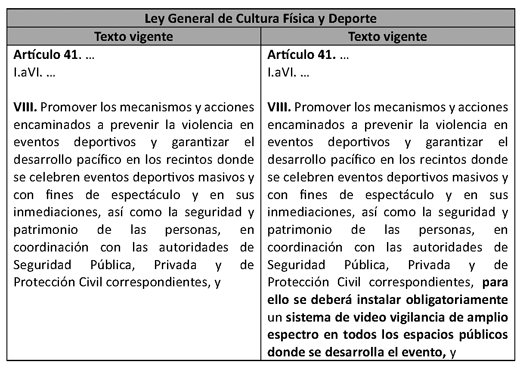
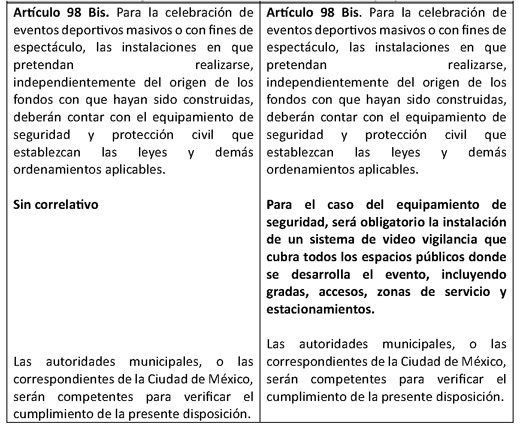
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios
Único . Se reforma la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
I. a VI. ...
VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes, para ello se deberá instalar obligatoriamente un sistema de video vigilancia de amplio espectro en todos los espacios públicos donde se desarrolla el evento.
Artículo 98 Bis . Para la celebración de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, las instalaciones en que pretendan realizarse, independientemente del origen de los fondos con que hayan sido construidas, deberán contar con el equipamiento de seguridad y protección civil que establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables.
Para el caso del equipamiento de seguridad, será obligatorio la instalación de un sistema de video vigilancia que cubra todos los espacios públicos donde se desarrolla el evento, incluyendo gradas, accesos, zonas de servicio y estacionamientos.
Las autoridades municipales, o las correspondientes de Ciudad de México, serán competentes para verificar el cumplimiento de la presente disposición.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/6919532/estadios-futbol -mexico-google-maps-olvidados-por-aficion-lista
2 https://estadiobanorte.com.mx/ficha-tecnica/
3 https://mexico.as.com/futbol/futbol-mexicano/liga-mx-la-sexta-con-asist encia-a-nivel-mundial-cuanta-gente-ve-el-futbol-mexicano-n/
4 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Cual-es-el-valor-cultural-economico-y-social-del-futbol-en-Mexico
-20240719-0064.html#:~:text=Impacto%20econ%C3%B3mico,de%20la%20Copa%20Mundial%202018
5 https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_C ultura_Fisica_y_Deporte.pdf
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_del_Estadio_Corregidora
7 https://www.infobae.com/mexico/deportes/2024/12/06/aficionado-de-cruz-a zul-se-lanza-desde-las-gradas-y-desata-pelea-con-seguidores-del-america -en-ciudad-de-los-deportes-asi-fue-el-momento/
8 https://www.record.com.mx/futbol-liga-mx-america-pumas/liga-mx-revela-detalles-sobre-las-peleas-durante-y-despues-del-clasico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica)
De decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año “Día Nacional de la Mujer Transportista”, a cargo de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Claudia Leticia Garfias Alcántara, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, representante del XIV distrito electoral del estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción 1 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para que se declare Día Nacional de la Mujer Transportista el 7 de marzo, a fin de reconocer la noble y loable actividad que realizan las mujeres en la actividad de transporte de personas y mercancías en el país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En una sociedad moderna el transporte es fundamental para respaldar el crecimiento económico, la creación de empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como la atención de salud o la educación. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países en desarrollo, estos beneficios no se materializan. A nivel mundial, todavía mil millones de personas viven a más de 2 kilómetros de un camino transitable todo el año, y la falta de acceso está inextricablemente vinculada a la pobreza.
En el área del transporte, los países enfrentan, además, un doble desafío: garantizar que todos tengan acceso a una movilidad eficiente, segura y asequible, y alcanzar este objetivo con una huella climática mucho menor.
Las inversiones ambiciosas y sustentables en rubros como el transporte público de alta calidad, las ciudades bien conectadas, las opciones de transporte no motorizado y las tecnologías menos contaminantes pueden ayudar a lograr simultáneamente avances en el desarrollo y las metas climáticas.
“Con el fin de encaminar el sector hacia la sostenibilidad climática, el Banco Mundial está trabajando con los países para implementar enfoques que permitan
• evitar el traslado motorizado innecesario de personas y bienes;
• adoptar soluciones de transporte menos contaminantes;
• hacer más eficientes la infraestructura y los servicios de transporte, y
• fortalecer los sistemas de transporte para incrementar la resiliencia.
Ampliar las alternativas de transporte sostenible, especialmente en comunidades vulnerables o de bajos ingresos, es una forma efectiva de la que disponen los países para impulsar el desarrollo humano y la inclusión social.
Esto se refiere no solo a la movilidad de los pasajeros, sino también al transporte de carga y la logística: a partir de las enseñanzas extraídas de la reciente crisis de las cadenas de suministro, aumentar la eficiencia y la resiliencia de la logística mundial será esencial para fomentar el crecimiento económico sostenible y mejorar la seguridad alimentaria.1
Por las acciones que se impulsan en organismos internacionales para fomentar la eficiencia en el transporte y la seguridad sería conveniente impulsar la participación de la mujer en la actividad aprovechando la inercia propiciada por los entes internacionales vía recursos financieros.
Respecto al país, el sector transporte durante 2024 ha mostrado un dinamismo con tendencias de crecimiento en la movilidad de carga, aunque también enfrenta desafíos como la seguridad y la necesidad de adoptar tecnologías sostenibles. El transporte de carga por carretera proyecta en nuestro país un valor de 43.13 mil millones de dólares para 2024 y un crecimiento de 20 por ciento en 2025, mientras que el sector en su conjunto aportó 9.9 por ciento del PIB hasta junio de 2024.
Tendencias y cifras relevantes en 2024:
• Transporte de Carga: Se movieron 22.61 millones de toneladas en enero y febrero de 2024, un aumento del 2.68 por ciento respecto a 2023. Las ventas de vehículos pesados en el mercado interno mostraron incrementos significativos, de 15.8 por ciento en menudeo y 22 en mayoreo. Ferromex y KCSM reportaron aumentos en sus operaciones de toneladas-kilómetro.
• Transporte de pasajeros: En 2024, se movilizaron 17.1 millones de pasajeras y pasajeros, superando en 5.6 por ciento la cifra de diciembre de 2023.
• Empleo y salarios: La población ocupada en transportes, correos y almacenamiento fue de 437 mil personas en el tercer trimestre de 2024, con salarios promedio mensuales de 9.07k mx para hombres y 9.56k mx para mujeres.
• Desafíos y oportunidades:
- Seguridad: El robo de carga sigue siendo un reto significativo, con el 31 por ciento de las mercancías robadas siendo alimentos y bebidas, y el 84 por ciento de los robos involucrando violencia. Se destaca la importancia de tecnologías de rastreo GPS.
- Sostenibilidad: La electrificación y el uso de combustibles como el gas natural son tendencias clave para la movilidad sostenible y la reducción de costos operativos y emisiones.
- Cambio Climático y Geopolítica: Estos factores son una amenaza para el suministro y las rutas de transporte, lo que impulsa la necesidad de agilidad y flexibilidad en las cadenas de suministro.
Con respecto al comportamiento del mercado laboral en México, se observa que la población económicamente activa ascendía a 60,1 millones de personas durante el segundo trimestre de 2023, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el Inegi. Eso sí, pese a que 51 por ciento de la población se compone por mujeres, el género femenino representaba apenas el 40,6 por ciento de la fuerza de trabajo en el tercer trimestre de 2023. Ante valores como este, no es de extrañar que la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo se haya convertido en una de las agendas sociales más importantes del país.
Actualmente existe una fuerte división laboral en México. Durante el tercer trimestre de 2023, el sector terciario acaparó el mayor porcentaje de fuerza laboral femenina, concretamente 50.28 por ciento. Este hecho ayuda a explicar, también, el comportamiento heterogéneo del mercado laboral femenino en los estados y por qué en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde los sectores primario y secundario dominan la actividad económica, se encuentren entre aquellos con menor porcentaje de mujeres económicamente activas.
Resulta importante enfatizar que hay estados que han hecho un mejor trabajo en el área de la inclusión laboral. Por ejemplo, Colima, Baja California Sur, Nayarit y Ciudad de México (enfocados principalmente en actividades relacionadas con los servicios), fueron los únicos que registraron más de un 50 por ciento de mujeres en puestos de trabajo.
Otra de las claves para comprender la desigualdad en el país azteca se relaciona con la informalidad, que en el tercer trimestre de 2023 aún mantiene a un 28 por ciento de las mujeres en situaciones de trabajo irregular. Esta realidad, combinada con la disparidad en las tareas domésticas no remuneradas, tiene un impacto directo en la capacidad de incorporar y retener talento femenino en la esfera económica formal.
La participación y el rol de la mujer en el mercado laboral no ha terminado de afianzarse y la desigualdad de género aún está presente en diferentes áreas de la vida de las mexicanas. Según los últimos datos disponibles, la brecha salarial en el país es de 13.15 por ciento: si un hombre gana 100 pesos, una mujer ganaría aproximadamente 86.85 pesos por el mismo trabajo. Situaciones similares han llevado al país a las últimas posiciones de los rankings e índices internacionales de igualdad.2
En el contexto del incremento de la actividad en el transporte y de los requerimiento de una sociedad en crecimiento y demandante de los satisfactores de una vida moderna, aunado a las ineficiencias del mercado laboral, que son distorsiones perniciosas, que afectan mucho más a la mujer, es por ello prioritario buscar y encontrar nuevas herramienta que, por un lado, ayuden a aminorar los defectos de un mercado laboral ineficiente y, al mismo tiempo, impulsen el crecimiento de la actividad en el transporte, tanto de mercancías como de personas, por ello deberíamos encontrar mecanismos que permitan incrementar la participación de la mujer en la actividad de transporte.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General del Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al cierre de 2024, había 6 mil 738 mujeres con licencia federal vigente, un crecimiento de 23.6 por ciento frente a lo registrado en 2023. A pesar de este avance en la participación de las mujeres al volante, datos de la dependencia revelan que las mujeres representan apenas 0.9 por ciento de las 785 mil 441 licencias de choferes activas en el autotransporte federal, por lo que aún falta un largo camino por recorrer.
De acuerdo con el sitio Data México, el salario promedio de un conductor de tráiler es de 7 mil 840 pesos mensuales, trabajando alrededor de 48 horas a la semana. Sin embargo, el sueldo depende de las rutas que tome y el tiempo que maneje, por lo que podría llegar a ganar más de 40 mil pesos mensuales, además en ocasiones reciben remuneraciones adicionales.
Además, el sitio refiere que mientras que los choferes hombres tienen un salario promedio de 7 mil 860 pesos, las choferes mujeres ganan 5 mil 930 pesos.
Esas son razones más que suficientes para proponer que el 7 de marzo se declare Día Nacional de la Mujer Transportista, cuya labor tiene un significado fundamental para la actividad del transporte tanto de personas como de mercancías, pero eso no es lo único: la presencia de las mujeres dedicadas al transporte tiene un significado potencial que expresa su capacidad de romper estereotipos machistas de la conducción de vehículos, además, abonan a la generación de la imagen de independencia y compromiso para asumir su papel activo, como factor de empleo, ingreso y aportación a la economía, también como imagen de la fortaleza de las mujeres, se merecen ese reconocimiento por esta actividad.
Proponemos el 7 de marzo como Día de la Mujer Transportista, a fin de, en primer lugar, enaltecer y reconocer a las mujeres que se dedican a esta labor; en segundo lugar, para honrar a las féminas que realizan esta noble labor en beneficio de la sociedad; en tercer lugar, para impulsar la apertura de todos los entes que intervienen en la actividad, como empresas dispuestas a contratar e invertir, autoridades que faciliten el otorgamiento de licencias de conducir con los exámenes previos y mujeres conductoras dispuestas y conscientes que vean el ello una fuente de trabajo e ingreso en apoyo a la incremento de su nivel de vida y de sus familiares, y; por último, al saber que 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer, conmemoración que en el país ha adquirido una relevancia que, con toda justicia, ha permeado a que casi todo el mes de marzo se hace referencia a la lucha e impulso de la mujer en la defensa y reconocimiento de sus derechos, el 7 de marzo quedaría perfecto en ese marco de conmemoración.
Según la Encuesta Anual de Transportes, del Inegi, la presencia femenina en el sector ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2020, las mujeres representaban el 13.9 por ciento del total de personal ocupado en el sector transporte, mientras que en 2022 esta cifra aumentó al 22.7 por ciento , de acuerdo con el reporte más reciente.3
Este avance representa una gran oportunidad para las mujeres que buscan consolidarse en una industria que no solo debe fomentar su participación, sino que también la necesita con urgencia.
De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Transporte por Carretera de 2023, “en México hay actualmente 56 mil vacantes de conductores de camión sin cubrir , lo que equivale al 9 por ciento del total de puestos en el sector”.4
Asimismo, de acuerdo con datos de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y según comentó recientemente Paola Moncada, fundadora de la Asociación de Mujeres Operadoras de Carga, las cifras indican que las licencias otorgadas a mujeres para operar vehículos de autotransporte crecieron más de 20 por ciento, alcanzando 6 mil 738 licencias.
Las mujeres al volante no sólo conducen camiones, también abren caminos para muchas más. En un sector históricamente dominado por hombres, cada vez más mujeres mexicanas están tomando el control de vehículos de carga pesada, redefiniendo los estereotipos y demostrando que la capacidad para conducir un camión de 18 ruedas no tiene género.
No obstante, para garantizar que este crecimiento sea sostenible, es esencial implementar medidas que faciliten la inclusión femenina en el transporte y la logística. Políticas de contratación equitativas, programas de capacitación especializados y condiciones laborales seguras son aspectos clave para que más mujeres se integren a la fuerza laboral del sector. Mientras que en Europa ya se han implantado estrategias específicas para atraer talento femenino, en México este proceso aún está en una fase inicial.
“En este contexto, diversas asociaciones han asumido un rol proactivo en la promoción y sensibilización sobre la participación de las mujeres en la industria. Tal es el caso de la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga, fundada en mayo de 2021 en Tijuana por Paola Moncada, con el propósito de reconocer la labor de las mujeres en el sector y atraer a más conductoras al autotransporte pesado.
Otra iniciativa destacada es la Red MujerEs Autotransporte, impulsada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que busca promover la igualdad de género en la cadena de valor del autotransporte. Estas iniciativas son fundamentales para fomentar la inclusión de la mujer en la industria y generar el cambio necesario.
La participación femenina en el transporte y la logística no solo ayuda a mitigar la escasez de operadores, sino que también aporta diversidad y modernización al sector. Promover su inclusión es una tarea urgente y necesaria para construir un futuro más equitativo y eficiente en la industria”.5
La escasez de operadores calificados de transporte de carga en México y América Latina ha obligado a la industria a buscar nuevos talentos como una solución al déficit de 60 mil operadores en la industria del autotransporte en México, atrayendo y propiciando la incorporación de las mujeres.
“Hay mucho trabajo que tenemos que hacer ahí también para hacer atractiva esta profesión para ellas y que estén las condiciones óptimas también para que puedan laborar dignamente”, dijo Ramos durante un encuentro realizado por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.
“La participación de mujeres en este sector sigue en aumento impulsada principalmente por armadoras y organismos que han buscado promover la equidad de género, han surgido programas específicos para promover la participación femenina. La iniciativa Mujeres al Volante, impulsada por Canacar en colaboración con la SICT, esquema que ofrece becas para la capacitación de nuevas operadoras y promueve la adaptación de espacios seguros en las principales rutas del país.6
Otro de los proyectos destacados es el impulsado por la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga (AMO) y la armadora Scania con la iniciativa “Conductoras Scania” en Tijuana, Baja California. A lo largo de tres años, han graduado a tres generaciones de mujeres, y el 95 por ciento de ellas ya se ha incorporado a empresas transportistas que confían en esta iniciativa.
Un factor que ha facilitado la incorporación de más mujeres al sector es la modernización de las unidades de transporte los nuevos tractocamiones cuentan con sistemas de dirección asistida y transmisiones automatizadas que reducen el esfuerzo físico necesario para su operación.
Sin embargo, a pesar de los avances, las mujeres transportistas enfrentan retos adicionales, como la seguridad, que sigue siendo una preocupación fundamental, especialmente en rutas que atraviesan zonas con altos índices de delincuencia.
Las mujeres transportistas de México no sólo están conduciendo vehículos de carga sino impulsando un cambio significativo en uno de los sectores más tradicionales y estratégicos para la economía nacional.
Decreto por el que se declara el 7 de marzo Día Nacional de la Mujer Transportista
Único. El Congreso de la Unión declara el 7 de marzo Día de la Mujer Transportista.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1 https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview
2 https://es.statista.com/temas/9390/la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-me xico/#topicOverview
3 Encuesta Anual de Transportes del Inegi, 2020.
4 https://www.iru.org/news-resources/newsroom/global-truck-driver-shortag e-double-2028-says-new-iru-report
5 Krystel Villalvazo actualmente es senior partner account manager para México, Centroamérica y el Caribe, en Geotab, https://t21.com.mx/los-espacios-de-la-mujer-en-la-industria-del-transpo rte-y-logistica/
6 https://latitudex.com.mx/mujeres-al-volante-transformando-el-transporte -de-carga-en-mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (rúbrica)
Que reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se comete aprovechando relación de trabajo directa o indirecta, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 1, fracción 1, 7 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se cometa aprovechando relación de trabajo directa o indirecta.
Exposición de Motivos
El artículo 3811 del Código Penal Federal, establece las circunstancias en las que se agrava la penalidad del delito de robo, cuando éste se comete bajo determinadas condiciones que revelan una mayor traición a la confianza social, o una mayor peligrosidad del agente, es así, que esta iniciativa busca contemplar la responsabilidad en la que incurre la persona que aproveche una relación de trabajo directa o indirecta, pues resulta de importancia el depósito de confianza que se le concede a esa persona por dicha relación laboral.
Con base en ello, podemos evidenciar que la evolución de las relaciones laborales en México ha transformado profundamente la forma en que se estructuran los vínculos de trabajo y la gestión de bienes en el ámbito productivo; en las últimas décadas, el modelo tradicional de relación laboral directa entre empleador y trabajador ha coexistido con esquemas de subcontratación o relaciones laborales indirectas, que se regulan actualmente por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo,2 los cuales reconocen la figura de la prestación de servicios especializados.
Estos esquemas, implican que el trabajador subcontratado, aunque formalmente no dependa del titular de los bienes, si actúa dentro de su esfera de confianza funcional teniendo acceso legítimo a bienes ajenos, y en caso de traicionar esa confianza, pueda incurrir en la misma deslealtad que el trabajador directo, no obstante, en el texto vigente del artículo 381 del Código Penal Federal, no se incluye expresamente la agravante en la comisión del delito de robo cuando se comete aprovechando la relación indirecta laboral, lo que genera un vacío normativo y criterios judiciales dispares en la aplicación, o no aplicación, de la agravante.
En diversas causas penales, la ausencia de previsión expresa ha provocado que los tribunales federales y locales adopten interpretaciones divergentes, sobre si el robo cometido por un trabajador subcontratado o por personal externo de servicios especializados, constituye o no una agravante, esta falta de uniformidad debilita la seguridad jurídica, obstaculiza la función de los Ministerios Públicos en la integración de carpetas y dificulta la adecuada administración de justicia.
Así, la necesidad de reforma, responde a una exigencia de armonización normativa entre la legislación penal y la legislación laboral vigente, que dote al ordenamiento legal de certeza jurídica, principio que se consagra en el artículo 14 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3 la falta de precisión en la norma actual, genera espacios de impunidad, pues impide sancionar adecuadamente al sujeto que, aprovechando la confianza derivada de una relación laboral indirecta, sustrae bienes ajenos, bajo el mismo principio de deslealtad que el legislador ya reconoce para los dependientes, encargados o empleados directos.
En consecuencia, esta iniciativa propone reformar la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, para incorporar expresamente la hipótesis del robo cometido aprovechando una relación de trabajo directa o indirecta, valiéndose del abuso de confianza; así mismo, esta iniciativa busca reformular el término criados, previsto en la fracción V del Código Penal Federal, al no ajustarse ni definir una relación laboral, siendo un término jurídicamente inexistente y obsoleto, que no se rige por el respeto pleno de derechos humanos, mismo que se cambia por término “empleados”, el cual, si constituye el termino idóneo para obtener el reconocimiento como sujeto de derecho, dentro de una relación laboral protegida por la ley; esta reforma, sigue el propósito de fortalecer la coherencia sistemática del tipo penal, eliminar ambigüedades interpretativas y garantizar la correcta persecución y sanción de esta conducta, que lesionan tanto la propiedad, como la confianza en las relaciones laborales contemporáneas.
La presente iniciativa encuentra sustento en los artículos 14, 16, 17, 73, fracción XXI, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 los cuales establecen los principios rectores del estado de derecho, la legalidad penal y la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos y sus sanciones; en primer término, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de taxatividad penal, conforme al cual nadie puede ser privado de la libertad o de sus bienes, sino, mediante juicio seguido conforme a leyes que describan con claridad las conductas sancionadas, este principio exige que el legislador formule los tipos penales de manera precisa, evitando ambigüedades o lagunas interpretativas que puedan comprometer la seguridad jurídica, en ese sentido, la reforma propuesta no crea una figura delictiva nueva, sino que precisa un supuesto ya reconocido en el artículo 381 del Código Penal Federal, extendiendo su alcance a las relaciones de trabajo indirectas, en las que el agente al aprovechar la confianza derivada de su vínculo laboral, comete el delito de robo.
Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refuerza el principio de legalidad y el deber de fundamentar toda restricción a la libertad personal en una disposición legal, cierta y accesible; en el ámbito penal, la claridad normativa es condición indispensable para garantizar que el ejercicio del poder punitivo se realice con apego estricto a la ley, la inclusión expresa de la hipótesis de relación laboral directa o indirecta en la fracción V del artículo 381, asegura que las autoridades ministeriales y judiciales cuenten con un parámetro normativo unívoco, para determinar cuándo una conducta se ubica en el supuesto agravado, evitando criterios dispares y resoluciones contradictorias.
Asimismo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, impone al legislador la obligación de dotar al sistema penal de normas claras, que permitan la aplicación efectiva de la ley; la presente reforma contribuye a ese propósito, al eliminar una zona de incertidumbre que ha generado interpretaciones divergentes sobre la procedencia de la agravante en casos de robo cometido por trabajadores subcontratados o vinculados mediante prestación de servicios especializados.
La facultad del Congreso de la Unión para reformar el Código Penal Federal se deriva del artículo 73, fracción XXI, que le otorga competencia exclusiva para legislar en materia de delitos y faltas contra la Federación y sus sanciones; en ejercicio de esta atribución, el Congreso puede adecuar los tipos penales a las transformaciones sociales, tecnológicas y laborales, siempre que se preserve el principio de reserva de ley en materia penal, la reforma que se propone enmarca plenamente en esta competencia, al modificar una disposición federal y mantener intacta la estructura sustantiva del delito.
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la diversidad de formas que puede adoptar la relación de trabajo, tanto directa como indirecta, y la obligación del Estado de garantizar condiciones equitativas en todas ellas, este reconocimiento tiene implicaciones no solo en materia laboral, sino también, en el ámbito penal, al configurar nuevas esferas de confianza derivadas del empleo o del servicio especializado, incorporar la referencia a la relación de trabajo directa o indirecta en la fracción V del artículo 381, significa reconocer que la deslealtad laboral puede producirse en cualquier modalidad de vinculación laboral, y que cuando ello ocurre, el reproche penal debe ser equivalente al previsto para el trabajador directo.
La reforma propuesta, se ajusta a los estándares constitucionales y convencionales que rigen el derecho penal mexicano, al reforzar la certeza y la previsibilidad normativa, sin ampliar desproporcionadamente el alcance del tipo penal, en consecuencia, se trata de una adecuación que consolida el principio de legalidad, fortalece la seguridad jurídica y asegura la coherencia entre el orden jurídico interno, las transformaciones del entorno laboral y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano.
La reforma propuesta se vincula de manera directa con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,5 que sirven como precedente de los compromisos a los que el estado Mexicano está comprometido en asumir, particularmente con el Eje General II: Política Social, que establece como uno de sus propósitos fundamentales, fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la justicia y erradicar la impunidad, dentro de este eje, el objetivo 2.7 dispone la necesidad de consolidar un sistema penal eficaz, confiable y transparente, mediante la actualización permanente de los tipos penales, de modo que reflejen la realidad social, laboral y económica del país, la incorporación de la hipótesis de robo cometido aprovechando una relación de trabajo directa o indirecta, responde a este mandato, pues actualiza una disposición que data de una estructura laboral distinta, previa a la generalización de la subcontratación y de los esquemas de servicios especializados.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030,6 reconoce que el Estado mexicano debe garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y justas, asegurando la confianza entre las partes y sancionando las conductas que socaven dicha confianza; la presente iniciativa coadyuva con ese objetivo, ya que fortalece la confianza en las relaciones laborales, al prever una respuesta penal clara frente a la deslealtad de quien, aprovechando su posición de trabajador directo o indirecto, se apodera ilícitamente de bienes ajenos, con ello, se refuerza la función social del derecho penal como instrumento de tutela del patrimonio y de protección de la confianza legítima, en el ámbito laboral y económico.
En el plano internacional, la iniciativa se sustenta en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.8 Ambos instrumentos –ratificados por el Estado mexicano– consagran el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal, estas disposiciones exigen que las normas penales sean claras, previsibles y compatibles con el principio de seguridad jurídica, a su vez, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,9 impulsa la creación de marcos jurídicos que fortalezcan la integridad pública y privada, si bien, el robo no constituye una conducta de corrupción, comparte con ella, el elemento de traición a la confianza, depositada en quien tiene acceso legítimo a bienes ajenos.
Además, la iniciativa se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por México en el marco de la Agenda 203010 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de manera específica, se vincula con el objetivo 8:11 Trabajo decente y crecimiento económico, que impulsa la promoción de un entorno laboral basado en la confianza, la integridad y la justicia, así como con el objetivo16:12 paz, justicia e instituciones sólidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces y responsables; la reforma contribuye al cumplimiento de estos compromisos al fortalecer el marco jurídico penal en la dimensión de la justicia y al establecer mecanismos que preservan la ética en las relaciones laborales.
La propuesta es coherente con los compromisos internacionales asumidos por México, alineándose con el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular con el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo13 y con el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores,14 en la medida, en que ambos instrumentos promueven relaciones laborales basadas en el respeto, la confianza y la protección de la integridad de las personas trabajadoras, si bien la presente iniciativa se introduce en el ámbito penal, sus efectos trascienden a la esfera social, ya que contribuye a consolidar un entorno laboral ético en el que la traición a la confianza, como manifestación de deslealtad, tenga consecuencias jurídicas proporcionadas y predecibles.
La articulación de esta reforma con los instrumentos de planeación nacional e internacional, demuestra que no se trata de una modificación aislada, sino de una acción legislativa coherente con las políticas públicas del Estado mexicano orientadas al fortalecimiento del estado de derecho, la consolidación de una cultura de legalidad y la construcción de instituciones que protejan de manera efectiva el patrimonio y las relaciones de confianza derivadas del trabajo, al incorporar expresamente en el Código Penal Federal, la figura del robo cometido aprovechando una relación de trabajo directa o indirecta, el Congreso de la Unión cumple con su función de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales de justicia y gobernanza, garantizando que la ley penal sea un instrumento de equidad y estabilidad social.
La presente iniciativa encuentra sustento interpretativo en la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo, registrada con el número 203075915 y publicada en julio de 2025, con el rubro “Robo. La agravante relativa a, cuando se cometa “aprovechando alguna relación de trabajo”, comprende la figura de la subcontratación (outsourcing) (artículo 223, fracción III, del código penal para el Distrito Federal, aplicable para la ciudad de México), en dicha resolución, el órgano colegiado, precisó que el elemento agravante del delito de robo previsto en la fracción III, del artículo 223 del Código para el Distrito Federal, no se limita a las relaciones laborales directas, sino que también comprende aquellas en que el agente mantiene con la víctima un vínculo funcional derivado de la prestación de servicios especializados o subcontratados, en virtud del cual se le otorga confianza y acceso legítimo a bienes ajenos, sosteniendo que la esencia de la agravante no radica en la existencia de un contrato laboral formal entre el agente y la víctima, sino en el quebrantamiento de la confianza, depositada en virtud de una relación de trabajo cualquiera que sea su modalidad, en este sentido, la Corte Regional consideró que el abuso de confianza surge del contexto de colaboración o dependencia funcional, y no de la titularidad formal de la relación de trabajo, por tanto, la subcontratación, no excluye la aplicación de la agravante, sino que representa una de sus manifestaciones contemporáneas, conforme a la evolución del mercado laboral.
El razonamiento adoptado por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo refleja una interpretación sistemática y finalista del tipo penal, en la que se reconoce que el bien jurídico protegido por la agravante “la confianza funcional derivada de una posición de responsabilidad”, se actualiza tanto en relaciones directas como indirectas de trabajo, bajo esta óptica, la exclusión de las relaciones indirectas o subcontratadas generaría una injustificada diferencia de trato entre sujetos que cometen la misma conducta de deslealtad, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley y afectaría la coherencia interna del orden penal.
La jurisprudencia 2030759 adquirió carácter obligatorio conforme a los artículos 217 y 222 de la Ley de Amparo,16 al haber sido emitida por un Pleno Regional y derivar de la reiteración de criterios uniformes en materia penal y laboral, sin embargo, al tratarse de una interpretación judicial, su observancia depende de la aplicación de los tribunales, lo cual no garantiza, por sí misma, la uniformidad normativa, constituyendo la obligación del legislador, en sus funciones, incorporar expresamente al texto legal, el criterio jurisprudencial consolidado, a fin de dotarlo de fuerza normativa general y eliminar la dependencia exclusiva de la interpretación judicial.
Si bien, este criterio Jurisprudencial se originó en una legislación estatal, su razonamiento resulta aplicable al ámbito federal, dado que revela un vacío en la legislación federal en materia penal, lo cual produce desigualdad de criterios, incertidumbre jurídica y debilitamiento en la unificación, siendo una necesidad el transpolarlo de un ámbito estatal, al ámbito federal.
La incorporación de la hipótesis de “relación de trabajo directa o indirecta” en la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, tiene por tanto, un doble propósito: por un lado, dar cumplimiento al principio de supremacía constitucional, que exige que las leyes reflejen los criterios jurisprudenciales obligatorios derivados de los derechos fundamentales, y por otro, fortalecer la seguridad jurídica, al establecer en el propio texto legal, lo que hasta ahora dependía exclusivamente de la interpretación judicial, de esta manera, el legislador cierra la brecha entre la norma escrita y la norma interpretada, garantizando que la agravante se aplique de manera uniforme y previsible en todos los casos en que se abuse de la confianza conferida por una relación laboral, ya sea directa o indirecta.
En consecuencia, esta iniciativa representa la evolución natural del proceso de integración normativa entre el legislador y el Poder Judicial, y responde al deber constitucional de asegurar que la legislación penal se mantenga coherente con la realidad social y con los criterios jurisprudenciales que emanan del propio sistema de justicia federal.
La doctrina penal contemporánea ha reconocido que el abuso de confianza constituye una de las formas más graves de deslealtad social, por cuanto implica la traición a un vínculo de buena fe entre el sujeto activo y el titular del bien jurídico protegido, en palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, el abuso de confianza es una circunstancia calificativa que “agrava la antijuridicidad porque el autor, en lugar de vulnerar una barrera física, vulnera una barrera moral y simbólica: la fe depositada en él por la víctima”, esta concepción ha sido adoptada por diversos sistemas jurídicos que sancionan con mayor severidad los delitos cometidos por quien se aprovecha de una posición de confianza derivada de su empleo, encargo o servicio, sin distinguir si dicha relación es directa o intermediada.
En México, la estructura original del artículo 381 del Código Penal Federal, respondía a un contexto económico, en el que las relaciones laborales eran fundamentalmente directas y jerárquicas, sin embargo, el desarrollo de esquemas de subcontratación, tercerización y prestación de servicios especializados transformó el panorama laboral, generando nuevas formas de relación funcional que no siempre se traducen en un vínculo contractual directo con el propietario del bien; la doctrina penal moderna, al analizar la teoría del “dominio funcional del hecho”, sostiene que el elemento agravante debe atender a la posición de confianza material del agente y no a la formalidad de la relación jurídica que lo vincula con la víctima, en consecuencia, el trabajador subcontratado o prestador de servicios que tiene acceso legítimo a bienes ajenos y los sustrae abusa de la misma confianza que el trabajador directo.
En el derecho comparado, esta visión se encuentra consolidada, el Código Penal Español, en su artículo 235, fracción 1,17 dispone que el hurto será agravado cuando se cometa “abusando de las relaciones personales o laborales existentes entre el autor y la víctima”, fórmula que abarca tanto las relaciones laborales directas como aquellas mediadas por subcontratación.
El Código Penal Argentino califica en el artículo 16218 agravado el hurto cometido “con abuso de confianza derivado de relación de dependencia, custodia o cuidado”, sin establecer distinción alguna respecto de la naturaleza directa o indirecta de la relación, en Chile, el artículo 446 del Código Penal19 prevé una agravante similar, al referirse a los casos en que el delito se comete “aprovechando una relación de trabajo o de servicio” que genere confianza funcional.
De igual manera, la legislación penal alemana Strafgesetzbuch 243,20 considera agravado el robo cuando el autor “abusa de una relación laboral o de servicio que le facilita el acceso a la cosa sustraída”, lo que evidencia que el criterio doctrinal dominante en Europa y América Latina es el de sancionar con mayor severidad la traición a la confianza en el ámbito laboral, sin limitarla a un vínculo contractual directo, estos ordenamientos reconocen que el bien jurídico protegido no es únicamente la propiedad, sino la confianza institucionalizada que permite el funcionamiento de las relaciones económicas y laborales en la sociedad moderna.
Desde la perspectiva de la dogmática penal mexicana, autores como Ignacio Villalobos, Sergio García Ramírez y Luis Rodríguez Manzanera han señalado que la agravante de abuso de confianza se justifica por la especial relación entre el agente y la víctima, que coloca al primero en una posición de ventaja para realizar el apoderamiento, la extensión de esta hipótesis a las relaciones laborales indirectas responde a la lógica del sistema penal de responsabilidad personal, que atiende a la culpabilidad concreta y al mayor desvalor del acto, no a formalidades contractuales, por tanto, la reforma propuesta se encuentra respaldada por una sólida tradición doctrinal y comparada que concibe la confianza como un elemento transversal de los delitos patrimoniales y que exige sancionar de igual modo toda forma de traición derivada de vínculos laborales o de servicio; al positivizar esta concepción, el legislador mexicano fortalece la coherencia del sistema penal y lo coloca en sintonía con los estándares internacionales más avanzados en materia de protección de la propiedad y ética laboral.
La reforma propuesta al artículo 381, fracción V, del Código Penal Federal, responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico penal mexicano frente a las transformaciones del mercado laboral, en particular la expansión de las relaciones de trabajo indirectas derivadas de la subcontratación y la prestación de servicios especializados, la norma vigente contempla la agravante del robo cometido por quien, en razón de su encargo o función, abusa de la confianza depositada para apoderarse de bienes ajenos; sin embargo, no incluye de manera expresa los casos en que el agente se encuentra vinculado a la víctima a través de una relación laboral indirecta, esta omisión legislativa ha generado incertidumbre interpretativa y aplicación desigual del derecho penal, al dejar al arbitrio judicial la determinación de, si la subcontratación constituye o no, una forma de relación laboral a efectos del tipo agravado.
Desde la perspectiva teleológica, la iniciativa de reforma a la fracción V del artículo 38, tiene como fundamento la traición a la confianza, en la dogmática penal, la confianza constituye un valor social que permite el funcionamiento de las relaciones humanas y la circulación económica de bienes, cuando el agente abusa de esa confianza (sea en virtud de un encargo, de un empleo o de una relación de trabajo indirecta), no solo lesiona la propiedad de la víctima, sino también la estabilidad de las relaciones sociales basadas en la buena fe; el desvalor de la acción, por tanto, radica en la ruptura del deber de lealtad implícito en toda relación de trabajo, lo que justifica la agravación punitiva.
En el contexto actual, las relaciones laborales indirectas representan una proporción significativa del mercado de trabajo, miles de trabajadores desempeñan funciones sustantivas dentro de empresas o instituciones sin estar formalmente contratados por éstas, sino por intermediarios o proveedores de servicios especializados; en esos casos, la confianza funcional se traslada igualmente hacia el trabajador subcontratado, que puede acceder a bienes, instalaciones o información sensible de la empresa principal.
La reforma también fortalece el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,21 al evitar que la aplicación de la agravante dependa de la naturaleza formal del contrato laboral, bajo la norma actual, dos personas que realizan la misma conducta (una empleada directamente y otra subcontratada) pueden recibir un tratamiento penal distinto, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, la modificación corrige esta disparidad, asegurando que el reproche penal se base en el desvalor del acto (la traición a la confianza) y no en formalismos contractuales.
Asimismo, la incorporación expresa de la relación de trabajo directa o indirecta cumple una función preventiva y pedagógica, al enviar un mensaje claro a la sociedad y a los sectores productivos sobre la intolerancia del Estado frente a las conductas desleales que atentan contra la confianza derivada del trabajo, esta claridad normativa fomenta la ética laboral, refuerza la cultura de la legalidad y contribuye al fortalecimiento de las relaciones laborales basadas en la responsabilidad y la honradez.
La iniciativa se alinea con el principio de reserva de ley en materia penal, ya que toda extensión del tipo penal debe realizarse por vía legislativa y no exclusivamente mediante interpretación judicial, al positivizar la jurisprudencia 2030759, el Congreso de la Unión ejerce su función constitucional de definir con claridad los supuestos delictivos, garantizando la seguridad jurídica tanto para las víctimas como para los imputados, con ello, se preserva la legitimidad del sistema penal y se refuerza la confianza ciudadana en la capacidad del Estado mexicano para sancionar eficazmente las conductas que vulneran la buena fe en las relaciones laborales.
Desde la perspectiva de la técnica legislativa, la presente reforma se ajusta a los principios de unidad de materia, coherencia normativa, claridad, sistematicidad, proporcionalidad y reserva de ley penal, garantizando la armonización del texto con la estructura y el estilo del Código Penal Federal, la modificación propuesta no introduce nuevos verbos rectores ni elementos subjetivos distintos a los que ya existen en el tipo penal agravado; únicamente amplía el supuesto normativo para precisar que la agravante opera también cuando el agente aprovecha una relación de trabajo directa o indirecta, la ubicación de la adición dentro de la propia fracción V es técnicamente correcta, pues mantiene la lógica interna del artículo 381, que agrupa en una misma disposición todas las circunstancias agravantes fundadas en la confianza depositada por razón del encargo, manejo o servicio.
La redacción propuesta preserva el estilo uniforme del Código Penal Federal, caracterizado por oraciones simples, directas y coordinadas, evitando fragmentación normativa y garantizando la coherencia sintáctica con las demás fracciones del precepto, además, la incorporación de la expresión “relación de trabajo directa o indirecta” no altera la jerarquía de los elementos del tipo penal.
La reforma respeta el principio de unidad de materia, ya que se circunscribe a la regulación del delito de robo y no invade el contenido de otras disposiciones del Código Penal Federal ni de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, cumple con el principio de coherencia externa intersistémica, al mantener plena compatibilidad con la legislación laboral y civil, que ya reconoce la existencia de relaciones laborales indirectas o subcontratadas como formas legítimas de prestación de servicios, al adoptar esa misma terminología, el Código Penal Federal fortalece su articulación con el orden jurídico nacional y evita contradicciones entre ramas del derecho.
En términos de proporcionalidad legislativa, la agravante conserva la misma penalidad que las hipótesis existentes en la fracción V, lo que garantiza congruencia punitiva y evita una sobrecriminalización de conductas, la modificación no genera impacto presupuestario, pues no implica la creación de nuevas instituciones, procedimientos o atribuciones administrativas; únicamente dota de mayor certeza a la aplicación de una norma ya vigente, en consecuencia, su implementación resulta plenamente viable desde el punto de vista jurídico, operativo y presupuestal.
Desde el punto de vista de la evaluabilidad normativa, la eficacia de la reforma podrá medirse mediante el análisis de sentencias penales que, con posterioridad a su entrada en vigor, reconozcan expresamente la agravante por relación de trabajo indirecta, este seguimiento permitirá verificar la uniformidad de los criterios judiciales y el grado de seguridad jurídica alcanzado.
En cuanto a posibles objeciones jurídicas o legislativas, puede plantearse que la reforma amplía el ámbito del tipo penal al incluir relaciones laborales indirectas, sin embargo, esta extensión no constituye una ampliación desproporcionada, ya que la conducta sigue siendo la misma: el robo con abuso de confianza. La reforma únicamente precisa que dicho abuso puede originarse tanto de un vínculo laboral directo como de uno intermediado, en consonancia con la legislación laboral y con la realidad económica del país, el texto conserva la proporcionalidad punitiva y respeta la reserva de ley, por lo que no existe riesgo de sobrepenalización ni de vulneración a los derechos de las personas trabajadoras.
Desde el punto de vista técnico, se evita cualquier fragmentación normativa al incorporar la adición dentro de la misma fracción V, en lugar de crear una fracción bis, lo que preserva la coherencia sistemática del artículo y mantiene su estructura uniforme, la reforma no rompe la congruencia teleológica del título de los delitos contra la propiedad, sino que la fortalece al incluir una modalidad moderna del mismo fenómeno delictivo.
En cuanto a la viabilidad operativa, la propuesta no requiere ajustes reglamentarios ni genera cargas administrativas adicionales, ya que su aplicación corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales en el marco de los procedimientos penales ordinarios, de este modo, se garantiza su factibilidad inmediata sin necesidad de adecuaciones institucionales.
Finalmente, la reforma no presenta riesgos presupuestarios ni bioéticos, ni interfiere con otras políticas públicas o derechos fundamentales, se trata de una modificación precisa, compatible con el principio de mínima intervención penal, que fortalece la legitimidad del sistema jurídico y consolida la coherencia del orden penal mexicano frente a las nuevas realidades laborales.
En conclusión, desde la perspectiva de técnica legislativa, la propuesta cumple con todos los estándares de claridad, sistematicidad, congruencia y necesidad normativa, y se encuentra debidamente blindada contra objeciones de carácter jurídico, político o constitucional, resultando plenamente viable su aprobación y aplicación.
Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
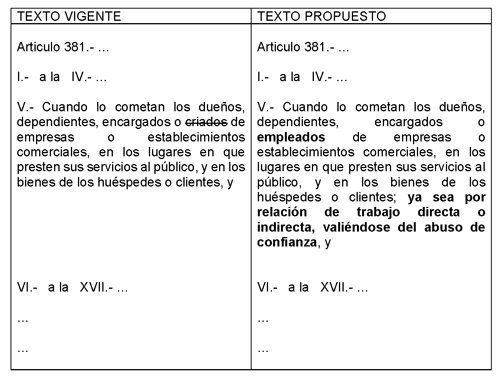
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto
Único. Se reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 376 Ter, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:
I. Cuando se cometa el delito en un lugar cerrado;
II. Cuando lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de éste, en cualquier parte que lo cometa. Por doméstico se entiende; el individuo que por un salario, por la sola comida u otro estipendio o servicio, gajes o emolumentos sirve a otro, aun cuando no viva en la casa de éste;
III. Cuando un huésped o comensal o alguno de su familia o de los criados que lo acompañen, lo cometa en la casa donde reciben hospitalidad, obsequio o agasajo;
IV. Cuando lo cometa el dueño o alguno de su familia en la casa del primero, contra sus dependientes o domésticos o contra cualquiera otra persona;
V. Cuando lo cometan los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público, y en los bienes de los huéspedes o clientes, ya sea por relación de trabajo directa o indirecta, valiéndose del abuso de confianza;
VI. Cuando se cometa por los obreros, artesanos, aprendices o discípulos, en la casa, taller o escuela en que habitualmente trabajen o aprendan o en la habitación, oficina, bodega u otro lugar al que tenga libre entrada por el carácter indicado;
VII. Cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público;
VIII. Cuando se cometa aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público;
IX. Cuando se cometa por una o varias personas armadas, o que utilicen o porten otros objetos peligrosos;
X. Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que se conserven caudales, contra personas que las custodien o transporten aquéllos;
XI. Cuando se trate de partes de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación;
XII. Cuando se realicen sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas;
XIII. (Se deroga)
XIV. Cuando se trate de expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos públicos, de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si el delito lo comete el servidor público de la oficina en que se encuentre el expediente o documento, se le impondrá además, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a tres años;
XV. Cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad;
XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras; y
XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio.
En los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIV y XV, hasta cinco años de prisión.
En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI y XVII, de dos a siete años de prisión.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Código Penal Federal, artículo 381, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
2 Ley Federal del Trabajo, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf
3 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 14,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14, 16, 17, 73, fracción XXI, y 123, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
5 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fec ha=12/07/2019
6 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 9,
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 15,
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
9 Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción,
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
10 Agenda 2030, https://agenda2030.mx/#/home
11 Objetivo 8, Agenda 2030,
https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0080&goal=0&lang=es#/ind
12 Objetivo16, Agenda 2030,
https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0160&goal=0&lang=es#/ind
13 Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso en el
Mundo del Trabajo,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/882392/Convenio_190_OIT.pdf
14 Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los
Trabajadores,
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312300
15 Jurisprudencia número 2030759, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030759
16 Ley de Amparo, artículos 217 y 222, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf
17 Código Penal Español, artículo 235, fracción I, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
18 Código Penal Argentino, artículo 162,
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
19 Código Penal Chile, artículo 446, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984
20 Legislación penal alemana “Strafgesetzbuch 243”, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
21 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 1o.,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez (rúbrica)
Que adiciona un párrafo al artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer la obligación de la autoridad de restituir al interesado en el goce de sus derechos y devolver las cantidades pagadas con motivo del acto anulado, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1, fracción 1, 7 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer la obligación de la autoridad de restituir al interesado en el goce de sus derechos y devolver las cantidades pagadas con motivo del acto anulado.
Exposición de Motivos
El marco normativo vigente en materia de procedimiento administrativo federal reconoce que los actos de autoridad deben emitirse conforme a derecho, fundarse y motivarse debidamente, ajustarse a los principios de legalidad y finalidad pública, y sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento, cuando alguno de estos elementos se omite o se incumple, el orden jurídico prevé la consecuencia de la nulidad del acto administrativo, no obstante, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 6,1 si bien establece los efectos retroactivos de la nulidad y la invalidez del acto declarado nulo, no dispone expresamente la obligación de la autoridad de restituir materialmente al particular en el goce de sus derechos, ni de reintegrar las cantidades pagadas con motivo de dicho acto.
Esa omisión ha dado lugar a un vacío normativo que, en la práctica, genera resoluciones contradictorias y vulnera el principio de tutela judicial efectiva, en diversos procedimientos contenciosos administrativos, la nulidad lisa y llana de un acto ha sido interpretada de manera restrictiva, limitando sus efectos a la desaparición formal del acto sin que se materialice la restitución patrimonial del gobernado, en consecuencia, los particulares, aun habiendo obtenido una resolución favorable, deben iniciar trámites o juicios adicionales para recuperar los pagos indebidamente realizados, lo cual prolonga la afectación de sus derechos y contraviene los principios de economía procesal, seguridad jurídica y reparación integral reconocidos por la Constitución.
El Poder Judicial de la Federación ha advertido esta deficiencia a través de la jurisprudencia con número de registro digital 2031330,2 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en la que se estableció que la declaración de nulidad de una infracción de tránsito conlleva la obligación de devolver los pagos efectuados por los servicios accesorios de grúa, arrastre y depósito vehicular, el tribunal sostuvo que la nulidad implica no sólo la desaparición del acto, sino también la restitución de todos los efectos económicos que de él se derivaron, ya que lo contrario perpetuaría las consecuencias de un acto ilegal y vulneraría los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
Aunque el criterio se originó en una legislación estatal, su razonamiento resulta aplicable al ámbito federal, dado que revela un vacío en la legislación administrativa nacional: la ausencia de una disposición expresa que garantice la restitución plena cuando se anula un acto administrativo; la falta de previsión normativa obliga a recurrir a interpretaciones judiciales, lo que produce desigualdad de criterios, incertidumbre jurídica y un debilitamiento de la confianza legítima del ciudadano en la actuación de la administración pública.
La presente iniciativa tiene como propósito armonizar la legislación federal con los estándares constitucionales e internacionales de reparación efectiva, mediante la adición de un párrafo al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con ello se dota de claridad y fuerza jurídica al principio de restitutio in integrum, asegurando que la declaración de nulidad produzca efectos reales y completos, no meramente declarativos, esta iniciativa no genera impacto presupuestal, pues sólo ordena devolver lo indebidamente cobrado y restablecer la situación jurídica legítima previa al acto anulado.
En síntesis, la propuesta responde a la necesidad de superar un vacío normativo que ha limitado el alcance restitutorio de la nulidad administrativa; al incorporar expresamente la obligación de restituir al interesado en el goce de sus derechos y reintegrar los pagos derivados del acto anulado, se fortalece la eficacia del sistema jurídico, se garantiza la tutela judicial efectiva y se reafirma el principio de justicia administrativa que debe regir toda actuación del Estado.
La propuesta encuentra sustento en el orden constitucional que rige la actuación de las autoridades y la protección de los derechos de las personas frente al poder público; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 1o.,3 que toda autoridad tiene el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como reparar las violaciones que resulten de su incumplimiento, este mandato impone al legislador la obligación de asegurar que el sistema jurídico prevea mecanismos eficaces para restablecer el goce de los derechos afectados, lo cual comprende la restitución plena de los efectos derivados de actos administrativos declarados nulos.
El principio de legalidad, expresado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,4 exige que todo acto de autoridad se funde y motive en la ley, cuando ese deber se quebranta, la consecuencia jurídica natural es la nulidad del acto, y con ella el deber de eliminar todos los efectos que de él se hayan desprendido, sin embargo, la legislación federal vigente no asegura que esa nulidad tenga un alcance restitutorio, de modo que el ciudadano afectado recupere su situación jurídica y patrimonial previa; la adición propuesta al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tiene precisamente esa finalidad: hacer efectivo el principio de legalidad mediante la reparación material de los derechos lesionados por un acto inválido.
A su vez, el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,5 impone a las autoridades la obligación de garantizar no sólo el acceso a los medios de defensa, sino la ejecución real de las resoluciones que restituyan los derechos vulnerados; la justicia administrativa no puede entenderse consumada con una declaración formal de nulidad; debe extenderse hasta la reparación total del perjuicio ocasionado por la actuación estatal ilegal, incorporar en la ley la obligación de restituir y reintegrar las cantidades indebidamente pagadas otorga plenitud a este derecho y fortalece la confianza ciudadana en la función administrativa del Estado.
El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 tutela la seguridad jurídica de las personas al establecer que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante procedimientos legales y con observancia de las formalidades esenciales, la restitución que aquí se propone da cumplimiento a ese principio, al garantizar que una vez declarada la nulidad de un acto, el particular recupere la totalidad de los efectos patrimoniales derivados de su invalidez.
En el plano internacional, los instrumentos suscritos y ratificados por el Estado mexicano refuerzan este mandato, la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 reconocen el derecho a un recurso efectivo que repare las violaciones cometidas por la autoridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la restitutio in integrum constituye la forma más plena de reparación y debe ser aplicada siempre que sea posible para devolver al afectado a la situación previa a la violación, por ello, la armonización de la legislación administrativa federal con dichos estándares internacionales resulta necesaria para consolidar la congruencia del orden interno con los compromisos internacionales del Estado mexicano.
En este sentido, la adición propuesta se erige como una medida de cumplimiento constitucional y convencional, orientada a garantizar la reparación integral de los derechos conculcados por actos administrativos nulos, al reconocer expresamente la obligación de restituir al interesado en el goce de sus derechos y reintegrar los pagos derivados del acto anulado, se fortalece la eficacia del principio de tutela judicial efectiva, se concreta la supremacía constitucional y se dota de coherencia material a la actuación del Estado frente a sus gobernados.
La propuesta sigue la misma óptica con la que el estado mexicano se ha alineado, constituyendo un precedente importante el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,9 en el que, dentro del Eje General III: Economía para el Bienestar, y en el Eje Transversal: Gobierno Honesto y Austero, que establecen como prioridad consolidar un Estado de derecho que garantice justicia administrativa y promueva el respeto a los derechos de las personas frente a la autoridad, al establecer un mecanismo expreso de restitución en la ley, se refuerza la integridad del sistema jurídico-administrativo y se cumple con la directriz de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones; actualmente, se sigue la misma vertiente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030,+ 10 de forma concreta con el objetivo 1.2, que establece el cauce para dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades y el acceso universal a la justicia, en el que una de sus estrategias fundamentales, es el garantizar la reparación del daño en todos los niveles de gobierno.
La iniciativa se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente con el Objetivo 16,11 relativo a la promoción de sociedades pacíficas y justas, con instituciones eficaces y responsables, garantizar que la nulidad administrativa tenga efectos reparadores plenos contribuye al cumplimiento del principio de justicia e igualdad ante la ley, y promueve la consolidación de instituciones públicas transparentes, responsables y sujetas a control jurídico.
La armonización de la legislación federal con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano fortalece la coherencia teleológica del sistema normativo, al trasladar al ámbito interno los estándares de reparación integral y de tutela efectiva reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, de esta forma, la reforma se inscribe en una política legislativa orientada a garantizar la justicia material y no meramente formal, y a consolidar la confianza legítima del ciudadano en el cumplimiento del derecho.
La interpretación jurisdiccional ha desempeñado un papel determinante en la consolidación del principio de restitución plena frente a actos administrativos declarados nulos, en los últimos años, los tribunales federales han reconocido que la mera declaratoria de nulidad no satisface por sí misma el derecho a la tutela judicial efectiva, pues resulta indispensable que dicha nulidad produzca efectos materiales que restablezcan el goce de los derechos conculcados; este criterio fue expresado con particular claridad en la jurisprudencia 2031330, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el rubro “Servicios de salvamento, arrastre y depósito de vehículos, cuando se declara la nulidad del acto que los generó procede la devolución del pago relativo (legislación de Querétaro)”, en esa resolución, el tribunal determinó que la nulidad lisa y llana de una infracción de tránsito debe implicar la devolución de los pagos efectuados por los servicios accesorios derivados de dicho acto, como una consecuencia directa del restablecimiento de los derechos vulnerados, el órgano jurisdiccional sostuvo que negar la devolución de los montos pagados u omitir pronunciarse sobre ellos significaría perpetuar los efectos económicos de un acto ilegal, lo que vulneraría los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; el razonamiento del tribunal se basó en una interpretación sistemática del artículo 40 de la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro,12 en relación con los artículos 55 y 58 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo13 del mismo estado, y a la luz del mandato constitucional de protección judicial efectiva.
Como se ha mencionado, aunque el criterio tuvo como punto de partida una norma estatal, su alcance trasciende el ámbito local, pues desarrolla un principio general de derecho aplicable a toda la administración pública mexicana: la nulidad de un acto administrativo debe restituir plenamente los derechos del particular, incluyendo la devolución de las erogaciones derivadas de dicho acto; en términos prácticos, la jurisprudencia 2031330 reveló una omisión normativa que también se presenta en el orden federal, al no existir disposición expresa que imponga a las autoridades la obligación de reparar materialmente las consecuencias económicas de un acto declarado nulo.
El razonamiento de este criterio se enlaza con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tutela judicial efectiva y reparación integral, la Corte ha sostenido que la protección jurisdiccional de los derechos implica no sólo declarar la nulidad de los actos contrarios a derecho, sino también restituir a la persona en la situación previa a la violación, pues de otro modo la justicia quedaría reducida a una formalidad vacía; bajo esta premisa, el efecto restitutorio pleno constituye una derivación directa del principio Pro persona, que obliga a interpretar las normas procesales y sustantivas en el sentido más favorable a la protección de los derechos humanos.
La iniciativa traduce en disposición legal un criterio jurisprudencial que ya ha sido consolidado por los tribunales federales, evitando que la eficacia dela restitución dependa de interpretaciones judiciales futuras o de la discrecionalidad de las autoridades administrativas, al incorporar expresamente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la obligación de restituir al particular en el goce de sus derechos y devolver las cantidades pagadas con motivo del acto anulado, se da certeza jurídica a un principio ya reconocido por la doctrina judicial y se fortalece la coherencia entre la legislación y la práctica jurisdiccional.
Así, la iniciativa propuesta no introduce un principio nuevo, sino que positiviza un mandato jurisprudencial reiterado, alineando la ley con el desarrollo judicial de los derechos fundamentales en materia administrativa, de esta manera, se evita la fragmentación interpretativa, se garantiza la igualdad de trato ante las resoluciones de nulidad y se otorga plena seguridad jurídica al ciudadano frente a los efectos económicos de los actos administrativos ilegales.
Del mismo modo, doctrina administrativa ha sostenido de manera constante que la declaración de nulidad de un acto, no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para restablecer la legalidad vulnerada y reparar los efectos producidos por la actuación indebida de la autoridad, desde la perspectiva del derecho público, la nulidad implica no sólo la desaparición formal del acto, sino la obligación correlativa de reintegrar la situación jurídica y patrimonial del gobernado al estado previo a la emisión del acto viciado, este principio, identificado históricamente como restitutio in integrum, tiene sus raíces en el derecho romano y ha sido recogido por las teorías modernas de la justicia administrativa como manifestación del principio de reparación integral.
Autores como Eduardo García Máynez y Héctor Fix-Zamudio coinciden en que el derecho administrativo, al formar parte del sistema de garantías de la legalidad estatal, debe asegurar la reparación efectiva de los daños o perjuicios ocasionados por la actividad irregular de la administración pública, el acto nulo no sólo pierde su validez jurídica, sino que se despoja de todo efecto material, y su anulación obliga a las autoridades a devolver lo que indebidamente se haya percibido o cobrado; de esta forma, la restitución constituye el complemento natural del principio de legalidad, y su omisión convierte la declaración de nulidad en una sanción incompleta, incapaz de restituir el equilibrio entre el Estado y los particulares.
En el ámbito del derecho comparado, la legislación española ofrece un referente relevante, la Ley 39/2015,14 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone en su artículo 111 que la anulación o revocación de un acto administrativo produce la obligación de la Administración de reponer las cosas al estado anterior y, cuando proceda, de reintegrar los ingresos indebidamente percibidos, este modelo normativo reconoce expresamente que la invalidez del acto administrativo conlleva consecuencias patrimoniales, garantizando así que la reparación del particular sea integral y no meramente formal.
El Consejo de Estado francés, a través de su jurisprudencia consolidada, ha desarrollado el principio de restitución como elemento esencial del excès de pouvoir, estableciendo que la nulidad de un acto administrativo debe acompañarse de medidas materiales de restablecimiento, lo que ha permitido que la administración pública francesa evolucione hacia una cultura de responsabilidad y coherencia institucional frente a los actos inválidos, en el mismo sentido, los ordenamientos administrativos de países latinoamericanos, como Chile y Colombia, han incorporado expresamente el deber de reparación integral en sus respectivas leyes de procedimiento administrativo, como parte del principio de buena administración y de confianza legítima.
Estos modelos comparados evidencian una tendencia común: la nulidad de un acto administrativo sólo cumple su finalidad sin restaurar plenamente los derechos afectados; en consecuencia, la adición que se propone al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo armoniza la legislación mexicana con los estándares doctrinales y comparados más avanzados, otorgando al efecto de la nulidad una dimensión sustantiva que fortalece la justicia administrativa y refuerza la seguridad jurídica.
La recepción de este principio en el orden jurídico nacional no implica una innovación disruptiva, sino una adecuación progresiva del marco legal a los postulados del Estado de derecho contemporáneo, en el que la reparación efectiva y la confianza legítima del ciudadano son pilares de la actuación pública, la iniciativa, por tanto, materializa en norma positiva una exigencia ya reconocida por la doctrina universal y por las mejores prácticas legislativas comparadas, consolidando el tránsito de un modelo formal de legalidad a un modelo de legalidad sustantiva, donde la tutela de los derechos sea plena y efectiva, obedeciendo a la necesidad de dotar al régimen jurídico de los actos administrativos, con una dimensión reparadora efectiva, coherente con los principios constitucionales de legalidad y tutela judicial.
El artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo regula los efectos retroactivos de la nulidad, pero omite precisar las consecuencias materiales derivadas de la misma, esa omisión, aunque aparentemente formal, tiene implicaciones sustantivas, pues impide que la nulidad produzca efectos restitutorios completos y deja al ciudadano en un estado de indefinición jurídica respecto de la devolución de pagos o cargas económicas generadas por un acto ilegal.
La adición de un párrafo final al artículo 6 tiene como propósito cerrar esa brecha normativa y garantizar que la declaración de nulidad produzca una restitución integral, comprendiendo tanto el restablecimiento de los derechos vulnerados como la devolución de los pagos indebidamente efectuados, esta precisión fortalece la seguridad jurídica, evita la necesidad de procedimientos posteriores y asegura que la reparación se realice dentro del propio proceso administrativo, la iniciativa, además, consolida el principio de economía procesal y previene litigios innecesarios, lo que redunda en una administración más eficiente, transparente y confiable.
Desde la perspectiva de técnica legislativa, la adición mantiene la unidad de materia del capítulo segundo del título segundo de la ley, al referirse directamente a los efectos de la nulidad y complementarlos sin alterar la estructura ni el sentido del precepto vigente, la redacción propuesta respeta la sintaxis normativa propia del ordenamiento, conserva la sobriedad terminológica y se limita a establecer un mandato claro y general, sin recurrir a ejemplos ni enumeraciones que pudieran restringir la aplicación del principio; su incorporación refuerza la coherencia interna de la ley y asegura la congruencia externa del sistema administrativo, en armonía con el principio de legalidad y los estándares jurisprudenciales consolidados.
La medida es también consistente con el principio de proporcionalidad legislativa, pues se trata de una disposición necesaria, idónea y razonable para alcanzar el fin constitucional de reparar integralmente los derechos conculcados, al no crear obligaciones adicionales ni generar impacto presupuestal, sino únicamente ordenar la devolución de lo indebidamente cobrado, la norma resulta plenamente viable y compatible con el régimen financiero de la administración pública.
De la misma manera, la iniciativa propuesta mantiene coherencia interna con la estructura y sistemática de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues se pues se adiciona en el artículo 6, dentro del capítulo segundo del título segundo, que regula los efectos de la nulidad y anulabilidad del acto administrativo, mediante un párrafo final que complementa, sin modificar ni desplazar, el contenido de los párrafos vigentes, esta técnica garantiza la unidad de materia, ya que la disposición se circunscribe exclusivamente al desarrollo de los efectos derivados de la nulidad, sin invadir otros ámbitos temáticos del ordenamiento.
Desde el punto de vista de la coherencia externa, la propuesta se articula armónicamente con el sistema general del derecho administrativo mexicano, en particular con los principios de legalidad, seguridad jurídica y reparación integral que sustentan la Ley de Amparo,15 la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado16 y las leyes de procedimientos administrativos locales, no genera contradicción con disposiciones de igual jerarquía ni requiere modificaciones adicionales a ordenamientos conexos, su incorporación refuerza la uniformidad normativa en el ámbito federal y otorga certeza interpretativa a los órganos administrativos y jurisdiccionales encargados de aplicar la ley.
La redacción del nuevo párrafo cumple con los criterios de claridad, precisión y generalidad que exige la técnica legislativa, evitando el uso de términos indeterminados o expresiones redundantes, privilegiando un lenguaje normativo breve, directo y congruente con el estilo de los preceptos que integran el cuerpo legal, la fórmula propuesta (“la autoridad deberá restituir al interesado en el pleno goce de los derechos afectados y, en su caso, reintegrar las cantidades pagadas con motivo del acto anulado”), traduce en mandato jurídico la consecuencia material de la nulidad, enunciada en términos impersonales y de obligación directa, sin ejemplos que limiten su aplicación.
Asimismo, la propuesta se encuentra alineada con los principios de proporcionalidad y necesidad legislativa, su contenido no introduce nuevas cargas administrativas ni implica gasto público adicional, ya que sólo prevé la devolución de cantidades indebidamente cobradas como efecto natural de la nulidad del acto, por tanto, no genera impacto presupuestal y se encuentra dentro del margen de reserva de ley del Congreso de la Unión, en materia de procedimientos administrativos, conforme a la fracción XIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.17
En términos de evaluabilidad normativa, el efecto de la reforma es verificable a través de la ejecución de las resoluciones de nulidad que dicten las autoridades administrativas y tribunales competentes, la restitución de derechos y el reintegro de pagos constituyen indicadores objetivos de cumplimiento, lo que permitirá medir el impacto jurídico y social de la disposición en la práctica administrativa, de igual forma, la viabilidad operativa de la norma se encuentra garantizada, puesto que las autoridades ya cuentan con procedimientos y facultades para realizar devoluciones, de modo que la disposición sólo sistematiza un deber jurídico preexistente, sin requerir estructuras nuevas ni procedimientos adicionales.
Desde la perspectiva de congruencia teleológica, la iniciativa refuerza el sentido finalista de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,18 que busca dotar de eficacia a los principios de legalidad y justicia en la actuación del Estado, al precisar que la nulidad debe acompañarse de la restitución plena, se evita que el proceso administrativo se convierta en un medio meramente declarativo, garantizando que el derecho a la tutela judicial efectiva se materialice de manera inmediata y sustantiva, la norma proyecta coherencia entre el fin constitucional de reparar los derechos vulnerados y la función administrativa de restablecer la legalidad cuando ésta ha sido quebrantada.
El contenido de la propuesta no presenta riesgos de sobre regulación, fragmentación normativa ni invasión competencial, la adición se limita a reforzar un principio jurídico ya reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, sin introducir duplicidades ni afectar la estructura orgánica del ordenamiento, su redacción preserva la unidad de materia y evita interpretaciones extensivas que pudieran desbordar el objeto de la ley.
Desde la perspectiva jurídica, la posible objeción de que la restitución pudiera generar cargas económicas para la administración pública queda neutralizada al precisar que la devolución procede únicamente respecto de pagos efectuados con motivo del acto anulado, es decir, de cantidades indebidamente recibidas, no de indemnizaciones adicionales, en consecuencia, no existe impacto presupuestal adicional, ni obligación de pago distinta a la que emana del propio restablecimiento del derecho vulnerado.
Tampoco se advierten conflictos con el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la restitución aquí prevista se limita a las consecuencias directas de la nulidad y no interfiere con los procedimientos de reparación por daños distintos al acto declarado nulo, la disposición refuerza la coherencia del sistema de responsabilidad pública y delimita con claridad los ámbitos de aplicación de cada figura jurídica.
En materia técnica, la propuesta se encuentra blindada frente a objeciones de indeterminación o ambigüedad semántica, pues utiliza terminología propia del derecho administrativo positivo (“autoridad”, “interesado”, “acto anulado”) y conserva la estructura sintáctica del artículo modificado; su incorporación no altera numeraciones ni requiere reenumeración de párrafos, lo que asegura estabilidad editorial y uniformidad normativa.
Finalmente, la iniciativa cumple con los criterios de reserva de ley, seguridad jurídica y unidad sistemática exigidos por la técnica parlamentaria, la disposición propuesta no invade ámbitos reglamentarios, no modifica la distribución de competencias entre niveles de gobierno y no afecta derechos adquiridos; su aprobación fortalecerá la armonía interna del orden jurídico y consolidará un marco normativo más claro, justo y coherente con los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y reparación integral.
Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
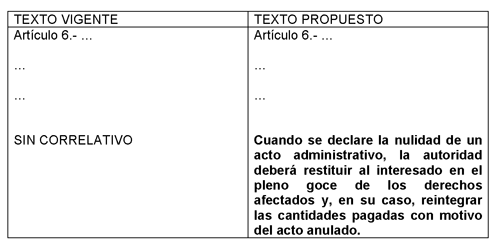
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto
Único. Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:
Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo.
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.
En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.
Cuando se declare la nulidad de un acto administrativo, la autoridad deberá restituir al interesado en el pleno goce de los derechos afectados y, en su caso, reintegrar las cantidades pagadas con motivo del acto anulado.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 6, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf
2 Jurisprudencia número 2031330, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031330
3 Artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
4 Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
5 Artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
6 Artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos,
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos,
https://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0
10 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf
11 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, Objetivo 16,
https://www.dianova.org/es/revista-de-prensa/agenda-para-el-desarrollo-sostenible-qhacia-la-transformacion-de-nuestro
-mundoq/?gad_source=1&gad_campaignid=22021208044&gbraid=0AAAAABiTZWSHTTumxm8XrON7s
FB2tf3l8&gclid=EAIaIQobChMIo5adjN7okAMVMVR_AB2AaiGmEAAYASAAEgItBvD_BwE
12 Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público
del Estado de Querétaro,
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/InvEst/Leyes/LEY-ID-058.pdf
13 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo
del estado de Querétaro,
https://tjaqueretaro.gob.mx/documentos/pnt/2024/Trim2/66/I/AJ/Ley%20de%20Procedimiento%20Contencioso%20
Administrativo%20del%20Estado%20de%20Quer%C3%A9taro.pdf
14 Ley 39/2015, articulo 111, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
15 Ley de Amparo, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf
16 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf
17 Artículo 73, Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
18 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez (rúbrica)
Que adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal, en materia de acompañamiento psicológico a menores durante los procesos de custodia y patria potestad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal, en materia de acompañamiento psicológico a menores durante los procesos de custodia y patria potestad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las niñas, los niños y los adolescentes representan el presente y el futuro de México; su bienestar físico, emocional y psicológico debe ser una prioridad inaplazable para el Estado. Cuidar su salud mental no es un acto de caridad ni una política secundaria, sino una obligación jurídica, moral y humana derivada del principio constitucional del interés superior del menor, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el contexto de los conflictos familiares –divorcios, separaciones o disputas por la custodia–, los menores de edad suelen ser las víctimas más silenciosas. Aunque no siempre expresan con palabras su sufrimiento, viven con miedo, confusión y angustia, viendo cómo el núcleo que les daba estabilidad se fragmenta en medio de tensiones, juicios y declaraciones.
El proceso judicial, que debería ser un espacio de protección, muchas veces se convierte en una fuente de ansiedad. Los menores son llamados a audiencias, entrevistados por peritos, o incluso escuchados en juzgados sin la preparación emocional necesaria. Esta exposición a entornos jurídicos hostiles genera un impacto psicológico profundo que puede dejar secuelas duraderas si no se atiende de manera profesional.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023), en México se registraron más de 162 mil divorcios, de los cuales 56 por ciento involucró hijos menores de edad. Estos procesos, en su mayoría, implican juicios prolongados que afectan la salud emocional de los menores, quienes no solo pierden la convivencia diaria con uno de sus padres, sino también la sensación de seguridad y pertenencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) ha advertido que los niños que enfrentan conflictos familiares graves presentan tres veces más probabilidades de desarrollar depresión, ansiedad o trastornos de conducta. En etapas críticas de desarrollo, el estrés emocional constante puede alterar el comportamiento, las relaciones sociales y el rendimiento académico, con efectos que pueden prolongarse hasta la adultez.
Asimismo, el UNICEF (2021) ha señalado que el Estado debe garantizar apoyo psicológico especializado en contextos de conflicto familiar, ya que “la exposición continua al conflicto entre los padres puede generar en los niños sentimientos de culpa, abandono y deterioro del autoconcepto”, lo cual vulnera el derecho a su desarrollo integral.
Pese a ello, el Código Civil Federal no contempla actualmente la obligación de brindar acompañamiento psicológico a los menores inmersos en procesos judiciales de patria potestad, custodia o convivencia. Los jueces, dependiendo de su criterio o de los recursos institucionales disponibles, pueden ordenar valoraciones periciales, pero no existe un seguimiento emocional constante que ayude al niño a transitar de manera segura el proceso judicial.
Esta iniciativa nace para llenar ese vacío legal y humano. El propósito fundamental es proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, asegurando que cada menor que enfrente un proceso judicial familiar cuente con acompañamiento psicológico gratuito, continuo y profesional desde el inicio hasta la conclusión del juicio.
Con esta medida, no solo se busca minimizar el impacto emocional del conflicto, sino también generar condiciones más equilibradas para que los jueces tomen decisiones más informadas, sensibles y ajustadas al principio del interés superior del menor.
El acompañamiento psicológico tiene beneficios comprobados: facilita que los menores expresen sus emociones de manera saludable, mejora la comunicación entre las partes y reduce los niveles de estrés, ansiedad y culpa (OMS, 2022). Además, permite identificar oportunamente posibles riesgos de violencia o manipulación emocional que podrían pasar desapercibidos en el ámbito estrictamente legal.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce en el artículo 13 el derecho a recibir atención psicológica en casos de conflicto familiar, pero dicha disposición no se ha reflejado aún en el Código Civil Federal, lo que impide su aplicación obligatoria por los jueces.
Por eso, esta iniciativa propone adicionar el Artículo 416 Bis al Código Civil Federal, estableciendo que en todo proceso judicial en que se determine la guarda, custodia, patria potestad o régimen de convivencia de menores, el juez deberá garantizar acompañamiento psicológico gratuito y especializado durante todo el procedimiento.
El espíritu de esta propuesta es claro: los juicios familiares deben centrarse en proteger a los menores, no en utilizarlos como instrumentos del conflicto entre adultos.
Esta reforma reafirma el compromiso del Estado mexicano con la niñez y la adolescencia, asegurando que en todo momento prevalezca su bienestar emocional y psicológico como eje rector de las decisiones judiciales.
Como sociedad, no podemos seguir permitiendo que los niños paguen el precio emocional de los conflictos de los adultos. Si el Estado tiene la obligación de velar por su salud, su educación y su integridad física, también debe hacerlo por su salud mental, que es parte inseparable de su bienestar integral.
Garantizar acompañamiento psicológico en los procesos judiciales no es una carga, es una inversión en una generación más sana, fuerte y resiliente.
Por ellos, por su salud emocional, y por el futuro del país, esta iniciativa busca que la justicia mexicana deje de mirar a los niños como testigos del conflicto, y comience a verlos como lo que realmente son: personas con derechos, emociones y necesidades que merecen toda nuestra protección.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal:
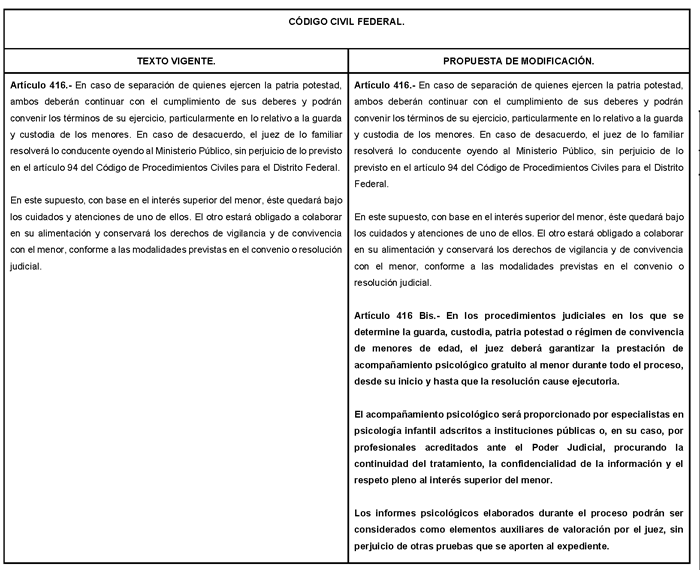
Decreto
Único. Se adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.
Artículo 416 Bis. En los procedimientos judiciales en los que se determine la guarda, custodia, patria potestad o régimen de convivencia de menores de edad, el juez deberá garantizar la prestación de acompañamiento psicológico gratuito al menor durante todo el proceso, desde su inicio y hasta que la resolución cause ejecutoria.
El acompañamiento psicológico será proporcionado por especialistas en psicología infantil adscritos a instituciones públicas o, en su caso, por profesionales acreditados ante el Poder Judicial, procurando la continuidad del tratamiento, la confidencialidad de la información y el respeto pleno al interés superior del menor.
Los informes psicológicos elaborados durante el proceso podrán ser considerados como elementos auxiliares de valoración por el juez, sin perjuicio de otras pruebas que se aporten al expediente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica)
Que adiciona el artículo 842 Bis al Código Civil Federal, a fin de establecer la obligación de construir bardas perimetrales entre predios colindantes para garantizar la seguridad estructural y la buena vecindad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 842 Bis al Código Civil Federal, a fin de establecer la obligación de construir bardas perimetrales entre predios colindantes para garantizar la seguridad estructural y la buena vecindad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Introducción: La propiedad y la responsabilidad compartida
El derecho de propiedad, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a cada persona el derecho de poseer, usar, disfrutar y disponer de sus bienes conforme a la ley. Sin embargo, este derecho no puede concebirse de forma absoluta, pues toda propiedad implica también responsabilidades frente a la comunidad y a los colindantes.
La estructura urbana moderna plantea nuevos desafíos en materia de convivencia, delimitación física de predios y seguridad estructural. En México, millones de viviendas y terrenos comparten muros, patios o jardines colindantes sin una barrera física adecuada, lo que propicia filtraciones, humedad, invasiones accidentales de terreno y conflictos vecinales que terminan en los tribunales civiles.
Pese a que el artículo 842 del Código Civil Federal reconoce el derecho y, en algunos casos, la obligación de cercar la propiedad, este precepto no establece de forma expresa una obligación universal de construir bardas o cerramientos perimetrales dentro de los límites establecidos en la escritura o el plano catastral.
La presente iniciativa busca llenar ese vacío normativo mediante la adición del artículo 842 Bis, con el propósito de garantizar que toda persona propietaria de un bien inmueble construya y mantenga una barda perimetral segura, impermeable y estructuralmente sólida, que evite daños a terceros y conflictos de vecindad.
II. Problemática actual: filtraciones, daños estructurales y conflictos vecinales
En el contexto urbano mexicano, las disputas por humedad, filtraciones o afectaciones estructurales entre vecinos se han convertido en un problema frecuente. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (2023), más de 26 por ciento de los juicios civiles ordinarios que se presentan en juzgados locales derivan de conflictos por linderos, servidumbres, invasión de terreno o daños por filtración de agua.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023) estima que existen más de 36 millones de viviendas particulares habitadas en el país, de las cuales 73 por ciento se encuentra en zonas urbanas o semiurbanas, donde las construcciones son contiguas o se ubican dentro de lotes pequeños. En estas condiciones, la falta de bardas perimetrales adecuadas favorece el deterioro de las estructuras vecinas, el tránsito de humedad y la pérdida de claridad en los límites de propiedad.
Según el Colegio de Ingenieros Civiles de México (2022), los daños por filtración o deterioro de muros colindantes generan gastos de reparación que oscilan entre 15 mil y 90 mil pesos, dependiendo del grado de afectación. Además, cuando estos problemas se judicializan, los costos de peritaje, honorarios y reparaciones pueden duplicar o triplicar el valor inicial del daño.
La humedad constante en muros compartidos o contiguos puede provocar fisuras, desprendimientos de aplanado y degradación de cimientos, afectando no solo la integridad del inmueble, sino la salud de las personas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la exposición prolongada a ambientes húmedos o con moho incrementa en 30 por ciento el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas.
En síntesis, la omisión de una medida tan básica como construir una barda perimetral puede derivar en daños materiales, riesgos a la salud, pérdida patrimonial y conflictos legales que deterioran la convivencia entre ciudadanos.
III. Marco jurídico actual y necesidad de la reforma
El artículo 842 del Código Civil Federal establece que el propietario tiene derecho, y en su caso obligación, de cercar o cerrar su propiedad, de la manera que considere conveniente o conforme lo dispongan las leyes o reglamentos. Sin embargo, la norma deja esta acción a la voluntad del propietario, lo que produce una aplicación desigual y limitada.
Algunos códigos civiles estatales han avanzado parcialmente en este tema, imponiendo la obligación de construir cercas o bardas en predios urbanos o agrícolas. Sin embargo, no existe una disposición federal uniforme que obligue a todos los propietarios a delimitar físicamente su predio dentro de los linderos establecidos legalmente.
El vacío legal permite situaciones de incertidumbre:
• Predios contiguos sin bardas que generan filtraciones.
• Propietarios que alegan no tener responsabilidad al no existir obligación expresa.
• Conflictos por linderos no visibles o disputas por mantenimiento de muros divisorios.
El Código Civil Federal establece en el artículo 1910 que quien “obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo”. Sin embargo, la interpretación preventiva de este principio exige que las normas también impongan medidas de previsión y mantenimiento, no solo sanciones posteriores.
La adición del artículo 842 Bis materializa este principio de prevención jurídica y estructural, al reconocer que la delimitación física de la propiedad no solo es un derecho, sino una obligación civil derivada del uso responsable de la propiedad privada.
IV. Fundamento técnico y urbano de la propuesta
Desde la perspectiva de la ingeniería civil y el urbanismo, las bardas perimetrales son elementos esenciales para la estabilidad y la protección de las construcciones.
Su función va más allá de separar terrenos: regulan escurrimientos pluviales, contienen suelos, previenen erosión, y actúan como barreras físicas que evitan la transmisión de humedad y cargas laterales.
El Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (2024) señala que una barda bien cimentada, con drenaje pluvial y recubrimiento impermeable, puede reducir hasta en 65% las afectaciones por filtraciones hacia propiedades vecinas. Asimismo, estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred, 2023) advierten que el deterioro de muros colindantes sin refuerzo perimetral incrementa la vulnerabilidad estructural ante lluvias intensas o movimientos sísmicos menores.
En términos urbanísticos, los límites físicos bien definidos contribuyen al ordenamiento territorial, la seguridad patrimonial y la convivencia armónica. Las ciudades que carecen de una regulación uniforme sobre bardas y cerramientos tienden a presentar mayores índices de conflictos por invasión o daños a predios contiguos (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2022).
Por tanto, la obligación de construir bardas perimetrales no debe entenderse como una carga onerosa, sino como una medida de prevención estructural y convivencia vecinal que protege el patrimonio común y evita litigios innecesarios.
V. Beneficios sociales, económicos y jurídicos
Prevención de conflictos vecinales
La delimitación física de las propiedades reduce de forma significativa las controversias por linderos, filtraciones y responsabilidades estructurales. Esto impacta positivamente en la carga de trabajo de los juzgados civiles, al disminuir los juicios de responsabilidad por daños a la propiedad.
Protección patrimonial y estructural
Las bardas perimetrales adecuadas garantizan que cada propietario asuma la responsabilidad de su terreno y eviten la degradación o contaminación estructural del inmueble colindante.
Mejora del entorno urbano
En zonas urbanas y suburbanas, las bardas contribuyen al ordenamiento del paisaje y a la seguridad de los habitantes, evitando accesos no autorizados, derrumbes o escurrimientos hacia la vía pública.
Fortalecimiento de la cultura de la prevención
México necesita avanzar de un modelo reactivo a uno preventivo. Establecer obligaciones constructivas básicas promueve la responsabilidad individual y colectiva.
Reducción del gasto público y judicial
Los conflictos civiles por daños estructurales implican recursos de tribunales, ministerios públicos, peritos y mediadores. La prevención física disminuye la necesidad de litigios y peritajes, generando ahorro al sistema judicial.
VI. Conclusión
La adición del artículo 842 Bis al Código Civil Federal representa un paso necesario hacia una propiedad responsable, preventiva y solidaria. Las bardas perimetrales no son simples muros: son instrumentos de seguridad estructural, orden urbano y convivencia pacífica.
El Estado debe reconocer que la prevención del daño y la delimitación física de las propiedades son componentes esenciales del bienestar urbano y de la paz vecinal. Con esta reforma, se garantiza que cada persona propietaria asuma su deber de proteger tanto su patrimonio como el de quienes comparten su entorno inmediato.
Esta iniciativa no busca dividir, sino construir respeto, seguridad y responsabilidad compartida entre vecinos, cimentando un México donde los límites se entiendan como símbolos de convivencia y no de separación.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 842 Bis al Código Civil Federal:
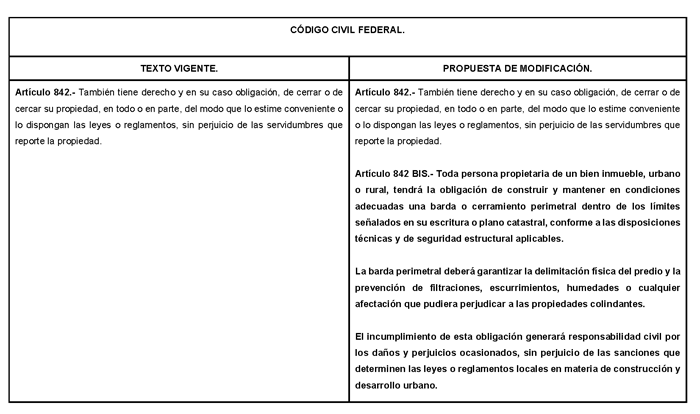
Decreto
Único. Se adiciona el artículo 842 Bis al código civil federal, para quedar como sigue:
Artículo 842. También tiene derecho y en su caso obligación, de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la propiedad.
Artículo 842 Bis. Toda persona propietaria de un bien inmueble, urbano o rural, tendrá la obligación de construir y mantener en condiciones adecuadas una barda o cerramiento perimetral dentro de los límites señalados en su escritura o plano catastral, conforme a las disposiciones técnicas y de seguridad estructural aplicables.
La barda perimetral deberá garantizar la delimitación física del predio y la prevención de filtraciones, escurrimientos, humedades o cualquier afectación que pudiera perjudicar las propiedades colindantes.
El incumplimiento de esta obligación generará responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las sanciones que determinen las leyes o reglamentos locales en materia de construcción y desarrollo urbano.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica)
Que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer la obligación de los municipios y entidades federativas de implementar mapas de accesibilidad urbana, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer la obligación de los municipios y las entidades federativas de implantar mapas de accesibilidad urbana, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, la accesibilidad urbana continúa siendo uno de los mayores retos para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad. Aunque nuestro país ha avanzado en el reconocimiento normativo de los derechos de este sector, la realidad cotidiana evidencia un profundo rezago en la infraestructura pública, la planeación urbana y la movilidad incluyente.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020), más de 20 millones de personas en México presentan alguna limitación funcional o discapacidad, lo que equivale al 16.5 por ciento de la población nacional. Sin embargo, la mayoría de nuestras ciudades no ha sido diseñada conforme a los principios de accesibilidad universal, lo que genera entornos hostiles que vulneran la autonomía, la movilidad y la dignidad de millones de mexicanas y mexicanos.
Banquetas en mal estado, rampas inexistentes o con pendientes inadecuadas, semáforos sin señales auditivas, transporte público inaccesible y edificios gubernamentales sin adaptaciones son ejemplos cotidianos de exclusión estructural. La falta de infraestructura adecuada impide a muchas personas ejercer derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud o el acceso a la justicia.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU, 2006), ratificada por México en 2007, establece en su artículo 9 que los Estados Parte deben adoptar medidas efectivas para asegurar el acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. Dicho artículo también señala que los gobiernos deben identificar y eliminar los obstáculos a la accesibilidad, promoviendo estándares de diseño universal y mecanismos de supervisión.
Pese a este compromiso internacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad carece en su marco actual de herramientas técnicas que permitan medir, evaluar y supervisar la accesibilidad urbana de manera sistemática y periódica. Aunque reconoce el derecho a la accesibilidad, no establece obligaciones específicas para los municipios o entidades federativas respecto a la evaluación de sus condiciones físicas y urbanas.
Esta omisión ha provocado que la accesibilidad se limite a acciones aisladas o simbólicas, sin continuidad ni seguimiento. Según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, 2023), sólo 18 por ciento de los municipios del país cuenta con un plan de desarrollo urbano que incorpore criterios de accesibilidad universal. En regiones del sur y sureste del país, el porcentaje se reduce a menos del 10 por ciento, lo que significa que millones de personas viven en entornos completamente inaccesibles.
La ausencia de información confiable y verificable también es un obstáculo estructural. En México no existen registros oficiales que documenten cuántas rampas, pasos peatonales adaptados o señalizaciones táctiles existen ni en qué condiciones se encuentran, lo cual impide diseñar políticas públicas basadas en evidencia. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis, 2022) estima que 7 de cada 10 personas con discapacidad motriz enfrentan dificultades graves para trasladarse dentro de su propia comunidad, y más del 50% evita salir de su hogar por falta de infraestructura segura.
La accesibilidad no debe ser considerada un lujo urbano ni una concesión gubernamental; es un derecho humano esencial y un componente del principio de igualdad sustantiva. Sin accesibilidad, las personas con discapacidad son invisibilizadas en el espacio público y excluidas de la vida comunitaria, lo que perpetúa condiciones de dependencia y vulnerabilidad.
Implantar los mapas de accesibilidad urbana no implica sólo generar documentos o diagnósticos; significa convertir la accesibilidad en una política pública medible, fiscalizable y con consecuencias legales ante el incumplimiento. De esta manera, México avanzará hacia una estructura de gobierno más sensible, incluyente y comprometida con los derechos humanos.
El propósito último de esta iniciativa es construir ciudades que reflejen dignidad y equidad, donde cada persona, sin importar su condición física, sensorial o cognitiva, pueda desplazarse, trabajar, estudiar y convivir de manera plena.
Garantizar la accesibilidad es garantizar la libertad. Es reconocer que la inclusión no puede depender de la voluntad política o de programas temporales, sino de obligaciones permanentes del Estado mexicano respaldadas por la ley.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, convencidos de que una nación que no garantiza la movilidad de sus ciudadanos no puede hablar de igualdad, y que hacer accesibles nuestras ciudades es hacerlas verdaderamente humanas.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad:
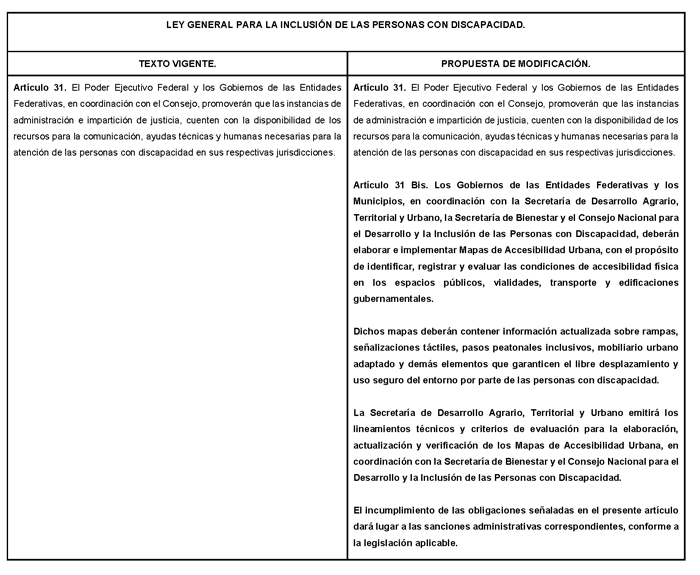
Decreto
Único. Se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 31 Bis. Los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Bienestar y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberán elaborar e implementar Mapas de Accesibilidad Urbana, con el propósito de identificar, registrar y evaluar las condiciones de accesibilidad física en los espacios públicos, vialidades, transporte y edificaciones gubernamentales.
Dichos mapas deberán contener información actualizada sobre rampas, señalizaciones táctiles, pasos peatonales inclusivos, mobiliario urbano adaptado y demás elementos que garanticen el libre desplazamiento y uso seguro del entorno por parte de las personas con discapacidad.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitirá los lineamientos técnicos y criterios de evaluación para la elaboración, actualización y verificación de los Mapas de Accesibilidad Urbana, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo dará lugar a las sanciones administrativas correspondientes, conforme a la legislación aplicable.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica)
Que adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal, para establecer la improcedencia de la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal, para establecer la improcedencia de la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados al amparo de contrato de arrendamiento, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La vivienda representa uno de los pilares más importantes del patrimonio familiar y del derecho civil mexicano. Es el espacio que simboliza estabilidad, esfuerzo y herencia; sin embargo, en los últimos años ha crecido de manera preocupante el número de conflictos legales entre propietarios y arrendatarios que, aprovechando vacíos normativos, buscan apropiarse de inmuebles que rentan, alegando posesión prolongada o supuestos derechos de propiedad. Este tipo de prácticas, contrarias al principio de buena fe contractual y a los fundamentos del derecho de propiedad, evidencian la urgencia de fortalecer el marco jurídico para garantizar la seguridad patrimonial de los ciudadanos.
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023), más de 18 por ciento de los hogares habitan en viviendas rentadas, lo que equivale a más de 7 millones de inmuebles en situación de arrendamiento. Esta cifra refleja la magnitud del fenómeno y la necesidad de contar con normas claras y precisas que protejan tanto a los arrendadores como a los arrendatarios dentro de un marco de equidad y certeza jurídica.
No obstante, la realidad muestra que existen casos donde personas que originalmente ocuparon un inmueble en calidad de arrendatarios o comodatarios, pretenden aprovechar la figura de la prescripción adquisitiva o usucapión para intentar hacerse de la propiedad del bien.
La usucapión, prevista en el artículo 1152 del Código Civil Federal, es una figura jurídica que permite adquirir la propiedad de un bien mediante su posesión continua, pacífica y pública durante un tiempo determinado, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, el espíritu de esta figura nunca fue el de premiar la ocupación de mala fe ni permitir que quien reconoció la propiedad de otro –mediante contrato o acuerdo– pueda después reclamarla como propia.
En palabras del jurista Rafael Rojina Villegas (1975), “la prescripción positiva es una forma de adquirir la propiedad que se funda en la posesión en concepto de dueño, no en la simple tenencia que reconoce dominio ajeno”. Esta distinción doctrinal es fundamental: el arrendatario, desde el momento en que firma un contrato de renta, acepta expresamente que el inmueble pertenece a un tercero; por tanto, carece del animus domini indispensable para prescribir.
Sin embargo, la práctica judicial revela que existen litigios donde el arrendatario o comodatario intenta, tras varios años de ocupación, alegar que el propietario ha abandonado el bien o que la posesión se ha transformado en “posesión en concepto de dueño”. Estas demandas generan graves afectaciones a los propietarios legítimos, quienes deben destinar tiempo, recursos y energía en juicios largos para recuperar lo que legalmente les pertenece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el reconocimiento del derecho ajeno excluye la posibilidad de usucapir (jurisprudencia número 1a./J. 36/2018), sin embargo, el texto del Código Civil Federal no contiene una disposición expresa que impida que estas acciones se presenten, dejando un resquicio que algunos intentan aprovechar.
La ausencia de una norma clara que declare expresamente improcedente la prescripción adquisitiva en los casos de arrendamiento o comodato genera inseguridad jurídica y vulnera el derecho de propiedad reconocido en el artículo 27 constitucional. Este vacío normativo permite que los procesos judiciales sean más complejos y costosos, y desincentiva la formalización de los contratos de arrendamiento. Muchos propietarios, temerosos de enfrentar un juicio de despojo o prescripción, optan por acuerdos verbales o informales, lo que incrementa la informalidad y la evasión fiscal. Así, un problema jurídico se convierte también en un problema económico y social.
De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (2022), cada año se registran miles de litigios por posesión y arrendamiento en los tribunales civiles del país. En la mayoría de ellos, los propietarios enfrentan no sólo la pérdida temporal del uso de su bien, sino también la incertidumbre respecto a su derecho de propiedad. Esta situación genera desconfianza en el mercado inmobiliario y desalienta la inversión en vivienda para renta. Por ello, resulta indispensable establecer de manera explícita en la legislación civil federal que los inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, comodato o cualquier otro título de uso temporal no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva.
La finalidad de esta iniciativa no es debilitar los derechos de los arrendatarios ni alterar el equilibrio contractual entre las partes, sino proteger la naturaleza jurídica del arrendamiento, que se funda en el reconocimiento del dominio ajeno y el uso temporal del bien a cambio de una renta. La relación entre arrendador y arrendatario debe estar regida por la buena fe y el respeto mutuo, no por la posibilidad de que una de las partes se aproveche de vacíos normativos para apropiarse de un patrimonio que no le pertenece. El Estado tiene la obligación de garantizar certeza jurídica en las relaciones contractuales y de proteger los derechos adquiridos de las personas, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles que representan el esfuerzo de toda una vida.
Desde una perspectiva técnica, la propuesta de adición del artículo 1152 Bis al Código Civil Federal busca cerrar definitivamente la puerta a interpretaciones que permitan alegar prescripción adquisitiva sobre inmuebles arrendados. El texto propuesto establece que “no procederá la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, comodato o cualquier otro título que implique ocupación temporal o reconocimiento del derecho de propiedad de un tercero”. De esta forma, se aclara que la ocupación derivada de un contrato o título legítimo nunca puede transformarse en posesión con ánimo de dueño, aun cuando transcurra un periodo prolongado de tiempo o el propietario no realice actos materiales sobre el bien.
La claridad normativa que se propone traerá beneficios sustanciales: primero, reducirá de manera significativa los juicios civiles por prescripción en materia de arrendamiento; segundo, fortalecerá la confianza de los propietarios en el marco jurídico; y tercero, fomentará la formalización de los contratos, lo que a su vez repercutirá positivamente en el cumplimiento de obligaciones fiscales y en el desarrollo del mercado inmobiliario. Asimismo, reforzará el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional, que garantiza que ninguna persona puede ser privada de sus bienes sino mediante un juicio seguido conforme a las leyes expedidas con anterioridad.
El derecho civil mexicano debe evolucionar con la realidad social. Las figuras tradicionales, como la usucapión, nacieron para proteger a quien, de buena fe, ocupa un bien abandonado y lo transforma en productivo, no para premiar conductas abusivas que desconocen contratos válidamente celebrados. El respeto a la propiedad privada es condición esencial para la paz social y la confianza económica. Por ello, el Congreso de la Unión debe actuar con determinación para evitar que los vacíos interpretativos se conviertan en mecanismos de injusticia.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI, 2023), 42 por ciento de los conflictos en materia de arrendamiento derivan de la negativa del inquilino a desalojar el inmueble una vez concluido el contrato, y un porcentaje creciente de ellos incluye la alegación de “posesión prolongada”. Estas cifras confirman que el fenómeno no es aislado, sino estructural, y que requiere una respuesta legislativa clara. Si la ley no protege adecuadamente a los propietarios frente a estas prácticas, se debilita la confianza en el estado de derecho y se perpetúan conflictos que afectan la convivencia y el desarrollo económico.
Esta propuesta no vulnera el derecho a la vivienda ni los derechos del arrendatario previstos en la legislación civil o en tratados internacionales. Por el contrario, al delimitar correctamente la figura de la posesión legítima, se fortalece la confianza en el arrendamiento formal y se promueve un entorno de mayor equilibrio jurídico entre las partes. Quien renta una vivienda lo hace bajo condiciones previamente pactadas, y su derecho es ocupar y disfrutar el bien conforme a ese contrato, no apropiárselo. Lo contrario sería atentar contra el principio de equidad y contra la esencia misma del derecho de propiedad.
Por todas estas razones, la presente iniciativa busca dar certeza jurídica a millones de familias mexicanas que han construido su patrimonio con esfuerzo y disciplina. Evitar que un arrendatario o comodatario pueda reclamar como suyo un inmueble que rentó o que le fue prestado es una medida de justicia y coherencia legal. La propiedad debe estar protegida por la ley y la buena fe contractual debe ser el eje rector de toda relación civil. México necesita un marco normativo moderno que garantice que el patrimonio familiar no pueda perderse por interpretaciones indebidas o abusos procesales.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal:
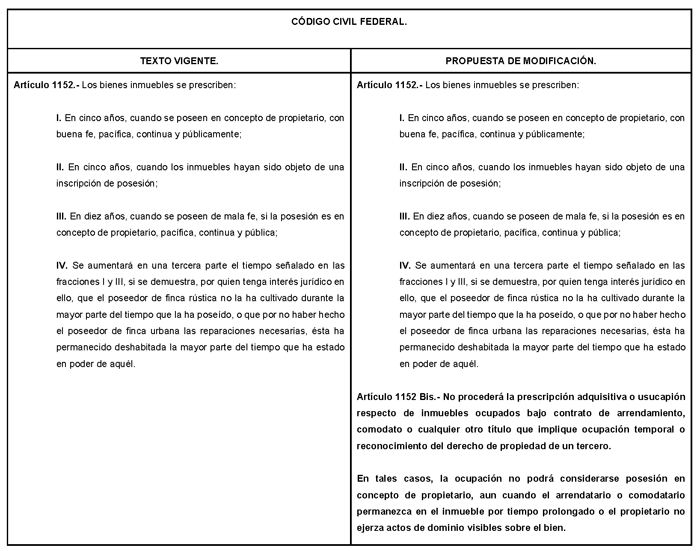
Decreto
Único. Se adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 1152. Los bienes inmuebles se prescriben
I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;
II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;
III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública;
IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.
Artículo 1152 Bis.- No procederá la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, comodato o cualquier otro título que implique ocupación temporal o reconocimiento del derecho de propiedad de un tercero.
En tales casos, la ocupación no podrá considerarse posesión en concepto de propietario, aun cuando el arrendatario o comodatario permanezca en el inmueble por tiempo prolongado o el propietario no ejerza actos de dominio visibles sobre el bien.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica)
De decreto por el que se declara al 3 de enero como el Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias, a cargo de la diputada Zoraya Villacis Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Zoraya Villacis Palacios, integrante del Grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara al 3 de enero como Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Ejido y las Comunidades Agrarias en México, constituyen la base del régimen de propiedad social, como resultado de luchas históricas por la tierra, la justicia y la equidad. Estas figuras no solo garantizan el sustento económico de millones de mexicanos, sino que simbolizan la identidad agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, derivadas de la Revolución Mexicana.1 La fecha del 3 de enero, posee un valor jurídico y político especial, toda vez que, en 1915, el entonces Encargado del Poder Ejecutivo Venustiano Carranza, promulgó la respectiva Ley Agraria, considerada el primer antecedente formal del reparto agrario y antecedente directo del artículo 27 de la Constitución Política d ellos Estos Unidos Mexicanos de 1917.
Por ello resulta plenamente justificable que el 3 de enero sea reconocido oficialmente como Día Nacional del Ejido y las Comunidades Agrarias, pues con ello, al ejido y las comunidades agrarias, se les reconoce como el fruto del movimiento de la Revolución Mexicana, que tuvo como su máximo reclamo el reparto de tierra, reconociendo además que, la tierra es la base de la estructura social mexicana, y su injusta distribución fue la causa principal de la desigualdad.
Por lo anterior, la Ley Agraria de 1915 y posteriormente con el artículo 27 de la Carta Magna de 1917, reconocen que la tierra debía cumplir una función social, devolviendo al pueblo el derecho a poseer y trabajar la misma, donde el ejido fue la fórmula jurídica de redención del campesinado mexicano; además, establece que establece que la propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, y esta puede transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, sin dejar de lado que en la fracción XX dispone que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, (...), su participación e incorporación en el desarrollo nacional (...)”.2
Actualmente, los ejidos y las comunidades agrarias representan un poco más de la mitad del territorio nacional: aproximadamente más de 100 millones de hectáreas se encuentran bajo régimen de propiedad social, según datos Registro Agrario Nacional,3 siendo constituidos por una cuarta parte de la población mexicana. Estos núcleos agrarios no solo son unidades económicas, sino también espacios de identidad colectiva, donde subsisten tradiciones, sistemas de cooperación y gobierno local.
En ellos, la Asamblea Ejidal y Comunal, es ejemplo de democracia directa y gestión participativa, principios reconocidos por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (Organización Internacional del Trabajo, 1989), consagrando el derecho a la consulta y a la autodeterminación en la gestión de sus tierras. Este marco normativo refuerza la autonomía organizativa y la gobernanza local como pilares del desarrollo sostenible.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la propiedad social de la tierra y, faculta al Estado para restituir, dotar o reconocer derechos agrarios. Asimismo, la actual Ley Agraria, regula la organización, administración y defensa de los ejidos y comunidades; tomando en consideración que el 3 de enero de 1915, en el Estado de Veracruz, en aquel momento, Venustiano Carranza, en su carácter de Encargado del Poder Ejecutivo, promulgó la primera Ley Agraria, que sentó las bases del reparto de tierras, la restitución a comunidades despojadas y la formación del patrimonio ejidal.
Este hecho marcó el nacimiento jurídico del Estado Agrarista Mexicano, por lo cual, su conmemoración refuerza los valores constitucionales de justicia social, soberanía alimentaria y desarrollo rural sustentable, sin omitir que, México ya reconoce días nacionales vinculados con sectores productivos y sociales, tales como: el Día del Trabajo y el Día del Campesino; sin embargo, ninguno celebra específicamente el régimen de propiedad social de la tierra, eje estructural de la reforma agraria y producto de la Revolución.
Por tanto, establecer el 3 de enero como Día Nacional del Ejido y de las Comunidades Agrarias en México sería un acto de memoria histórica y reivindicación social, equiparable al reconocimiento que otras naciones otorgan a sus instituciones agrarias, acreditando que el derecho a la tierra y a la propiedad comunal son reconocidos como derechos humanos en instrumentos internacionales, tal es el caso del antes citado El Convenio 169 de la OIT (1989), en cuyos artículos 13 a 19 protege los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales establece el derecho a la tierra y a los recursos naturales como fundamento del desarrollo humano y cultural.4 En el plano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el reconocimiento de la propiedad comunal es parte esencial del derecho a la identidad cultural y a la autodeterminación de los pueblos.5
Por tanto, conmemorar el 3 de enero en México como Día Nacional de los Ejidos y Comunicades Agrarias fortalecería el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en materia de reconocimiento de derechos agrarios, indígenas y rurales, ya que no se trata de una fecha arbitraria, sino que en dicha fecha, hace más de un siglo, se sentaron las bases de la justicia agraria moderna, en consecuencia, únicamente se reconocería de manera oficial.
El Ejido y las Comunidades Agrarias, son más que instituciones jurídicas: es decir, representan la memoria viva del pueblo mexicano, su lucha por la tierra, la equidad y la dignidad, desde su origen en 1915, estas figuras han contribuido al desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la preservación cultural en el país, instituir el 3 de enero como Día Nacional del Ejido y de las Comunidades Agrarias es un acto de justicia histórica, reconocimiento constitucional y coherencia internacional.
Esta iniciativa promueve valores democráticos, educativos y de identidad nacional, así como de reconocimiento simbólico y permanente a uno de los pilares jurídicos producto de la Revolución Mexicana de 1917, la propiedad social, materializada en la creación de Ejidos y Comunidades Agrarias, por lo que someto a consideración del pleno de esta Asamblea el siguiente:
Contenido de la iniciativa
Decreto por el que se declara el 3 de enero Día Nacional del Ejido y las Comunidades Agrarias
Único. El Congreso de la Unión declara al 3 de enero Día Nacional del Ejido y las Comunidades Agrarias.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Trujillo Bautista, J. M. (2005). “El ejido, símbolo de la Revolución Mexicana” en Revista PA, 58, 1-20.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27, 5 de febrero de 1917 (México). Última reforma: 15 de octubre de 2025. Diario Oficial de la Federación, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/cpeum.pdf
3 Registro Agrario Nacional (2023, 28 de julio). Indicadores básicos de la propiedad social del RAN, fuente fidedigna de consulta nacional. Gobierno de México, https://www.gob.mx/ran/articulos/indicadores-basicos-de-la-propiedad-so cial-del-ran-fuente-fidedigna-de-consulta-nacional
4 Organización de las Naciones Unidas (2018). Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Ginebra.
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Corte IDH, Sentencia de 29 de marzo de 2006.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Zoraya Villacis Palacios (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Kenia Gisell Muñiz Cabrera , diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad , al tenor de la siguiente:
I. Exposición de Motivos
Hoy alzamos la voz por 21 millones de mexicanos con discapacidad. Por quienes han sido excluidos de playas, hoteles, aeropuertos y museos. Por quienes han escuchado un “no podemos atenderlo” solo porque usan una silla de ruedas, un bastón blanco o un implante coclear.
En México, las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas para acceder a servicios turísticos, lo que limita su participación plena en actividades recreativas y culturales.
Según datos de la Conapred 33.4 por ciento de mujeres y 34.4 por ciento de hombres con discapacidad (12 años o más) declararon haber sido víctimas de discriminación en el último año; y de estos, 44.5 por ciento de mujeres y 55.9 por ciento de hombres identificaron que el motivo fue su discapacidad.1
La presente iniciativa encuentra su respaldo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la exigencia de eliminar barreras en servicios públicos y privados (artículo 9) y garantizar el derecho al ocio y turismo en igualdad de condiciones (artículo 30). Nuestra Carta Magna, por su parte, establece en sus artículos 1o. y 4o. la prohibición de toda discriminación y el reconocimiento del derecho a la cultura y esparcimiento.
Según Profeco, en temporada vacacional persisten barreras de infraestructura (rampas, elevadores, señalización en braille) y prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio pleno del derecho al consumo.1
Entre 2016 y 2024, Conapred recibió 72 quejas formales por exclusión en entornos de esparcimiento, siendo la discapacidad una de las principales causas.3
I.I. Planteamiento del Problema
El consumo de bienes y servicios constituye un derecho fundamental que debe garantizarse para todas las personas, sin excepción. No obstante, las personas con discapacidad enfrentan barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales que limitan su acceso efectivo a los mercados y a los servicios, especialmente en ámbitos estratégicos como el turismo, el transporte y los servicios esenciales de la vida cotidiana.
Si bien la Ley Federal de Protección al Consumidor establece principios generales de equidad, veracidad y prohibición de prácticas discriminatorias, su redacción actual no contempla de manera específica la protección de los derechos de las personas con discapacidad ni la obligación de los proveedores de garantizar accesibilidad, ajustes razonables o información adecuada sobre las condiciones de los bienes y servicios.
La presente iniciativa busca subsanar estas omisiones, armonizando la Ley Federal de Protección al Consumidor con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Turismo, asegurando la inclusión efectiva, la accesibilidad universal y la no discriminación, así como la protección integral de los consumidores con discapacidad, especialmente en servicios turísticos y de transporte.
II. Consideraciones
En julio de 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunciaron una colaboración para promover el turismo inclusivo en México. Entre 2018 y 2025, se registraron 72 expedientes por presuntos actos discriminatorios en espacios culturales y de esparcimiento, siendo la discapacidad una de las principales causas reportadas.4
Los datos son preocupantes, por ello esta iniciativa propone reformas y adiciones clave en diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La constitucionalidad de la presente iniciativa versa particularmente en materia de los derechos a la no discriminación por motivos de condición de discapacidad, así como la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional. Dicho derecho y rectoría se encuentran dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En este sentido, considérense los siguientes artículos de ésta:
“Artículo 1o. [..]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 4o. [..]
El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley.”
De donde se puede apreciar no sólo la prohibición de la discriminación por motivos de condición de discapacidad, sino también la obligación del Estado de garantizar la habilitación de las personas que se encuentran en dicha condición.
Por otro lado, la CPEUM establece mediante su artículo 25 la rectoría del Estado en materia del desarrollo nacional; mismo que según se ve a continuación comprende a las actividades productivas y que toma en cuenta especialmente la libertad y dignidad de los grupos protegidos por la Constitución:
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”
En efecto, relativo a la iniciativa bajo estudio, se pudiera considerar al turismo dentro de las actividades productivas generadoras de crecimiento económico y empleo y promotoras de inversión; mientras que, entre los grupos protegidos por la CPEUM, es posible vislumbrar a las personas en condición de discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. referidos anteriormente.
Adicionalmente, el artículo 73 constitucional dispone las facultades del Congreso de la Unión para legislar en dichas materias. Para tal fin, considérense las siguientes fracciones del mismo artículo:
“Artículo 73 . El Congreso tiene facultad:
[...]
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
[...]
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado;
Por lo que respecta al control de convencionalidad de esta iniciativa, nuestro país es integrante de cuatro instrumentos convencionales vigentes sobre derechos de personas en condición de discapacidad. Como ejemplo, considérese la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece, por cuanto, a la materia de la iniciativa en comento, las siguientes obligaciones:
“Artículo 30.
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
[...]
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
[...]
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
[...]
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
[...]
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Estas disposiciones ilustran el compromiso del Estado mexicano en el ámbito de la cooperación internacional para la participación y acceso de las personas en condición de discapacidad a los servicios turísticos. Es por ello que, podemos concluir preliminarmente que la materia objeto de la iniciativa propuesta no contraviene los estándares de convención internacional.
Por lo tanto, la propuesta en comento se encuentra alineada al orden constitucional, a la luz de que la materia que se busca normar se encuentra amparada por la CPEUM y dentro de las facultades de esta soberanía.
Al respecto de la propuesta, la reforma legislativa busca lo siguiente:
Reforma al artículo 19 : Se fortalece la política de protección al consumidor, incluyendo expresamente a las personas con discapacidad y facultando a la Secretaría para emitir normas, lineamientos y medidas que garanticen accesibilidad, información clara y protocolos de atención inclusiva.
La presente reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es imperativa para subsanar una omisión histórica y garantizar la plena inclusión. Su objetivo primordial es establecer de manera expresa que la política nacional de protección al consumidor debe contemplar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, asegurándoles condiciones de equidad y no discriminación en el acceso y disfrute de todos los bienes y servicios ofrecidos en el mercado.
Para alcanzar este fin fundamental, se adiciona la fracción IX, la cual otorga facultades claras a la Secretaría para expedir e implementar medidas específicas de accesibilidad universal, brindar asistencia personalizada cuando sea requerida, y supervisar rigurosamente el cumplimiento de las normas aplicables.
Este marco normativo fortalecido es indispensable para proteger efectivamente a este grupo en situación de vulnerabilidad, garantizar la igualdad material en las relaciones de consumo y hacer efectivos los principios de justicia social y derechos humanos que deben regir nuestra legislación.
Reforma al artículo 32 : Se incorpora un párrafo específico sobre publicidad de servicios turísticos, estableciendo la obligación de informar sobre niveles de accesibilidad, certificaciones y asistencia personalizada, considerándose engañosa la omisión de dicha información.
La reforma a los párrafos octavo y noveno del artículo 32 es indispensable para erradicar prácticas publicitarias excluyentes en el sector turístico. Actualmente, la normativa omite exigir información sobre accesibilidad, generando asimetrías que afectan a consumidores con discapacidad. Para corregir esta deficiencia, se establece la obligación expresa de que toda publicidad de servicios turísticos sea veraz y accesible, incorporando mediante los nuevos incisos a), b) y c) requisitos claros: a) divulgación de condiciones de accesibilidad física, sensorial y cognitiva; b) certificación de normas oficiales mexicanas (NOM) en la materia; y c) disponibilidad de asistencia especializada.
Este marco garantiza información comparable y verificable, previene publicidad engañosa, y empodera a los consumidores con discapacidad para tomar decisiones libres e informadas, alineándose con los principios de transparencia del mercado y no discriminación consagrados en la Constitución.
Reforma al artículo 58 : Se refuerza la prohibición de discriminación, incluyendo explícitamente a las personas con discapacidad, y se establece la obligación de garantizar ajustes razonables en servicios turísticos, incluyendo transporte, alojamiento, recreación y esparcimiento.
La reforma al artículo 58 constituye un avance fundamental para materializar el derecho a la no discriminación en el sector turístico.
Al modificar su primer párrafo, se refuerza explícitamente la prohibición de toda forma de discriminación por discapacidad, superando la ambigüedad que permitía exclusiones encubiertas.
Adicionalmente, el nuevo cuarto párrafo establece obligaciones concretas para los proveedores: garantizar ajustes razonables en sus instalaciones y servicios, prohibir terminantemente cobros adicionales asociados a la discapacidad, y vedar la negación injustificada del servicio bajo cualquier modalidad.
Estas disposiciones se complementan con la referencia expresa al régimen sancionador del artículo 128 Bis, que impondrá consecuencias jurídicas claras por actos discriminatorios. Con este marco, se garantiza la plena accesibilidad como derecho exigible, se eliminan barreras económicas abusivas y se alinea la legislación con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Reforma al artículo 65 Ter : Se adicionan obligaciones para proveedores de transporte y servicios turísticos, incluyendo asistencia personalizada, transporte gratuito de dispositivos de movilidad y capacitación obligatoria del personal en trato inclusivo.
La creación de distintos párrafos adicionando el Artículo 65 Ter vigente, representa un avance transformador en la protección de consumidores con discapacidad en servicios de transporte y turismo. Sus párrafos segundo y tercero, desarrollados mediante los incisos a), b) y c), establecen tres pilares irrenunciables: a) derecho a asistencia personalizada gratuita durante todo el servicio; b) transporte sin costo adicional de dispositivos de movilidad, tecnologías de apoyo y equipos médicos necesarios; y c) capacitación obligatoria del personal en trato digno, comunicación accesible y protocolos de inclusión. Este marco garantiza no solo condiciones básicas de seguridad, sino que fortalece la autonomía en el desplazamiento y preserva la dignidad humana frente a barreras operativas.
Al convertir principios abstractos de igualdad en obligaciones concretas, la reforma alinea nuestra legislación con el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableciendo un nuevo estándar de inclusión real en servicios móviles y turísticos.
Adición de un artículo 86 Quinquies: La incorporación de este artículo responde a la necesidad de dotar de eficacia jurídica los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad en el ámbito turístico. Si bien la legislación vigente prohíbe la discriminación y establece principios de equidad en las relaciones de consumo, la ausencia de previsiones contractuales específicas en los contratos de adhesión para servicios turísticos genera vacíos normativos que impiden materializar dichos derechos en la práctica.
En este sentido, exigir que los contratos de adhesión incluyan cláusulas expresas sobre condiciones de accesibilidad, mecanismos para solicitar ajustes razonables y consecuencias económicas frente al incumplimiento, fortalece el principio de seguridad jurídica al establecer de manera previa y vinculante los derechos y obligaciones de las partes. De este modo, se evita la discrecionalidad de los prestadores de servicios y se dota a los consumidores de herramientas claras para exigir el cumplimiento de estándares de accesibilidad.
Asimismo, la previsión de una bonificación mínima del treinta por ciento por incumplimiento reconoce que la falta de accesibilidad genera un impacto desproporcionado en la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad, más allá del perjuicio económico inmediato. Este diseño normativo constituye una medida de justicia restaurativa y de igualdad sustantiva, en armonía con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en sus artículos 9 y 30.
El artículo propuesto también se vincula con la función de la Procuraduría Federal del Consumidor como autoridad encargada de registrar contratos de adhesión. Al establecer que la omisión en el cumplimiento de estas cláusulas será causal de negativa de registro, se introduce un mecanismo preventivo que garantiza el cumplimiento ex ante de las obligaciones de accesibilidad, evitando que los consumidores enfrenten procesos largos y costosos para obtener justicia después de haber sufrido una vulneración.
De esta manera, el artículo 86 Quinquies no solo fortalece la protección contractual de las personas con discapacidad, sino que también contribuye a la consolidación de un turismo accesible e inclusivo como parte del derecho al esparcimiento y la cultura previsto en el artículo 4° constitucional.
Con ello, se armoniza la Ley Federal de Protección al Consumidor con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Turismo, estableciendo un estándar jurídico integral que promueve la equidad, la accesibilidad universal y la no discriminación en beneficio de millones de mexicanos.
Artículo 92 Ter : Se fija una bonificación mínima del 30 por ciento del precio pagado cuando el incumplimiento afecte a personas con discapacidad en servicios turísticos, superando el porcentaje general previsto para otros consumidores.
La modificación al segundo párrafo del artículo 92 Ter establece un criterio de justicia restaurativa al incrementar al 30 por ciento la bonificación mínima por incumplimientos que afecten a consumidores con discapacidad. Esta medida proporcional y diferenciada reconoce dos realidades incontrovertibles: primero, la condición de vulnerabilidad agravada que enfrenta este grupo ante barreras de accesibilidad, las cuales pueden implicar riesgo físico, exclusión operativa o menoscabo de su autonomía; y segundo, el impacto desproporcionado que genera la inaccesibilidad en sus derechos fundamentales, trascendiendo el mero perjuicio económico.
Al calibrar la reparación conforme a la gravedad del daño moral y social causado, esta disposición alinea el régimen sancionador con el principio constitucional de igualdad sustantiva (artículo 1o.), convirtiéndose en un instrumento efectivo para disuadir prácticas discriminatorias y compensar integralmente las afectaciones a la dignidad humana en servicios turísticos.
Es importante mencionar para conocimiento de la ciudadanía y de la Comisión Dictaminadora en esta soberanía que, el 24 de septiembre de 2025 , a través de la Unidad de Información y Política Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, se emitió la Nota Informativa relativa al análisis técnico-normativo de las iniciativas presentadas por la promovente , entre las cuales se incluye la presente propuesta de reforma. En dicho documento, la Sectur concluyó de manera expresa que:
“Las tres iniciativas proceden y son compatibles con el ecosistema normativo vigente, siempre que se introduzcan las observaciones de armonización, coordinación institucional y remisión reglamentaria señaladas”.
En atención a lo anterior, y conforme a los principios de técnica legislativa que rigen el proceso parlamentario, todas las adecuaciones, precisiones terminológicas y ajustes de armonización normativa recomendados por la Secretaría de Turismo han sido incorporados a la presente iniciativa , fortaleciendo su congruencia jurídica y su viabilidad de implementación.
Asimismo, es pertinente señalar que esta propuesta ya fue consultada directamente con personas con discapacidad , asegurando con ello el pleno respeto a los estándares nacionales e internacionales de participación y consentimiento previo establecidos en la Constitución, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otra parte, el 16 de octubre de 2025 se recibió el oficio CEFP/DG/LXVI/1324/25 , mediante el cual el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez y Hernández” emitió la valoración presupuestaria correspondiente a la presente iniciativa. En dicho análisis, el CEFP concluye que:
“De aprobarse la misma, no generaría un impacto presupuestario para el Erario Federal”
Lo anterior, toda vez que la propuesta no crea nuevas obligaciones financieras ni programas adicionales , sino que fortalece el cumplimiento efectivo del derecho al turismo accesible mediante ajustes normativos, institucionales y de coordinación intergubernamental que no requieren recursos extraordinarios por parte de la Federación .
Finalmente, en cumplimiento del principio de consulta previa, libre e informada, el 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la Consulta Previa Nacional en Materia de Turismo Accesible , ejercicio convocado desde la Cámara de Diputados y realizado bajo un formato híbrido, con la participación de 116 personas con discapacidad, colectivos representativos, especialistas, organizaciones civiles y autoridades de distintos niveles de gobierno provenientes de diversas entidades federativas .
El informe detallado que sistematiza los hallazgos, opiniones, propuestas y recomendaciones recabadas durante dicho ejercicio se encuentra disponible para consulta pública en el siguiente micrositio oficial:
https://consultaturismoaccesible.diputados.gob.mx/
Este proceso de consulta constituye un insumo fundamental para la iniciativa, pues garantiza que su contenido normativo refleje las experiencias, barreras, necesidades y propuestas de las propias personas con discapacidad , colocando en el centro de la política turística nacional el principio de accesibilidad universal.
Por ello, a fin de ilustrar a esta soberanía sobre la reforma planteada, presento la siguiente:
III. Propuesta Legislativa
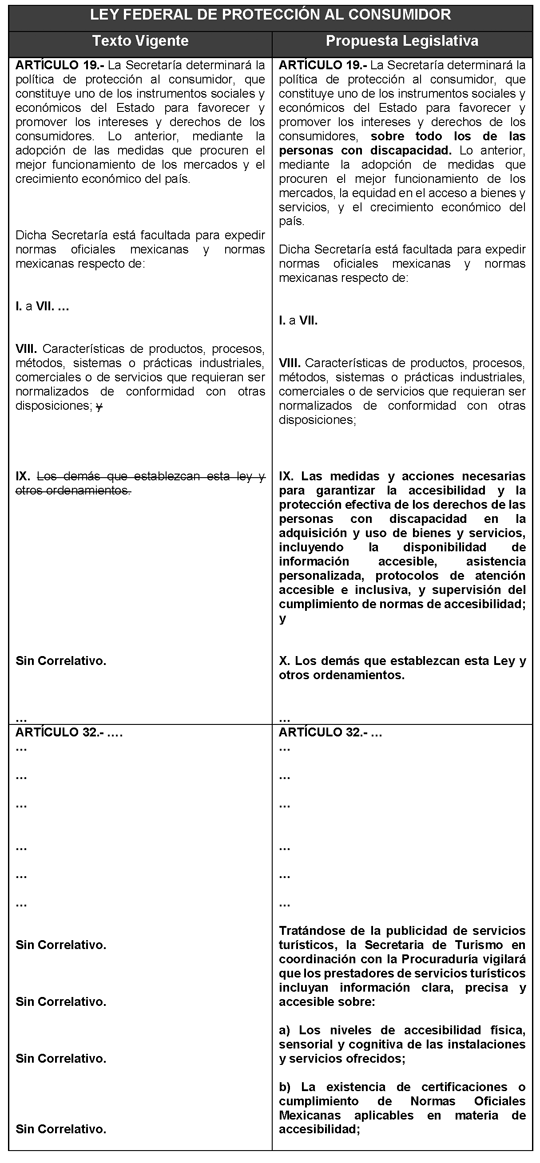
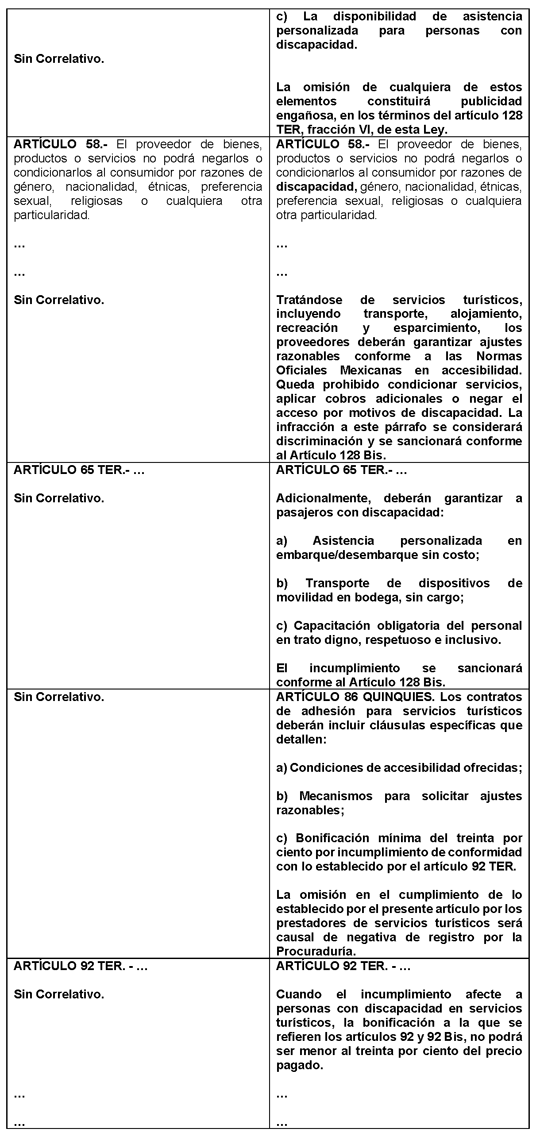
IV. Decreto
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad
Único. Se reforma el primer párrafo y la fracción VIII del artículo 19; el primer párrafo del artículo 58; se adiciona la fracción IX al artículo 19 recorriéndose en su orden los subsecuentes; un párrafo octavo, los incisos a), b) y c) y un noveno párrafo al artículo 32; un cuarto párrafo al artículo 58; un segundo párrafo a los incisos a), b) y c); y un tercer párrafo al artículo 65 Ter; el artículo 86 Quinquies; y un segundo párrafo al artículo 92 Ter recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 19. La Secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores, sobre todo los de las personas con discapacidad. Lo anterior, mediante la adopción de medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados, la equidad en el acceso a bienes y servicios, y el crecimiento económico del país.
Dicha Secretaría está facultada para expedir normas oficiales mexicanas y normas mexicanas respecto de:
I. a VII.
VIII. Características de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios que requieran ser normalizados de conformidad con otras disposiciones;
IX. Las medidas y acciones necesarias para garantizar la accesibilidad y la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en la adquisición y uso de bienes y servicios, incluyendo la disponibilidad de información accesible, asistencia personalizada, protocolos de atención accesible e inclusiva, y supervisión del cumplimiento de normas de accesibilidad; y
X. Los demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos.
...
Artículo 32. ...
...
...
...
...
...
...
Tratándose de la publicidad de servicios turísticos, la Secretaria de Turismo en coordinación con la Procuraduría vigilará que los prestadores de servicios turísticos incluyan información clara, precisa y accesible sobre:
a) Los niveles de accesibilidad física, sensorial y cognitiva de las instalaciones y servicios ofrecidos;
b) La existencia de certificaciones o cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de accesibilidad;
c) La disponibilidad de asistencia personalizada para personas con discapacidad.
La omisión de cualquiera de estos elementos constituirá publicidad engañosa, en los términos del artículo 128 TER, fracción VI, de esta Ley.
Artículo 58. El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de discapacidad, género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.
...
...
Tratándose de servicios turísticos, incluyendo transporte, alojamiento, recreación y esparcimiento, los proveedores deberán garantizar ajustes razonables conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en accesibilidad. Queda prohibido condicionar servicios, aplicar cobros adicionales o negar el acceso por motivos de discapacidad. La infracción a este párrafo se considerará discriminación y se sancionará conforme al artículo 128 Bis.
Artículo 65 Ter. ...
Adicionalmente, deberán garantizar a pasajeros con discapacidad:
a) Asistencia personalizada en embarque/desembarque sin costo;
b) Transporte de dispositivos de movilidad en bodega, sin cargo;
c) Capacitación obligatoria del personal en trato digno, respetuoso e inclusivo.
El incumplimiento se sancionará conforme al artículo 128 Bis.
Artículo 86 Quinquies. Los contratos de adhesión para servicios turísticos deberán incluir cláusulas específicas que detallen:
a) Condiciones de accesibilidad ofrecidas;
b) Mecanismos para solicitar ajustes razonables;
c) Bonificación mínima del treinta por ciento por incumplimiento de conformidad con lo establecido por el artículo 92 Ter.
La omisión en el cumplimiento de lo establecido por el presente artículo por los prestadores de servicios turísticos será causal de negativa de registro por la Procuraduría.
Artículo 92 Ter. ...
Cuando el incumplimiento afecte a personas con discapacidad en servicios turísticos, la bonificación a la que se refieren los artículos 92 y 92 Bis, no podrá ser menor al treinta por ciento del precio pagado.
...
...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Procuraduría contarán con trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de accesibilidad que resulten convenientes para regular los aspectos mencionados en el presente Decreto.
Tercero. La Secretaría de Turismo contará con trescientos sesenta y cinco días para emitir los lineamientos, indicadores, la actualización programática y la normalización correspondiente para implementar la presente reforma.
Notas
1 [1] Consultado de: https://www.conapred.org.mx/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-enad is-2022/
2 [1]Profeco alerta: se violan derechos de
consumidores con discapacidad en vacaciones
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2025/07/22/profeco-alerta-se-violan-derechos-de-consumidores-con-discapacidad-en-vacaciones/
3 Ibidem
4 [1] Profeco y Conapred unen esfuerzos para promover
turismo inclusivo en México. Consultado de:
https://www.infobae.com/mexico/2025/07/24/profeco-y-conapred-unen-esfuerzos-para-promover-turismo-inclusivo-en-mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (rúbrica)
Que reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Astrit Viridiana Cornejo Gómez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental .
Exposición de Motivos
El sistema jurídico mexicano, en materia de protección ambiental, reconoce la figura de “evaluación del impacto ambiental” como un instrumento preventivo e indispensable para anticipar daños y establecer las condiciones que aseguren la preservación, restauración y equilibrio de los ecosistemas, en este contexto, el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,1 constituye uno de los pilares normativos para la toma de decisiones en torno a obras y actividades susceptibles de generar impactos ambientales significativos, al definir los supuestos en los que la Secretaría debe intervenir antes de otorgar una autorización.
Este marco regulatorio se introduce en un contexto nacional, caracterizado por la presencia histórica y territorial de los pueblos y comunidades indígenas, cuyas formas de vida, sistemas de organización, prácticas productivas y vínculos con la naturaleza, se encuentran estrechamente ligados a los recursos naturales y elementos ambientales que configuran sus territorios; la relación cultural, espiritual, productiva y social que sostienen con su entorno, representa no solo un elemento de identidad, sino, un componente estructural de su continuidad histórica y de su desarrollo colectivo, bajo esta realidad, cualquier obra o actividad sujeta a evaluación de impacto ambiental, puede incidir directamente en territorios o recursos estratégicos para su subsistencia, lo que exige un marco preventivo que reconozca esta especificidad.
Es por ello que la ausencia de una disposición expresa que obligue a garantizar procesos de consulta previa, libre e informada, cuando la evaluación del impacto ambiental pueda afectar directamente territorios o recursos naturales de pueblos y comunidades indígenas, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ha generado un vacío normativo que repercute en la certeza jurídica del procedimiento administrativo, aun cuando el derecho a la consulta se encuentra reconocido a nivel constitucional; su inserción explícita dentro de los instrumentos de política ambiental adquiere relevancia para fortalecer la congruencia entre el diseño del procedimiento y las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos indígenas.
La evolución de la política ambiental ha mostrado que numerosos proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental se desarrollan en territorios indígenas, o generan efectos que inciden en elementos que forman parte de su patrimonio colectivo; por lo que la ausencia de una disposición clara dentro de la ley ambiental, sobre la determinación de cuándo procede la consulta, suele trasladarse a interpretaciones administrativas o judiciales, ocasionando incertidumbre, retrasos y controversias que podrían evitarse mediante una previsión normativa directa, sistemática y armónica con el diseño de la ley.
En este contexto, la incorporación de un párrafo adicional en el artículo 28, no solo fortalece la seguridad jurídica del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, sino que, consolida un enfoque preventivo, colocando en el centro la protección de los pueblos y comunidades indígenas ante intervenciones que puedan afectar su territorio o sus recursos naturales; esta propuesta no altera la estructura del artículo, ni modifica su lógica interna, sino que complementa el instrumento jurídico para asegurar que la autorización ambiental tenga como base un procedimiento plenamente compatible con los estándares constitucionales y convencionales.
La iniciativa se justifica en la necesidad de armonizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con la realidad multicultural del país y con la obligación del Estado de garantizar procesos de consulta adecuados en decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, permitiendo consolidar un marco normativo que prevenga conflictos, reduzca la discrecionalidad, garantice la participación informada y fortalezca la legitimidad de las resoluciones ambientales.
Asimismo, con la reforma al primer párrafo del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su línea (...aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al...), se busca sustituir la conjunción “y” por coma, a fin de dotar al texto con precisión conceptual y operatividad jurídica; al hacer este cambio, no solo se corregir una coma, sino que se asegura la claridad, precisión y cohesión del texto, permitiendo que este sea capaz de adaptarse a las distintas realidades a las que es susceptible; la doble conjunción “y”, crea una agrupación lógica jurídica rígida, que se materializa en un solo bloque de acción indivisible, lo cual limita a la secretaria para adecuar la condición o condiciones que se deban cumplir en el caso concreto; una obra puede requerir medidas para proteger un área, pero no necesariamente para preservarla intacta o restaurarla, pues la obra misma implica una modificación, de la cual puede resultar o no el impacto, que genere necesidad de restaurar; bajo esa interpretación, se afirma que obligar jurídicamente a que todas las condiciones actúen como un bloque rígido, constituye una contradicción operativa.
La iniciativa encuentra sustento directo en el marco constitucional, que reconoce la composición pluricultural de la nación y el carácter fundamental de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que las comunidades tienen derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada, cuando se prevean medidas susceptibles de afectar sus formas de vida, organización social, usos, costumbres y los elementos que integran sus territorios y recursos naturales, esta disposición constitucional constituye un parámetro obligatorio que vincula a todas las autoridades del Estado y exige la incorporación de mecanismos que aseguren la participación efectiva de dichos pueblos en las decisiones que puedan incidir directamente en su entorno.
La evaluación de impacto ambiental, al ser un procedimiento administrativo preventivo que condiciona el desarrollo de obras y actividades susceptibles de generar alteraciones relevantes en ecosistemas, recursos naturales y territorios, se sitúa en el ámbito de decisiones que pueden afectar de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ello, la inserción expresa de la consulta en el artículo 28, fortalece la congruencia entre el procedimiento ambiental y el mandato constitucional, asegurando que las resoluciones administrativas no se emitan sin la participación previa de las comunidades, cuando exista una afectación directa a sus territorios o recursos naturales.
Desde la perspectiva convencional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,3 vinculante para el Estado mexicano, constituye el estándar esencial, sus artículos 6 y 7 establecen la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente, y reconocen su derecho a participar en la formulación y ejecución de programas que les conciernan, así como a decidir sus prioridades de desarrollo; es así que, la consulta previa se configura como un requisito indispensable para la validez de cualquier acto estatal que pueda incidir en su territorio o en los recursos de los cuales dependen sus formas de vida.
En el marco constitucional y convencional, se articula, además, con los criterios desarrollados por los órganos internacionales de derechos humanos, que han reafirmado la necesidad de garantizar procedimientos de consulta culturalmente adecuados, de buena fe y orientados a la búsqueda del acuerdo, estos estándares no solo refuerzan el carácter preventivo de la consulta, sino que subrayan la interdependencia entre los derechos ambientales, los derechos territoriales y la participación colectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus condiciones de vida.
De la misma manera, la iniciativa se sustenta con el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 el cual establece la jerarquía normativa de la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier disposición inferior, en consecuencia, la legislación ambiental debe adecuar su contenido para garantizar que los procedimientos administrativos relacionados con la evaluación del impacto ambiental sean coherentes con las obligaciones superiores que rigen la consulta indígena.
En conjunto, el fundamento constitucional y convencional revela que el diseño actual del artículo 28 requiere ser fortalecido mediante la incorporación de un párrafo que asegure la consulta previa cuando las obras o actividades susceptibles de evaluación ambiental afecten territorios o recursos naturales de pueblos indígenas, esta armonización normativa es indispensable para garantizar seguridad jurídica, prevenir conflictos y consolidar un marco de protección integral acorde con los mandatos constitucionales e internacionales aplicables.
La política ambiental mexicana se sustenta en una visión de desarrollo que coloca la protección de los ecosistemas, la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la diversidad cultural como elementos inseparables, el Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 20305 refleja esta orientación, al destacar que el cuidado del ambiente y la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas son condiciones indispensables para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible, es así, que la participación informada de estas comunidades en las decisiones que inciden en sus territorios, constituye una directriz estratégica que debe permear los procedimientos administrativos relacionados con el uso del suelo, la gestión de recursos naturales y la evaluación de impactos ambientales; la consulta previa, entendida como un mecanismo de diálogo que fortalece la gobernanza territorial, se alinea con esta visión y permite que las decisiones públicas se construyan desde un enfoque de corresponsabilidad, prevención y respeto a la pluralidad cultural que caracteriza al país.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible6 coincide con esta perspectiva al señalar que la protección del ambiente y la reducción de desigualdades requieren la incorporación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, sus objetivos, particularmente aquellos vinculados a la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la creación de instituciones sólidas, reconocen el papel fundamental que las comunidades indígenas desempeñan en la preservación del patrimonio natural, de ahí que la consolidación de marcos normativos que garanticen su participación previa sea coherente con los compromisos internacionales asumidos por México, los cuales buscan fortalecer la integridad ambiental y asegurar que toda acción gubernamental se lleve a cabo con pleno respeto a los derechos colectivos.
Las estrategias nacionales en materia ambiental y de cambio climático han insistido en que la evaluación de impactos debe integrar el componente sociocultural de los territorios, pues la protección del ambiente no puede entenderse al margen de las comunidades que han sido históricamente sus guardianas, este principio aparece de manera transversal en los instrumentos de planeación nacionales, que recalcan la necesidad de prevenir conflictos socio-ambientales mediante procesos de diálogo temprano y construcción conjunta de decisiones, en ese sentido, la incorporación de la consulta previa en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permite fortalecer la congruencia del marco jurídico con las políticas públicas vigentes, al dotar de claridad a un procedimiento que, por su naturaleza preventiva, requiere certidumbre jurídica para asegurar que las resoluciones administrativas se dicten con pleno conocimiento de las implicaciones sociales, culturales y territoriales de cada proyecto.
El vínculo entre los compromisos nacionales e internacionales y la legislación ambiental muestra que el país ha avanzado hacia una concepción integral del desarrollo, donde la preservación del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de un mismo esfuerzo institucional, la adecuación normativa que se propone es coherente con esta tendencia y permite consolidar un proceso de evaluación de impacto ambiental que responda no solo a criterios técnicos, sino también a la obligación del Estado de garantizar que las comunidades afectadas participen de manera previa y efectiva en la definición del futuro de sus territorios.
La reforma propuesta busca fortalecer el procedimiento de evaluación del impacto ambiental mediante la incorporación de un mandato expreso que garantice la participación de los pueblos y comunidades indígenas cuando una obra o actividad pueda incidir directamente en sus territorios o en los recursos naturales de los cuales dependen para su vida colectiva, el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define el conjunto de proyectos que requieren autorización de la Secretaría antes de su ejecución y constituye el eje preventivo del sistema ambiental; sin embargo, su diseño actual no expresa de manera directa la obligación de realizar la consulta previa, a pesar de que ésta es un requisito constitucional para toda decisión estatal que pueda afectar a los pueblos indígenas, la incorporación del párrafo adicional no altera la estructura del artículo ni redefine los supuestos de procedencia de la evaluación, sino que integra un elemento indispensable para asegurar que las resoluciones administrativas se emitan con pleno conocimiento de los impactos socioculturales que pueden generarse en los territorios indígenas.
La modificación tiene una naturaleza estrictamente armonizadora, ya que traslada al texto legal, una obligación, que deriva de manera directa del artículo 2 constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por México, pero que en la práctica debe ser activada dentro del propio procedimiento ambiental para asegurar su eficacia, la consulta previa no constituye un requisito nuevo para los particulares ni una carga adicional para la administración, pues forma parte del marco jurídico vigente; su incorporación al artículo 28 tiene como finalidad otorgar certeza sobre el momento y la forma en que debe garantizarse, evitando interpretaciones divergentes que retrasen proyectos o generen controversias innecesarias, al establecer que la Secretaría deberá garantizar la consulta antes de resolver la autorización correspondiente, se fortalece el carácter preventivo de la evaluación del impacto ambiental y se reafirma que la toma de decisiones debe considerar no sólo los elementos técnicos del proyecto, sino también las dimensiones culturales y territoriales que forman parte de la vida de los pueblos indígenas.
Esta propuesta se integra como un párrafo autónomo, que no interfiere con las fracciones del artículo, ni con la lógica interna del procedimiento, lo que permite mantener la continuidad, la unidad de materia y el estilo propio de la ley, la claridad del texto evita duplicidades con otros ordenamientos, incluyendo la Ley de Aguas Nacionales,7 ya que el alcance de esta reforma se restringe a los casos en que exista afectación directa en territorios y recursos naturales, dentro del ámbito de la evaluación del impacto ambiental, con ello se preserva la coherencia externa del sistema jurídico y se refuerza la seguridad jurídica de las resoluciones administrativas, al vincular de manera explícita dos obligaciones que deben operar de manera conjunta para garantizar decisiones informadas, legítimas y respetuosas de los derechos colectivos.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, en su artículo 28, el marco operativo de la evaluación del impacto ambiental como el instrumento preventivo destinado a identificar, valorar y mitigar los efectos que determinadas obras o actividades, pueden generar sobre el ambiente antes de que la autoridad emita una resolución; este artículo concentra la relación directa entre la toma de decisiones administrativas y la integridad de los ecosistemas, por lo que cualquier ajuste normativo debe preservar su estructura, su función preventiva y la lógica con la que articula el conjunto de fracciones y párrafos que definen el procedimiento, la incorporación del párrafo adicional no modifica la clasificación de proyectos sujetos a evaluación, ni altera las directrices técnicas que rigen el proceso; se trata de una adecuación que fortalece la propia esencia del instrumento al integrar, de manera expresa, la obligación de garantizar la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas cuando exista afectación directa, permitiendo que el análisis ambiental contemple también las dimensiones territoriales y culturales que forman parte de la realidad del país.
Esta modificación, se inserta de forma armónica dentro del artículo sin desplazar contenido, generar duplicidades, ni romper la sintaxis normativa que caracteriza la Ley, la estructura del precepto permanece intacta, ya que el párrafo adicional se ubica al final, en la parte destinada a establecer reglas generales del procedimiento, lo cual es congruente con la técnica legislativa que el propio artículo emplea al añadir disposiciones complementarias después de la relación de obras y actividades, la reforma, por tanto, respeta la unidad de materia del dispositivo, manteniendo la correspondencia entre su función preventiva y la necesidad de asegurar la participación de las comunidades indígenas desde la etapa previa a la autorización ambiental.
En cuanto a la coherencia externa, la propuesta se alinea plenamente con el diseño del resto del sistema jurídico, no invade materias reguladas por otras leyes ni crea interferencias con procedimientos distintos, la obligación de consulta que se integra al artículo 28 se circunscribe exclusivamente al ámbito de la evaluación del impacto ambiental, lo que evita cualquier posible colisión con la Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,8 Ley General de Cambio Climático9 o la legislación agraria,10 cuyos objetos normativos responden a procesos diferentes vinculados al uso, manejo o titularidad de recursos naturales, la disposición propuesta opera únicamente como una condición previa a la resolución administrativa en materia ambiental, de modo que coexiste sin fricciones con el régimen de concesiones, autorizaciones o asignaciones, previsto en otros ordenamientos.
Asimismo, la reforma refuerza la coherencia entre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en aquellos casos en los que actividades sujetas a impacto ambiental se desarrollen en territorios indígenas, la disposición contribuye a que la legislación ambiental responda a un enfoque transversal de derechos humanos, consolidando un sistema en el que la preservación del ambiente, la participación comunitaria y el reconocimiento de la diversidad cultural se articulen como elementos complementarios, al prever la consulta dentro del procedimiento ambiental, se evita que el cumplimiento de esta obligación dependa de interpretaciones aisladas o criterios administrativos, reforzando así la certeza jurídica y la previsibilidad de las decisiones estatales.
De esta manera, el análisis integral del artículo impactado y de su relación con el resto del sistema jurídico confirma que la propuesta se integra sin generar contradicciones, sin alterar competencias y sin requerir modificaciones adicionales en otros ordenamientos; la reforma se limita a precisar un deber que ya forma parte del bloque de constitucionalidad y que debe operar de manera inherente a cualquier procedimiento que pueda incidir en territorios indígenas, fortaleciendo la coherencia normativa, consolidando la supremacía constitucional y garantizando que las decisiones ambientales se dicten de manera informada, preventiva y respetuosa de los derechos colectivos.
La reforma se justifica a partir de la necesidad de fortalecer el procedimiento de evaluación del impacto ambiental para asegurar que las decisiones administrativas que puedan incidir en territorios o recursos naturales vinculados a los pueblos y comunidades indígenas, se adopten con pleno respeto a los derechos colectivos que la Constitución reconoce, la evaluación ambiental constituye un instrumento preventivo cuya eficacia depende de que la autoridad cuente con toda la información relevante antes de emitir su resolución, lo que incluye las implicaciones culturales, territoriales y sociales cuando el proyecto se desarrolla en espacios habitados o utilizados por comunidades indígenas; al no existir en el texto vigente una disposición que exprese de manera directa la obligación de realizar la consulta previa en este contexto, se genera un vacío que no sólo debilita el procedimiento, sino que puede dar lugar a decisiones que posteriormente enfrenten cuestionamientos por falta de participación adecuada, afectando la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria.
Integrar la consulta previa como un paso necesario antes de resolver la autorización ambiental permite que el análisis técnico del impacto se articule con las consideraciones derivadas de los derechos de los pueblos indígenas, de modo que el procedimiento responda al carácter pluricultural del país y a la interdependencia entre conservación ambiental y participación comunitaria, este enfoque evita que la consulta opere como una exigencia externa al procedimiento o como un requisito cuya oportunidad dependa de interpretaciones administrativas, y asegura que la participación de las comunidades se produzca en el momento correcto, es decir, antes de que la autoridad emita una determinación que pueda afectar directamente su territorio.
La propuesta también se justifica por razones de técnica legislativa, ya que se integra en un punto natural del artículo 28, sin alterar su estructura ni modificar las fracciones que definen los proyectos sujetos a evaluación, el párrafo adicional preserva la unidad de materia del precepto al actuar como una condición inherente a la decisión administrativa, sin generar nuevas categorías ni fragmentar el contenido del artículo, la claridad de la redacción evita duplicidades y asegura que el texto mantenga la coherencia terminológica del ordenamiento, permitiendo que la consulta se inserte de manera orgánica en el procedimiento ambiental, sin crear distorsiones conceptuales o regulatorias.
Desde una perspectiva teleológica, la modificación responde a la finalidad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que busca prevenir impactos negativos sobre los ecosistemas y garantizar que la actuación de la autoridad se fundamente en criterios integrales de protección ambiental, la participación de los pueblos indígenas, especialmente cuando sus territorios y recursos naturales pueden resultar afectados, forma parte de los elementos indispensables para valorar la viabilidad de un proyecto, las alternativas para su ejecución y las medidas de mitigación necesarias, de esta manera, la reforma refuerza la congruencia entre el contenido normativo del artículo y los fines que la ley persigue, consolidando un procedimiento preventivo que incorpora todas las variables relevantes para la preservación ambiental.
La necesidad de la reforma se sustenta además en la importancia de reducir la discrecionalidad y las controversias asociadas a la falta de claridad, sobre cuándo y cómo, debe realizarse la consulta; al establecerse dentro del propio artículo 28, la obligación adquiere un carácter operativo que facilita su aplicabilidad, fortalece la seguridad jurídica de los particulares y contribuye a prevenir conflictos socio-ambientales que frecuentemente derivan de la ausencia de procesos de diálogo adecuados en las etapas tempranas de los proyectos, ello favorece la gobernanza ambiental, promueve la confianza en el procedimiento administrativo y asegura que las decisiones adoptadas por la autoridad cuenten con una base más sólida, tanto en términos legales como sociales.
La propuesta se integra sin imponer nuevas cargas presupuestarias ni requerir la creación de estructuras institucionales adicionales, debido a que la obligación de consultar a los pueblos indígenas ya forma parte del marco constitucional aplicable a toda medida estatal que pueda afectarles directamente, la redacción del párrafo adicional únicamente precisa el momento en que dicha obligación debe cumplirse dentro del procedimiento existente, por lo que su implementación puede llevarse a cabo con los instrumentos y capacidades institucionales ya disponibles, garantizando así la viabilidad normativa y operativa de la reforma.
En conjunto, la iniciativa se justifica por su contribución a la mejora del texto del párrafo primero del artículo 28, dotándolo de claridad, precisión conceptual y operatividad jurídica, así como a la consolidación de un procedimiento ambiental preventivo, integral y coherente con los derechos constitucionales, por su claridad normativa, apego a los principios de técnica legislativa y capacidad para fortalecer la gobernanza ambiental, desde una perspectiva que reconoce la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan directamente su entorno y su forma de vida.
Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
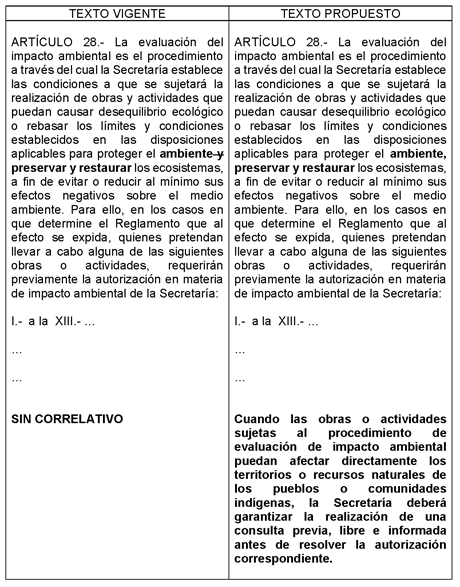
En razón de lo anteriormente expuesto es que somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto
Único. Se reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;
V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;
VI. Se deroga.
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
X. Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. En el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la fracción XII de este artículo;
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.
Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.
Cuando las obras o actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental puedan afectar directamente los territorios o recursos naturales de los pueblos o comunidades indígenas, la Secretaría deberá garantizar la realización de una consulta previa, libre e informada antes de resolver la autorización correspondiente.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, artículo 28.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
2 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 2
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30118/Convenio169.pdf
4 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 133.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
5 Plan Nacional de Desarrollo
2025-2030.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf
6 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.https://agenda2030.mx/#/home
7 Ley de Aguas Nacionales https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf
8 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS.pdf
9 Ley General de Cambio Climático.https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC.pdf
10 Ley agraria. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez (rúbrica)
Que adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar que la preservación del equilibrio ecológico no se subordine a criterios económicos, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Mirna Rubio Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar que la preservación del equilibrio ecológico no se subordine a criterios económicos .
Exposición de Motivos
El marco jurídico ambiental mexicano reconoce, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, este principio de rango constitucional, constituye la base del Sistema Nacional Ambiental y orienta la actuación del Estado hacia la preservación y restauración del equilibrio ecológico, sin embargo en la práctica administrativa y regulatoria persiste una tendencia a condicionar la aplicación de las medidas ambientales a criterios de rentabilidad, competitividad o conveniencia económica, lo que debilita el carácter sustantivo de este derecho fundamental.
La experiencia demuestra que, en diversos procedimientos de planeación ambiental, evaluación de impacto y mitigación de daños, la autoridad suele ponderar los costos económicos por encima de los riesgos ambientales, dilatando la ejecución de medidas preventivas o correctivas, este fenómeno deriva de la ausencia de un principio legal expreso que impida subordinar la preservación ecológica a valoraciones de tipo financiero o productivo, si bien la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contiene principios como la sustentabilidad, la equidad intergeneracional y la responsabilidad ambiental, no establece de manera explícita la prohibición de supeditar la protección del entorno natural a consideraciones económicas, lo que genera un vacío normativo que permite interpretaciones discrecionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 158/2025 (11a.),2 resolvió que el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud pública no pueden condicionarse a criterios económicos ni de conveniencia productiva, ya que ambos integran un contenido esencial que vincula de manera directa a todas las autoridades del Estado mexicano, este criterio constituye una interpretación constitucional obligatoria, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo,3 y representa un estándar mínimo que debe reflejarse en la legislación secundaria para asegurar su eficacia plena.
En el contexto actual, la política ambiental enfrenta una doble presión, por un lado la exigencia internacional de cumplir con los compromisos climáticos y de biodiversidad asumidos por México, y por otro las demandas económicas de sectores productivos que buscan atenuar las medidas ambientales con base en el impacto financiero, esta tensión evidencia la necesidad de reforzar, a nivel legislativo, el principio de prevalencia del interés ambiental sobre el interés económico, garantizando que las decisiones en materia ecológica se adopten bajo criterios de protección integral, sustentabilidad y justicia ambiental.
La adición de una nueva fracción al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene como finalidad corregir esta omisión, estableciendo con claridad que la preservación y restauración del equilibrio ecológico no podrán subordinarse a criterios económicos o de conveniencia productiva, con ello se fortalece el sistema jurídico ambiental mexicano, se armoniza la legislación con la jurisprudencia constitucional y se reafirma el compromiso del Estado con el cumplimiento progresivo de los derechos humanos de carácter ambiental.
La presente iniciativa encuentra su fundamento en el orden constitucional mexicano, particularmente en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 que impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, este mandato implica que, en materia ambiental, toda política pública debe orientarse bajo el principio de máxima protección, asegurando que ninguna decisión administrativa, económica o productiva comprometa el ejercicio efectivo del derecho humano a un medio ambiente sano.
El artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y establece el deber del Estado de garantizar su respeto, este precepto consagra la dimensión sustantiva del derecho ambiental y vincula a los tres órdenes de gobierno, sin margen de discrecionalidad, a adoptar medidas eficaces para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en el mismo sentido, el artículo 25 constitucional5 determina que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la Nación y garantizando la distribución equitativa de la riqueza, siempre en armonía con el equilibrio ecológico, dicho mandato constitucional deja claro que el crecimiento económico no puede legitimar el deterioro ambiental ni subordinar la política ecológica a criterios de conveniencia financiera.
El artículo 27 de la Constitución6 dispone que la Nación tiene el dominio directo sobre los recursos naturales y, por ende, la obligación de conservarlos y utilizarlos de forma racional, preservando su equilibrio, de igual forma, el artículo 73, fracción XXIX-G,7 otorga al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir leyes que establezcan la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, esta facultad legislativa legitima la presente reforma y otorga sustento jurídico para incorporar el principio de no subordinación económica como eje rector de la política ambiental nacional.
En el ámbito internacional, México ha asumido compromisos vinculantes que refuerzan esta obligación constitucional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático8 y el Acuerdo de París9 establecen que los Estados deben adoptar medidas de mitigación y adaptación que prioricen la preservación de la vida, la biodiversidad y los ecosistemas, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la Convención sobre la Diversidad Biológica10 dispone que el aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse de manera equitativa y sostenible, garantizando su conservación para las generaciones presentes y futuras, por su parte la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en su Principio 4,11 establece que la protección ambiental constituye una parte integrante del proceso de desarrollo y no puede ser considerada de forma aislada o subordinada a criterios económicos, este principio ha sido reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-23/17,12 en la que reconoció que el derecho a un medio ambiente sano tiene una dimensión autónoma, tanto individual como colectiva, que obliga a los Estados a garantizarlo con independencia de otros intereses.
La coherencia entre estos mandatos constitucionales y convencionales exige que el marco normativo nacional incorpore de manera explícita la prioridad del derecho ambiental sobre la lógica económica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 158/2025 (11a.), ha consolidado este criterio al determinar que la protección al medio ambiente y a la salud pública no puede condicionarse a consideraciones de carácter financiero o productivo, sino que debe atender exclusivamente al deber constitucional de garantizar el bienestar y la integridad de las personas y los ecosistemas. Este precedente, de observancia obligatoria, fortalece la exigencia de una armonización legislativa que asegure su aplicación uniforme en el ámbito federal y local.
La presente reforma también responde a los compromisos de planeación nacional e internacional asumidos por México. el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030,13 en su Eje General de Desarrollo con Bienestar y Justicia Ambiental, dispone que la sostenibilidad es principio rector del crecimiento económico, y que toda política pública deberá salvaguardar el equilibrio ecológico y la salud de las comunidades por encima de cualquier otro interés.
Esta visión coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente con los objetivos 13, 14 y 15,14 que obligan a los Estados a adoptar medidas inmediatas para combatir el cambio climático, conservar los ecosistemas terrestres y marinos, y garantizar un entorno saludable para las generaciones futuras, en congruencia con ello, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales priorizan la transversalidad de la sustentabilidad en todas las políticas de gobierno, impulsando el principio precautorio y la responsabilidad compartida en la protección ambiental.
Esta iniciativa, por tanto, materializa la convergencia entre el mandato constitucional, las obligaciones internacionales y los instrumentos de planeación nacional, consolidando un marco jurídico que reafirma la primacía del derecho ambiental sobre cualquier criterio económico o de conveniencia productiva, en cumplimiento del principio de progresividad de los derechos humanos y de la justicia ambiental.
La interpretación constitucional en materia ambiental ha sido precisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha consolidado un bloque jurisprudencial orientado a garantizar la protección del medio ambiente como derecho fundamental de aplicación directa y eficacia inmediata, la Corte ha determinado que el medio ambiente no constituye un bien accesorio o de simple interés colectivo, sino un derecho humano autónomo que condiciona la efectividad de otros derechos, como la salud, la vida, la integridad y el desarrollo humano.
En la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 158/2025 (11a.), la Primera Sala estableció que la protección del derecho a un medio ambiente sano y del derecho a la salud pública no puede supeditarse a criterios económicos ni de conveniencia productiva, pues el deber del Estado de preservar y restaurar el equilibrio ecológico tiene una naturaleza objetiva e indeclinable, la Corte sostuvo que el respeto a este derecho implica que las políticas ambientales, sanitarias o de desarrollo no pueden quedar sujetas a análisis de costo-beneficio ni a evaluaciones financieras que justifiquen su omisión o postergación, en su razonamiento el máximo tribunal precisó que el principio de proporcionalidad económica no puede erigirse como límite a la garantía constitucional del derecho ambiental, porque su protección tiene un valor intrínseco vinculado a la dignidad humana y a la supervivencia de los ecosistemas.
Este criterio jurisprudencial reafirma que la administración pública, los poderes legislativos y judiciales, así como los órganos autónomos, están obligados a adoptar decisiones que privilegien la preservación del entorno sobre cualquier otro interés, la obligatoriedad de esta interpretación, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, impone la necesidad de adecuar la legislación secundaria para que el mandato judicial se traduzca en disposiciones explícitas y de observancia general.
La ausencia de una norma expresa en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que refleje esta prohibición de subordinación económica genera un vacío que debilita la eficacia de la jurisprudencia y propicia interpretaciones regresivas o restrictivas.
El criterio jurisprudencial mencionado se articula con otros precedentes que refuerzan la idea de que la protección ambiental no puede relativizarse en función de intereses sectoriales, en la Contradicción de Tesis 307/2021, la Primera Sala sostuvo que el principio de precaución obliga al Estado a adoptar medidas preventivas aun ante la incertidumbre científica, pues la omisión de acción frente al riesgo ambiental también vulnera el derecho humano al medio ambiente sano.
De este modo, la adición propuesta al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no crea un nuevo principio, sino que reconoce en sede legal lo que ya constituye un mandato constitucional y jurisprudencial obligatorio: que la preservación y restauración del equilibrio ecológico debe prevalecer sobre cualquier criterio económico o de conveniencia productiva, garantizando la vigencia material del derecho humano a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable.
Ahora bien, el principio de no subordinación económica que ahora se propone codificar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente constituye una consecuencia lógica del paradigma de justicia ambiental, este paradigma sostenido por la doctrina internacional y los órganos multilaterales, plantea que los costos del deterioro ambiental no pueden ser socializados ni pospuestos en aras del crecimiento económico, sino que deben asumirse como responsabilidad colectiva inmediata, la adopción legislativa de este principio fortalece la capacidad del Estado para resistir presiones de tipo económico que, en muchos casos, buscan justificar la degradación ambiental mediante argumentos de competitividad o rentabilidad.
El derecho comparado confirma la vigencia de este enfoque, en la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales (2000)15 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 191)16 consagran el principio de que la protección del medio ambiente debe integrarse en todas las políticas públicas y que su salvaguarda no puede estar sujeta a condiciones económicas, sino a los límites de seguridad ecológica, este principio se ha materializado en legislaciones nacionales como la Ley Federal Alemana de Protección de la Naturaleza (Bundesnaturschutzgesetz),17 que en su artículo primero dispone que la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad es obligación pública prioritaria, incluso frente a objetivos de desarrollo económico, de igual forma, la Ley Marco de Medio Ambiente de Francia (Code de l’Environnement)18 establece que las políticas públicas deben adoptarse bajo el principio de precaución y el de no regresión, garantizando que ninguna decisión económica pueda disminuir el nivel de protección ambiental alcanzado.
En América Latina, varios países han incorporado de manera expresa la supremacía del derecho ambiental, la Constitución de la República del Ecuador (2008)19 reconoce derechos propios a la naturaleza y dispone que su preservación prevalecerá sobre cualquier interés económico o privado.
Estos modelos comparados demuestran que la tendencia legislativa internacional se orienta hacia la afirmación explícita de la supremacía ambiental en los textos legales, con el fin de evitar interpretaciones regresivas que justifiquen el deterioro ecológico por motivos económicos, México como Estado parte de los principales tratados internacionales en la materia y referente regional en política ambiental, debe actualizar su marco jurídico interno para incorporar esta tendencia y cumplir con los estándares doctrinales y normativos globales, la adición propuesta no introduce un elemento nuevo en el sistema, sino que consolida, en el plano legal, la jerarquía ya reconocida en la doctrina y en el derecho comparado, fortaleciendo la coherencia del ordenamiento jurídico nacional con los principios universales del derecho ambiental contemporáneo.
La presente iniciativa obedece a la necesidad de armonizar la legislación ambiental con el bloque constitucional y convencional en materia de derechos humanos, asegurando que el orden jurídico mexicano refleje de manera explícita la prevalencia del interés ecológico sobre los intereses económicos o de conveniencia productiva, el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contiene actualmente un catálogo de principios rectores que orientan la política ambiental nacional, entre los cuales se encuentran la sustentabilidad, la equidad intergeneracional, la participación social y el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano, sin embargo dentro de este conjunto de principios no existe una disposición que impida expresamente que las decisiones públicas o privadas condicionen la preservación del equilibrio ecológico a criterios financieros, de rentabilidad o de crecimiento económico, lo que representa una laguna normativa que puede propiciar interpretaciones regresivas o utilitarias del derecho ambiental.
La adición de una nueva fracción al artículo 15 tiene por objeto cerrar esa brecha jurídica mediante una cláusula de principio claro, breve y de alcance general, conforme a la estructura sintáctica y conceptual del propio artículo, el texto propuesto no introduce una obligación novedosa, sino que consolida en sede legal un principio ya reconocido en la jurisprudencia constitucional, en el derecho internacional y en la doctrina ambiental contemporánea, su incorporación a nivel legislativo refuerza el deber de todas las autoridades de anteponer el interés ecológico frente a los intereses económicos, y dota de mayor certeza jurídica a las políticas, programas y decisiones administrativas que se adopten en materia ambiental.
Esta disposición, al igual que los demás principios del artículo 15, tendrá un carácter orientador y vinculante para la formulación de la política ambiental federal y para la actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno, con ello se busca asegurar que la planeación del desarrollo nacional, la evaluación del impacto ambiental, la gestión de los recursos naturales y las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático respondan a un enfoque de supremacía ecológica, sin posibilidad de relativizar su aplicación por razones presupuestales o productivas, su eficacia normativa permitirá fortalecer la congruencia entre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otros ordenamientos de la misma materia, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Salud, favoreciendo una interpretación integral del derecho a un medio ambiente sano.
La incorporación de este principio también contribuye a fortalecer la coherencia intersistémica del derecho mexicano, al alinearse con los compromisos derivados del Acuerdo de París, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030, los cuales establecen que la sostenibilidad ambiental es condición indispensable para la justicia social, el bienestar colectivo y la estabilidad económica, en suma esta adición no sólo tiene justificación jurídica y constitucional, sino también teleológica y ética, al reafirmar que la economía debe servir a la vida y no la vida a la economía.
De este modo, la reforma propuesta reafirma el principio de supremacía ambiental como piedra angular de la política pública en México y consolida un mandato de interpretación uniforme que impide la subordinación de la preservación ecológica a cualquier otro interés, su aprobación representará un paso significativo hacia la consolidación del Estado ambiental de derecho, garantizando que la protección de los ecosistemas no dependa de cálculos financieros, sino del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y del deber constitucional de preservar el equilibrio ecológico en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La reforma propuesta no genera impacto presupuestal, pues no implica la creación de nuevos órganos, procedimientos ni atribuciones, su aplicación depende exclusivamente de la observancia del principio por parte de las autoridades competentes, dentro del marco institucional existente, de esta manera se garantiza que la medida se adopte con plena viabilidad operativa y administrativa, tampoco produce interferencia con las competencias locales o municipales, ya que la ley general sólo establece directrices nacionales y deja a las entidades federativas y a los municipios la facultad de desarrollar políticas compatibles con los principios rectores de la Federación.
La iniciativa cumple los criterios de proporcionalidad, necesidad y congruencia teleológica, la proporcionalidad se refleja en que la medida no excede el ámbito de la política ambiental y responde al mandato constitucional de proteger el medio ambiente con la mayor intensidad posible, la necesidad radica en la inexistencia de una norma que exprese explícitamente el principio de no subordinación económica, y la congruencia teleológica se advierte en la relación directa entre la finalidad de la reforma y los objetivos del derecho ambiental, garantizar la sustentabilidad, la prevención del daño y la justicia ambiental.
El análisis de riesgos y objeciones legislativas permite prever de forma anticipada los posibles cuestionamientos y resolverlos desde la argumentación normativa, la propuesta no incurre en sobrerregulación, pues no reproduce disposiciones existentes ni invade el ámbito reglamentario, no afecta la libertad económica ni impide la planeación del desarrollo, sino que delimita su ejercicio dentro de los parámetros constitucionales del equilibrio ecológico, su redacción neutraliza posibles objeciones políticas relacionadas con la viabilidad económica al aclarar que no prohíbe la evaluación financiera de proyectos, sino únicamente su prevalencia sobre el deber de protección ambiental.
No existe impacto presupuestal, porque la norma opera como principio interpretativo, y su adopción no genera obligaciones de gasto, la unidad de materia se cumple al ubicarse la disposición dentro del catálogo de principios de política ambiental, y la reserva de ley se respeta al tratarse de una materia concurrente expresamente atribuida al Congreso de la Unión.
La iniciativa, además, refuerza el principio de evaluabilidad normativa al permitir que la eficacia del derecho ambiental pueda medirse a través de la revisión de los actos administrativos y las políticas públicas que se adopten conforme a este nuevo principio, también se garantiza la coherencia externa con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible, y se asegura que el orden jurídico nacional evolucione de forma progresiva, sin retrocesos en la protección ambiental, por todo ello la propuesta es jurídicamente sólida, técnicamente viable, armónicamente integrada al sistema y políticamente sustentable, consolidando un texto legal claro, operativo y congruente con los valores superiores del Estado mexicano en materia de justicia ambiental y derechos humanos.
Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
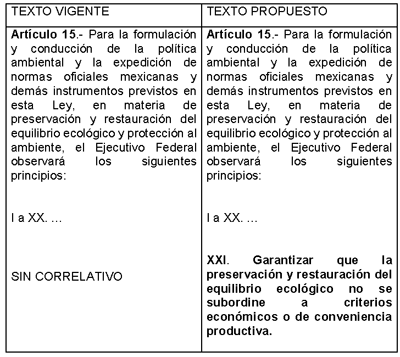
En razón de lo anteriormente expuesto es que somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto
Único. Se adiciona la fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue;
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:
I. a XX. ...
XXI. Garantizar que la preservación y restauración del equilibrio ecológico no se subordine a criterios económicos o de conveniencia productiva.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025).
Tesis 1a./J. 158/2025 (11ª Época).
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030816
3 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2013).
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [art. 217].
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_010224.pdf
4 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [art. 1]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
5 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [art. 25]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
6 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Artículo 27.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
7 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [art. 73, fracc. XXIX-G]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
8 Naciones Unidas. (1992). Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
9 Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
10 Naciones Unidas. (1992). Convención sobre la Diversidad Biológica. https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
11 Naciones Unidas. (1992). Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 4.
https://www.un.org/es/events/pastevents/unepsd1992.shtml
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17: Medio Ambiente y Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
13 Gobierno de México. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. /mnt/data/Plan-Nacional-de-Desarrollo-2025-2030.pdf
14 Organización de las Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org/2030agenda
15 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 37) Unión Europea. (2000). Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 37. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
16 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 191)Unión Europea. (2012). Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 191. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
17 Unión Alemana. (2009). Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), § 1.
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__1.html
18 Unión Francesa. (2016). Code de l’Environnement, art. L 110-1. https://www.buzer.de/gesetz/8972/a26456.htm
19 Asamblea Nacional del Ecuador. (2008).
Constitución de la República del Ecuador [arts. 14, 71].
https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%BAblica-del-Ecuador-2008.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2025.
Diputada Mirna Rubio Sánchez (rúbrica)
Que reforma la fracción XIII del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud , en materia de vivienda adecuada al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
En el México contemporáneo, la juventud constituye uno de los sectores más dinámicos, diversos y estratégicos para el desarrollo nacional.
Las personas entre 12 y 29 años representan un motor fundamental para la transformación social, económica y cultural del país, y su participación exige condiciones que garanticen plenamente su bienestar y sus derechos.
En este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo responsable de promover su desarrollo integral, debe contar con un marco legal acorde a los nuevos estándares constitucionales en materia de derechos sociales, particularmente en lo referente al derecho a una vivienda adecuada.
La reciente reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 fortaleció el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano al elevar a rango constitucional el concepto de vivienda adecuada , estableciendo en su Sexto Transitorio la obligación del Congreso de armonizar toda la legislación secundaria.
Este mandato no es solo una formalidad legislativa, sino una oportunidad histórica para asegurar que cada política, programa o acción vinculada con la juventud incorpore un enfoque verdaderamente integral, digno y compatible con los estándares internacionales de bienestar.
La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud tiene por objeto —promover condiciones que aseguren el desarrollo pleno de las juventudes, en igualdad y sin discriminación— esto exige que la política nacional de juventud considere la vivienda adecuada como un elemento indispensable para el desarrollo personal, social y económico de las nuevas generaciones.
Una juventud sin acceso a vivienda adecuada enfrenta barreras para estudiar, trabajar, beneficiarse de oportunidades y ejercer plenamente sus derechos. Por ello, la armonización normativa no sólo cumple un mandato constitucional, sino que fortalece la misión sustantiva del Instituto.
Este gobierno ha demostrado un compromiso firme con las juventudes mediante acciones que buscan mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar, incluida su integración a políticas de desarrollo, salud, educación y derechos humanos.
Entre estos avances destaca el Programa Nacional de Vivienda para las Juventudes, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades habitacionales de personas jóvenes y ampliar su acceso a oportunidades de inclusión social y económica.
Por lo que incorporar el concepto de vivienda “adecuada” en la Ley del Instituto permite que este programa y otros esfuerzos se desarrollen con mayor certeza jurídica, coherencia institucional y enfoque de derechos.
Así, la presente iniciativa se inscribe en la visión de un Estado que reconoce a las juventudes como actores estratégicos del desarrollo nacional y que asume el deber de garantizarles condiciones dignas para construir su proyecto de vida.
Armonizar la legislación del Instituto Mexicano de la Juventud es un paso imprescindible para alinear su marco jurídico al nuevo mandato constitucional y para seguir consolidando una política nacional de juventud que coloque al centro la dignidad, el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones.
El derecho de la vivienda a través del tiempo
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., séptimo párrafo, establecía el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.”4
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general No 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.19
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las legislaturas de los congresos de los estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 congresos de los estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 2 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de garantizar que su marco jurídico se encuentre plenamente armonizado con el mandato del derecho a la vivienda adecuada.
El objetivo central de esta propuesta es incorporar el concepto de “vivienda adecuada” en la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de modo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal elaboren programas y cursos de orientación e información que permitan a las juventudes conocer cuáles son los elementos mínimos que debe reunir una vivienda adecuada conforme a los estándares constitucionales.
Con ello, se busca que, al momento en que las y los jóvenes se encuentren en la posibilidad de acceder a una vivienda, cuenten con la certeza de que ésta cumple con las condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y dignidad que garantizan el ejercicio pleno de su derecho a una vivienda adecuada.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar. Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.
Por lo anteriormente expuesto, esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud al garantizar que sus acciones y programas incorporen el enfoque de vivienda adecuada, alineándose al mandato constitucional y asegurando que las juventudes cuenten con mejores condiciones para ejercer plenamente y de manera informada su derecho a una vivienda adecuada.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
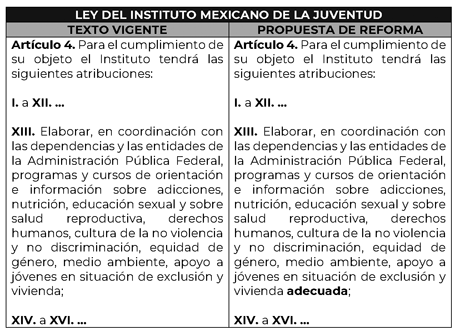
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción XIII de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Artículo Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XII. ...
XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda adecuada ;
XIV. a XVI. ...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Diccionario de la Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de vivienda adecuada , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
El Servicio Exterior Mexicano constituye uno de los pilares más sólidos del Estado mexicano y una de las expresiones más altas de vocación patriótica y lealtad institucional.
Como cuerpo permanente encargado de ejecutar la política exterior de la nación, sus integrantes representan a México en el mundo, defienden nuestros intereses, fortalecen nuestra presencia internacional y protegen, con profesionalismo y sensibilidad humana, la dignidad y los derechos de millones de connacionales que radican fuera del país.
Su labor es inseparable de la vigencia de los principios constitucionales que guían nuestra política exterior y del compromiso histórico del Estado con la diplomacia como instrumento de paz, desarrollo y justicia internacional.
La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que este cuerpo profesional tiene como misión promover y salvaguardar los intereses nacionales, proteger a los mexicanos en el extranjero, fomentar las relaciones de México con la comunidad internacional y velar por el prestigio del país.
En este sentido, la adecuada ejecución de estas responsabilidades exige no solo una alta preparación técnica, sino también condiciones laborales que permitan a cada integrante cumplir su función con eficacia, estabilidad y seguridad. Entre dichas condiciones, la garantía de vivienda adecuada juega un papel fundamental.
La reciente reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 elevó a rango constitucional el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, mandando al Congreso de la Unión armonizar la legislación secundaria para su debido cumplimiento.
Este mandato, contenido expresamente en el Sexto Transitorio del Decreto, obliga a revisar y actualizar cada ordenamiento que haga referencia al derecho de vivienda, especialmente aquellos que regulan derechos y prestacionales de servidores públicos en funciones estratégicas para el Estado, como lo es el Servicio Exterior.
Reconocer y garantizar a los miembros del Servicio Exterior el acceso a vivienda adecuada no es un simple ajuste terminológico: constituye una condición indispensable para que puedan desarrollar plenamente sus funciones en los países donde son adscritos. Al contar con espacios habitacionales dignos, seguros y acordes a los estándares internacionales, se fortalece su estabilidad personal y familiar, lo que se traduce en un mejor desempeño profesional en la representación de México, en la protección de nuestros connacionales y en la proyección del prestigio nacional.
Este gobierno ha reiterado su compromiso con la dignificación del Servicio Exterior y con el cumplimiento pleno del marco constitucional en materia de bienestar. Armonizar la Ley del Servicio Exterior Mexicano con el nuevo estándar de vivienda adecuada reafirma este compromiso, al garantizar que quienes sirven con lealtad a la nación cuenten con las condiciones mínimas necesarias para desempeñar su labor diplomática con eficacia, profesionalismo y profundo sentido patriótico.
El derecho de la vivienda a través del tiempo
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna, en su artículo 4o.. séptimo párrafo, establecía el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna” es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.”4
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de 2013, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general número 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las legislaturas de los congresos de los estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 congresos de los estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 2 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de garantizar que los derechos y prestaciones otorgados a sus integrantes se encuentren plenamente armonizados con el nuevo estándar de vivienda adecuada previsto en el artículo 4o. constitucional, especialmente en aquellas disposiciones que regulan las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de sus funciones en el extranjero.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar. Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.
Armonizar esta ley con el nuevo marco constitucional en materia de vivienda adecuada significa reconocer que el personal diplomático requiere espacios habitacionales dignos, seguros y apropiados para el desempeño eficaz de su labor, y asegurar que el apoyo institucional para el pago de alquiler responda a parámetros que garanticen bienestar real, estabilidad y condiciones equitativas conforme a los principios de racionalidad y disciplina presupuestal establecidos por el Estado mexicano.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano con la reciente reforma constitucional en materia de bienestar, sustituyendo el término “vivienda” por “vivienda adecuada”, a fin de garantizar que la ayuda para el pago de alquiler que recibe el personal del Servicio Exterior adscrito en el extranjero se ajuste al nuevo parámetro constitucional, fortaleciendo así sus condiciones de vida y su capacidad para cumplir eficazmente sus funciones diplomáticas y de protección consular.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
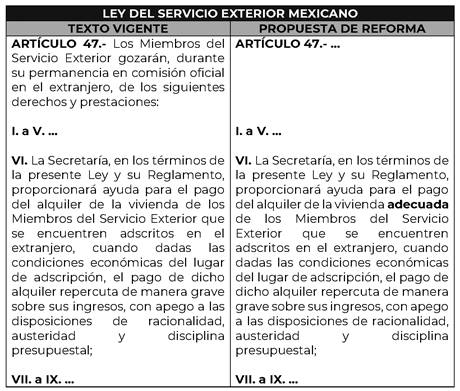
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 47. ...
I. a V. ...
VI. La Secretaría, en los términos de la presente Ley y su Reglamento, proporcionará ayuda para el pago del alquiler de la vivienda adecuada de los Miembros del Servicio Exterior que se encuentren adscritos en el extranjero, cuando dadas las condiciones económicas del lugar de adscripción, el pago de dicho alquiler repercuta de manera grave sobre sus ingresos, con apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;
VII. a IX. ...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Diccionario de la Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y fortalecimiento de la familia, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El firmante diputado federal por el Distrito 30, Chicoloapan – Chimalhuacán, estado de México, he sido legislador federal por tres legislaturas consecutivas. Particularmente, en la LXV Legislatura fui promovente de la iniciativa que en este acto se expone, sin embargo, por los tiempos legislativos, la misma no fue dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales,1 motivo por el cual, en este acto la presento nuevamente, convencido de que la familia constituye la célula fundamental de la sociedad y el primer núcleo donde aprendemos valores esenciales.
La familia es uno de los pilares más importantes de la sociedad; se integra por un grupo de personas que tienen algún parentesco y/o vínculo por afinidad o consanguinidad; actualmente no solo incluye a los padres e hijos, sino que suma a todas aquellas personas con las cuales nos sentimos amados y protegidos, ya sea bajo un enlace legal o no.
La familia se desarrolla en función del contexto sociocultural, por ello, dar un concepto de familia, sería limitarla, ya que sus características pueden diferir de un Estado a otro e, incluso entre regiones de un mismo país.
La observación General número 19, Comentarios Generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, menciona expresamente cuatro tipos de familia: la nuclear, la extendida, la monoparental y la compuesta de una pareja no casada y sus hijos.2 A su vez, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define a la familia de origen; familia extensa o ampliada; familia de acogida; y, familia de acogimiento pre – adoptivo.
La normatividad internacional en materia de derechos humanos, como ya se mencionó, no establece una definición, pero, especifica que la familia es una entidad colectiva, asimismo, “la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana reconocen a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado.”13 Es decir, el Estado tiene el compromiso y responsabilidad de asegurar que la familia tenga las mejores condiciones para salvaguardar los derechos de sus integrantes.
El Instituto de Análisis de Política Familiar sostiene que “la familia es un valor público al cual las autoridades en sus distintas acciones deben tomar en cuenta al momento de plantear cualquier intervención, porque la familia es un elemento social desde cuya consideración es posible comprender situaciones, definir problemas, plantear soluciones y evaluar resultados e impactos”.4
La enunciación de la obligación de la protección del Estado a la familia comienza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (DUDH): “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado”.5 A partir de ahí, todas las Cartas de Derechos Humanos establecen disposiciones en ese sentido.6 La razón de ser de esta obligación la encontramos formulada de manera nítida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cabe resaltar que el preámbulo de la Convención Americana hace la siguiente mención:
“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.7
La protección a la familia es principalmente en razón del cuidado y protección que proporciona al niño o niña, a quien el Estado tiene el deber de proporcionar «cuidados y asistencia especiales»8 de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (DUDH). Desde este punto de vista, donde quiera que existan progenitores con hijos o hijas a su cargo hablamos de familia en el sentido de los instrumentos de derechos humanos que disponen la protección del Estado a la familia. La cual a su vez puede extenderse a las familias monoparentales como nos pone de manifiesto la «Carta Social Europea».9
El derecho internacional ha reconocido siempre la importancia de la familia para el niño; la insistencia por la reunificación familiar para el menor que se encuentra separado de su familia, y por tanto en situación de mayor vulnerabilidad, da cuenta de ello. Alrededor de nueve tratados internacionales contemplan esta medida en el caso de los hijos de trabajadores migratorios,10 niños refugiados,11 niños víctima ya sea de desplazamiento interno,12 desaparición forzada,13 tráfico humano,14 conflictos armados,15 o catástrofes naturales.16
Otro aspecto que resalta en los tratados internacionales, que contienen alguna disposición en materia de niñez, es la interdependencia entre el bienestar del niño y el de su familia. Como lo señalan dos instrumentos del preámbulo de la Convención «el bienestar del niño depende del bienestar de la familia» 17 por ello es que «todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y del niño».18 Asimismo, existen disposiciones similares en otros instrumentos internacionales como el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el cual se considera que deben atenderse al mismo tiempo las necesidades del niño y las de su familia.19 En el caso de los niños víctimas de abuso sexual, dentro de las medidas de protección se considera el apoyo y asistencia también a sus familiares.20
En suma, la obligación del Estado de proteger a la familia se establece principalmente en razón de los menores que ella tiene a su cargo y de la importancia que tiene para el niño el ser protegido y cuidado por su familia. Esta obligación del Estado se traduce en medidas específicas que pasan, en concreto, a través de quienes dentro de la familia tienen la responsabilidad legal del niño; en la gran mayoría de los casos se trata de sus progenitores, pero no debemos pasar por alto, la adopción y que, con la reciente pandemia muchos menores lamentablemente quedaron huérfanos, al cuidado de otros tutores.
En esa misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que:
“En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños (...). Y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar ”. En ese sentido, “[e]l reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.21
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño señaló en una de sus observaciones generales el “papel central de la familia en las estrategias de cuidado y protección de los niños”:
Las familias (incluidas las familias ampliadas y otras modalidades de acogida familiar) son las más indicadas para proteger a los niños y prevenir la violencia. Las familias también pueden prestar apoyo a los niños y darles los medios de protegerse. Por lo tanto, el fortalecimiento de la vida familiar, el apoyo a las familias y la asistencia a las familias en dificultad deben ser actividades prioritarias de protección del menor en cada etapa de la intervención , especialmente en la prevención (estableciendo una modalidad adecuada de cuidado de los niños) y en las fases iniciales de la intervención”.22
Lo anterior, destaca la importancia y trascendencia que otorga el Comité respecto al apoyo a las familias, como una medida efectiva en la protección de niñas y niños contra toda forma de violencia.
Haciendo eco de este marco normativo internacional el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que “un entorno familiar estable, propicio y protector, apoyado por la comunidad y, cuando existan, por servicios profesionales, puede ofrecer una protección decisiva contra el abuso de sustancias adictivas, particularmente entre los menores”.23 Por lo tanto, en esa misma resolución el Consejo de Derechos Humanos:
“Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, protección y asistencia efectivas , y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como:
a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas políticas y programas en el bienestar de las familias”;24
Este llamado del Consejo de Derechos Humanos se fundamenta en el reconocimiento que lleva a cabo en sus consideraciones sobre el papel de la familia en la protección de los derechos humanos de sus integrantes, ya que:
“Reconoce también que la familia desempeña un papel decisivo en el desarrollo social y, en consecuencia, debe ser reforzada y se debe prestar atención a los derechos, las capacidades y las obligaciones de sus integrantes , e invita a los Estados, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y todas las demás partes interesadas a que tengan en cuenta el papel de la familia y su contribución al desarrollo sostenible, y la necesidad de reforzar la formulación de políticas sobre la familia en el marco de su labor encaminada a alcanzar los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente”;25
En razón de lo anterior este Consejo llama a los Estados a tomar medidas concretas y específicas para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como la que se menciona a continuación:
“Invita a los Estados a que estudien la posibilidad de integrar la promoción de políticas orientadas a la familia como cuestión intersectorial en los planes y programas nacionales de desarrollo”;26
En suma, como se ha expuesto, los instrumentos internacionales reconocen también como compromiso del estado, la implementación de políticas en favor del bienestar y fortalecimiento de la familia, esto es importante ya que es en la familia en donde los seres humanos establecemos relaciones afectivas, aprendemos responsabilidades y obligaciones, nos desarrollamos y adquirimos educación, formación y valores.
En el caso concreto de nuestro país, asumiendo parte de las obligaciones internacionales, ha quedado consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado a la protección de la organización y desarrollo de la familia.
A su vez, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como uno de los derechos prioritarios de niñas, niños y adolescentes “el vivir en familia”, asimismo, establece como principio rector: “la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades”.
Como se puede constatar, nuestra Carta Magna reconoce como obligación a cargo del Estado, la protección a la organización y desarrollo de la familia, por su parte la ley secundaria asume como prerrogativa el coexistir en familia, sin embargo, hasta el momento, no se encuentra reconocido en nuestra Constitución federal, el deber de que el Estado brinde políticas públicas que contribuyan al bienestar y fortalecimiento de la misma, siendo esto, precisamente la materia de la presente iniciativa.
Con la finalidad de facilitar la comprensión de la reforma, a continuación, se presenta el cuadro comparativo:
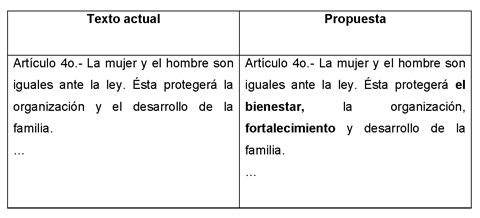
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual: “El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar.”27 Es decir, estamos ante algo que si bien se hace, no está consagrado en nuestra Ley Suprema, de aquí precisamente surge la necesita de legislar este tema, pues lo que “no se nombra, no existe”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que “el bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación y subyace a la libertad de tomar decisiones y actuar”.28
En efecto, el gobierno actual se ha convertido en un Estado de garante de derechos, respetando siempre aquellos inherentes a la persona, de características universales, irrenunciables y de cumplimiento obligatorio.
Además, dichas garantías, ésta administración las ha venido fortaleciendo a través de los programas sociales del bienestar, de los cuales algunos ya están incluidos en nuestra Constitución y, benefician a la ciudadanía, brindándoles una mejor calidad de vida, se aplican a distintas necesidades y a favor de diferentes rangos de edad.
De conformidad con los datos del Coordinador General de los Programas del Bienestar, en todo el sexenio se han destinado 2.7 billones de pesos en Programas para el Bienestar.29 El Titular del Ejecutivo ha asegurado que, “de 35 millones de hogares, estamos llegando al 80 por ciento, que les llegue cuando menos un Programa de Bienestar”.30
“La inversión social anual 2024 de algunos programas activos es de 465 mil 48 mdp para el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 2 mil 926 mdp para el Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, 80 mdp para Becas Benito Juárez,111, 789,030,750 mdp (apoyo económico más IMSS) para Jóvenes Construyendo el Futuro, 384 mil 960 mdp para Apoyos de vivienda; 45, 488.4 mdp para Financiera para el Bienestar”,31 por mencionar algunos.
De igual manera, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción por la paz y la seguridad, también son propósitos orientados al mismo camino; hacer de México un país con bienestar.
México está comprometido con impulsar el desarrollo sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Lo que se busca es garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.
El bienestar incide directamente en factores tanto internos como externos, en el ámbito educativo, en la productividad, la salud, el ámbito laboral, el desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y economía.
Ahora bien, como ya se mencionó, también se propone incluir el fortalecimiento de la familia en cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, de aprobarse, esto nos dará una mayor eficiencia medible y verificable de la política nacional implementada en favor de la familia y de sus integrantes como lo es la infancia.
En este orden de ideas, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cita explícitamente que “corresponden a las autoridades federales y locales establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”.
Cabe mencionar que, “el fortalecimiento de la familia como célula social fundamental es un paso decisivo hacia la reconstrucción del tejido social y lograr las condiciones para que cada persona alcance una vida plena y saludable. (...) Fortalecer los recursos con los que cuentan y construir los necesarios para afrontar y superar los riesgos sociales a los que se enfrentan e insertarse en la sociedad de manera sana y participativa.”32 Las Naciones Unidas señalan que “el fortalecimiento de las relaciones familiares mejora el bienestar infantil”.33
Es necesario centrar la política nacional en el fortalecimiento de la familia, pues con ello, se estaría beneficiando a la infancia, mujeres, hombres, adultos mayores, así como a toda la sociedad en general. La familia debe considerarse como un componente importante de la sociedad de carácter prioritario, por ello, es que las autoridades en sus distintos niveles de gobierno deben tomarla en cuenta para plantear cualquier política pública, ya que es un elemento social, desde el cual se puede definir y enfrentar problemas, plantear soluciones y evaluar resultados; en muchos casos el entorno familiar puede ser parte del problema social o, la solución, por ejemplo, en el caso de la comisión de un delito, el ambiente familiar puede ayudar tanto a la víctima como al probable responsable.
En resumen, lo que se propone en la presente iniciativa es que se eleve a rango constitucional, el espíritu que caracteriza al actual sexenio y que ha hecho posible mediante diversas políticas públicas, programas y acciones, identificar que, en nuestra noble nación, nos identificamos en humanismo; me refiero a uno de los objetivos más importantes del actual gobierno: el bienestar general de la población y el fortalecimiento de la familia.
Criar y educar es una de las tareas más importantes y trascendentes de la humanidad; sin duda el bienestar de un niño depende del bienestar de la familia, por ello, fortalecerla sería dotarla de herramientas para mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa se sustenta en el humanismo mexicano, se nutre de una política social que este gobierno democrático ha impulsado, se respalda en los ejes fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y se alimenta de virtudes como la fraternidad, el amor, la justicia, la seguridad y la igualdad, por el bien de todos, seamos leales al pueblo y consagremos en la Constitución la obligación de que el Estado debe velar por el bienestar y el fortalecimiento de la familia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá el bienestar, la organización, fortalecimiento y desarrollo de la familia.
...
Artículo Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 [1]Sistema de Información Legislativa. https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID= &Seguimiento=4745158&Asunto=4742087
2 [1]Derecho Internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Reimpresión: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Septiembre 2007, página 824.
3 [1]Derecho Internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Reimpresión: oficina en México, página 801.
4 [1]Instituto de Análisis de Política Familiar. Estudio: Hacia una perspectiva familiar. (2021), página 71.
5 [1]A.G. Res. Nº 217 (III) A, Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948)16.3.
6 [1]Organización de los Estados Americanos (OEA), Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (17 de noviembre de 1988) 15; A.G. Res. Nº 2.200 A (XXI), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966) 23.1; Organización para la Unidad Africana, Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos «Carta de Banjul» (27 de julio de 1981) 18.1 y 18.2; Unión Europea, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (18 de diciembre de 2000) 33; Consejo de Europa, Carta Social Europea (revisada) (3 de mayo de 1996) 16; Liga de los Estados Árabes, Carta Árabe de Derechos Humanos (23 de mayo de 2004) 33; A.G. Res 45/158, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (18 de diciembre de 1990) 44; Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos (22 de noviembre de 1969) 17.1 y A.G. Res Nº 2.200 A (XXI), Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (16 de diciembre de 1966) 10.
7 [1]A.G. Res Nº 2.200 A (XXI), Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (16 de diciembre de 1966) 10. El subrayado es propio. Similar disposición se encuentra prevista en el Protocolo de san Salvador: «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material». Organización de los Estados Americanos (OEA), Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (17 de noviembre de 1988) 15.
8 [1]A.G. Res. Nº 217 (III) A, Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) 25.2.
9 [1]Cf. Se encuentra en el artículo 16 del anexo titulado «Ámbito de aplicación en lo que se refiere a las personas protegidas» de la Consejo de Europa, Carta Social Europea (revisada) (3 de mayo de 1996).
10 [1]A.G. Res 45/158, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (18 de diciembre de 1990) 44 y Consejo de Europa, Convenio Relativo al Estatuto del Trabajador Migrante (24 de noviembre de 1977) 12.
11 [1]Organización para la Unidad Africana, Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (11 de julio de 1990) 23.
12 [1]Organización para la Unidad Africana, Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África, Convención de Kampala (22 de octubre de 2009) 9.2.h.
13 [1]A.G. Res 61/177, Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (20 de diciembre de 2006) 25 y Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9 de junio de 1994) 12.
14 [1]Consejo de Europa, Convenio Europeo sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (16 de mayo de 2005) 16 y 19.
15 [1]Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II de Ginebra) (1977) 4.3.b.
16 [1]Organización para la Unidad Africana, Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (11 de julio de 1990) 25.
17 [1]A.G. Res. 41/85, Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional (3 de diciembre de 1986) 2.
18 [1]Cf. A.G. Res. 41/85, Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional (3 de diciembre de 1986) 1 y A.G. Res. 40/33, Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia a Menores (Reglas de Beijing) (29 de noviembre de 1985) 1.1.
19 [1]Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999) preámbulo.
20 [1]Consejo de Europa, Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (25 de octubre de 2007) 11 y 14.3.
21 [1]Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66. Ver también Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 156; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 125.
22 [1]Comité de los Derechos del Niño, Observación General 13, U.N. Doc. CRC/C/GC/13 (18 de abril de 2011), párrafo 72, inciso c.
23 [1]Consejo de Derechos Humanos. Resolución 29/22. Protección de la familia: contribución de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que desempeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible. (22 de julio de 2015), página 4.
24 [1]Consejo de Derechos Humanos. Resolución 29/22. Protección de la familia: contribución de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que desempeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible. (22 de julio de 2015), página 5.
25 [1]Consejo de Derechos Humanos. Resolución 29/22. Protección de la familia: contribución de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que desempeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible. (22 de julio de 2015), página 6.
26 [1]Consejo de Derechos Humanos. Resolución 29/22. Protección de la familia: contribución de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que desempeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible. (22 de julio de 2015), página 6.
27 [1]Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Visible en https://www.gob.mx/agricultura/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-g obierno-de-mexico-2019-2024
28 [1]Concepto de Bienestar | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx)
29 [1]https://programasparaelbienestar.gob.mx/en-todo-el-sexenio-se-han-de stinado-2-7-billones-de-pesos-en-programas-para-el-bienestar/
30 Idem
31 Ibidem
32 [1]Print (guanajuato.gob.mx)
33 [1]El fortalecimiento de las relaciones familiares mejora el bienestar infantil | Naciones Unidas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado César Agustín Hernández Peréz (rúbrica)
Que expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Raymundo Vázquez Conchas , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II; y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En los últimos años, la sociedad mexicana ha experimentado profundas transformaciones políticas, económicas y culturales que, si bien han traído avances significativos, también han evidenciado una preocupante pérdida de valores éticos y cívicos en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
La corrupción, la violencia, la desconfianza y la desigualdad son síntomas de una erosión de principios fundamentales como la honestidad, la solidaridad, el respeto, la justicia y la responsabilidad social. La regeneración ética de la nación fue, es y seguirá siendo uno de los pilares del proyecto de la cuarta transformación, encabezado por nuestro movimiento.
Desde la plataforma de gobierno de nuestro partido, Morena ha impulsado una transformación moral de la vida pública, con objeto de recuperar la dignidad de las instituciones y del servicio público.
Esta iniciativa responde a ese compromiso: no basta con perseguir actos corruptos, es indispensable fomentar una cultura ética que prevenga su aparición, fortalezca la confianza social y garantice que el crecimiento económico se sustente en valores, no en trampas.
Una ley de valores éticos contribuye a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. No basta con tener organismos de control; es necesario reafirmar que los servidores públicos y las empresas actúan movidos por principios, no solo por temor a la sanción.
Esto fortalece la gobernabilidad democrática y legitima las acciones del Estado bajo un marco moral y no solamente técnico.
El promover valores éticos desde la educación, los servicios públicos, las empresas y la sociedad es una forma de prevenir la corrupción estructural, no sólo reaccionar ante ella.
En este orden de ideas, al incorporar la ética como parte del diseño institucional, podemos reducir la frecuencia de actos corruptos antes de que ocurran, y disminuir el costo social y económico de la corrupción.
Sin lugar a duda, fomentar valores en el ámbito económico implica que las empresas también adopten prácticas responsables, que respeten a las comunidades, que no se beneficien de la opacidad, y que contribuyan al bien común.
Como representantes populares, tenemos la responsabilidad de traducir en norma las demandas de la sociedad, por lo que una ley de valores es un paso audaz compatible con la transformación de la realidad mexicana que propone nuestro proyecto de nación.
Por ello, se propone la creación de un marco legal integral que promueva la recuperación, enseñanza, práctica y reconocimiento de los valores éticos, con la participación coordinada del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil.
Esta Ley tiene como propósito fortalecer el tejido moral de México desde la educación, el trabajo, la vida comunitaria y la función pública, promoviendo una cultura de la integridad y del bien común.
En suma, esta iniciativa busca reconstruir el tejido ético de la nación, reafirmando que la verdadera transformación de México no se limita a lo político o económico, sino que debe ser también moral y cultural, con la participación corresponsable del Estado, la sociedad y el sector productivo.
Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II; y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de proyecto de:
Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México
Único. Se expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México, para quedar como sigue:
Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto promover, coordinar e implementar políticas, programas y acciones dirigidas a recuperar y fortalecer los valores éticos y cívicos en los ámbitos educativo, social, empresarial y gubernamental.
Artículo 2. Son valores prioritarios para los efectos de esta Ley: la honestidad, solidaridad, justicia, respeto, responsabilidad, equidad, empatía, amor por la patria y compromiso con el bien común.
Artículo 3. Son sujetos de esta Ley:
I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal;
II. Las instituciones educativas públicas y privadas;
III. Las empresas, organizaciones sociales y sindicales;
IV. La ciudadanía en general.
Capítulo II
Del Consejo Nacional para la Ética
Pública y Social
Artículo 4. Se crea el Consejo Nacional para la Ética Pública y Social (Coneps), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y de gestión.
Artículo 5. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Diseñar el Programa Nacional de Ética Pública y Social;
II. Coordinar campañas nacionales de promoción de valores;
III. Promover la incorporación de códigos de ética en empresas e instituciones públicas;
IV. Establecer reconocimientos a buenas prácticas éticas en el servicio público y en el sector privado;
V. Evaluar el impacto social de las políticas de fomento ético.
Capítulo III
De la Participación Social y
Empresarial
Artículo 6. Las empresas deberán promover la formación ética de sus trabajadores, mediante programas internos de integridad, responsabilidad social y respeto a los derechos humanos.
Artículo 7. Se fomentará la creación de Comités de Ética Ciudadana en comunidades, escuelas y organizaciones sociales, para promover actividades formativas y de participación comunitaria.
Artículo 8. Las instituciones educativas incluirán en sus planes de estudio contenidos sobre valores éticos, civismo, responsabilidad social y cultura de paz.
Capítulo IV
Del Reconocimiento y Fomento
Artículo 9. Se instituye el Reconocimiento Nacional “Valores de México”, otorgado anualmente a personas, instituciones, comunidades o empresas que destaquen por su ejemplar conducta ética o por proyectos de impacto social positivo.
Artículo 10. El Gobierno federal podrá establecer distintivos públicos a las empresas que acrediten prácticas éticas y de responsabilidad social conforme a esta Ley.
Capítulo V
Disposiciones Finales
Artículo 11. El Ejecutivo federal deberá emitir el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.
Artículo 12. Los gobiernos estatales y municipales podrán emitir disposiciones complementarias acordes con esta Ley.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá integrar el Consejo Nacional para la Ética Pública y Social en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Raymundo Vázquez Conchas (rúbrica)
Que reforma los artículos 35, 59, 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato judicial y rendición de cuentas del Poder Judicial, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato judicial y rendición de cuentas del Poder Judicial, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pueblo de México ha emprendido una profunda transformación democrática que busca erradicar la corrupción, los privilegios y la impunidad que por décadas minaron la confianza en las instituciones del Estado, uno de los poderes donde esta desconfianza se ha hecho más evidente es el Poder Judicial de la Federación, cuya función esencial es garantizar el acceso a la justicia, la aplicación imparcial de la ley y la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, la percepción social sobre el desempeño hacia un modelo judicial se ha visto afectada por decisiones alejadas del interés público, conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito, y un distanciamiento con la realidad del pueblo.
Frente a ello resulta indispensable avanzar hacia un modelo judicial más transparente, ético y justo a la rendición de cuentas ciudadana, sin vulnerar su independencia.
El principio de soberanía popular, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste; y que el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Bajo esta premisa, el mecanismo de revocación de mandato que hoy aplica exclusivamente al titular del Poder Ejecutivo federal, debe extenderse de manera ordenada y democrática a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, para quienes imparten justicia lo hagan siempre con apego a la Constitución, la ética y los intereses del pueblo.
Esta propuesta no pretende vulnerar la independencia judicial, sino democratizar su legitimidad, estableciendo un mecanismo ciudadano de evaluación y rendición de cuentas, que permita retirar del cargo a quienes incumplan su deber constitucional o pierdan la confianza pública.
La iniciativa propone reformar los artículos 35, 94 y 97 constitucionales para:
• Incorporar la figura de Revocación de Mandato Judicial, aplicable a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral y consejeras y consejeros de la Judicatura Federal.
• Establecer que dicho procedimiento será solicitado por la ciudadanía, organizado por el Instituto Nacional Electoral y resuelto mediante voto popular directo.
• Incorporar la obligación de rendición de cuentas y evaluación pública del desempeño judicial, fortaleciendo el vínculo entre justicia y la sociedad.
Con esta reforma, México avanza hacia un Poder Judicial al servicio del pueblo, no de intereses privados, reafirmando que en la Cuarta Transformación nadie está por encima del mandato ciudadano.
Para ilustrar de mejor manera la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo
Se reforman la fracción IX del artículo 35, el primer párrafo del artículo 94 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
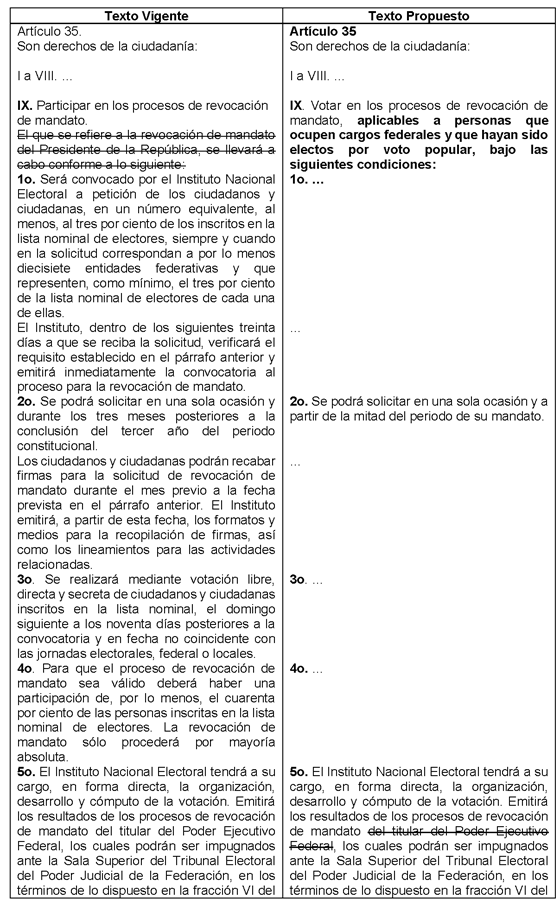
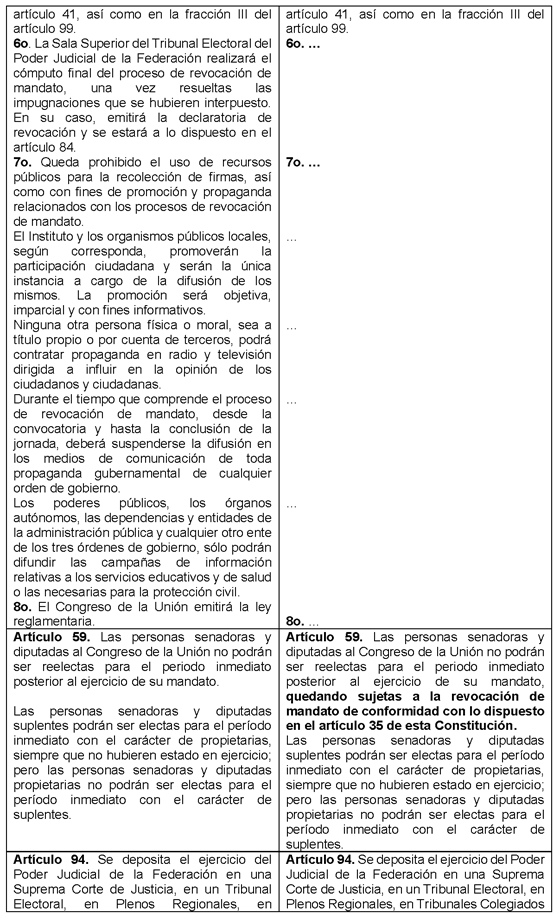
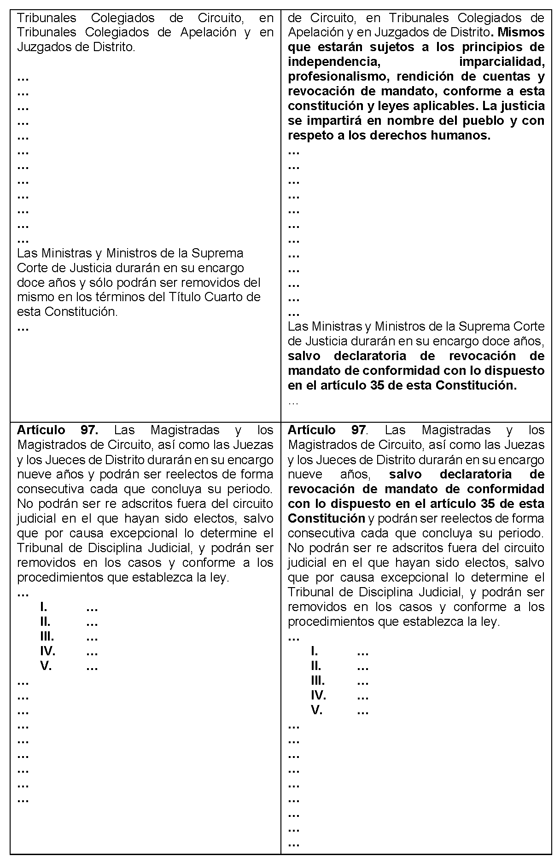
Decreto
Artículo Único. Se reforman la fracción IX del artículo 35, el primer párrafo del artículo 59, se reforma el artículo 94 y se reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. a VIII. ...
IX. Votar en los procesos de revocación de mandato, aplicables a personas que ocupen cargos federales y que hayan sido electos por voto popular, bajo las siguientes condiciones:
1o. ...
...
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y a partir de la mitad del periodo de su mandato.
...
3o. ...
4o. ...
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.
6o. ...
7o. ...
...
...
...
...
8o. ...
Artículo 59. Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, quedando sujetas a la revocación de mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Constitución.
Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. Mismos que estarán sujetos a los principios de independencia, imparcialidad, profesionalismo, rendición de cuentas y revocación de mandato, conforme a esta Constitución y leyes aplicables. La justicia se impartirá en nombre del pueblo y con respeto a los derechos humanos.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo doce años, salvo declaratoria de revocación de mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Constitución .
...
Artículo 97. Las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años, salvo declaratoria de revocación de mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Constitución y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Los procedimientos de revocación de mandato sólo podrán realizarse una vez transcurrida la mitad del periodo constitucional de nombramiento del servidor público de que se trate.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)
Que reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, para reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de protección jurídica, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, para reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de protección jurídica, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, los animales han acompañado a las personas desde tiempos inmemoriales. Han sido parte de nuestras familias, nuestros hogares, nuestra historia y nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pese a su presencia constante y su papel fundamental en la sociedad, el marco jurídico mexicano aún los considera, en términos civiles, como simples “bienes muebles”, es decir, objetos susceptibles de propiedad y disposición. Esta concepción resulta anacrónica e injusta ante la realidad científica, ética y social del siglo XXI.
Hoy sabemos, de manera indiscutible, que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar placer, miedo, alegría, angustia o dolor. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 2022) define la sintiencia como “la capacidad de los animales para tener percepciones y sentimientos subjetivos”, y reconoce que esta cualidad implica responsabilidades éticas y jurídicas por parte del ser humano.
Del mismo modo, la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (ONU, 2019) exhorta a los Estados miembros a reconocer legalmente a los animales como seres sensibles y no como cosas.
En el caso mexicano, la legislación federal ha avanzado en materia de protección animal a través de leyes administrativas y penales; sin embargo, el Código Civil Federal —la norma que regula las relaciones entre las personas y los bienes— continúa considerando a los animales como objetos, sin reconocer su capacidad de sentir ni su valor intrínseco como seres vivos. Esta omisión legal provoca un vacío normativo que impide su protección integral y limita el desarrollo de políticas públicas efectivas de bienestar animal.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023), más del 70 por ciento de los hogares en México tienen al menos un animal de compañía. De ellos, el 85% son perros y el 15 por ciento gatos. Estos datos muestran que los animales ya no son vistos como simples propiedades, sino como miembros plenos de la familia, fuente de afecto, compañía y bienestar emocional. Numerosos estudios en psicología y salud pública han demostrado que la convivencia con animales reduce el estrés, mejora la salud mental y fortalece la empatía y la responsabilidad social (García & Pacheco, 2021).
Por ello, esta iniciativa busca dar un paso histórico en la evolución de nuestro marco legal civil: reconocer expresamente a los animales como seres sintientes y sujetos de protección jurídica especial. Con esta reforma al artículo 753 del Código Civil Federal, se elimina la noción arcaica de que los animales son “bienes muebles” y se les otorga una condición jurídica más justa y acorde con su naturaleza.
Reconocer la sintiencia animal no significa equiparar a los animales con las personas, sino asumir una obligación moral y legal de respeto, cuidado y protección hacia ellos. Significa entender que un perro no es un mueble, que un gato no es una cosa, y que un caballo, un ave o un conejo merecen consideración, dignidad y un trato compasivo. Significa también dar coherencia a nuestro orden jurídico, ya que mientras los códigos penales sancionan el maltrato animal, el Código Civil aún los clasifica como cosas.
Esta reforma se inspira en la experiencia internacional. Países como Francia (2015), España (2021) y Portugal (2017) ya modificaron sus códigos civiles para reconocer a los animales como seres sintientes. En América Latina, Chile (2022) y Colombia (2016) avanzaron en el mismo sentido. México no puede quedarse atrás en esta tendencia global de sensibilidad y justicia.
El valor moral y afectivo de los animales trasciende cualquier consideración económica. Para millones de mexicanas y mexicanos, sus animales de compañía son parte esencial de sus vidas. Son quienes los esperan al llegar a casa, quienes les brindan consuelo en momentos difíciles, quienes les enseñan la lealtad, la empatía y la gratitud. Reconocerlos como seres sintientes es reconocer ese vínculo de amor y respeto que existe entre humanos y animales.
Además, esta reforma permitirá fortalecer las políticas públicas de protección animal, fomentar la educación sobre tenencia responsable y promover el desarrollo de una cultura de respeto hacia todos los seres vivos. También otorgará certeza jurídica en los casos de maltrato, abandono o daño, al reconocer la naturaleza sensible del ser afectado.
Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene como propósito reformar el artículo 753 del Código Civil Federal para que quede establecido que “los animales son seres sintientes y sujetos de protección jurídica especial conforme a las disposiciones de este Código y demás leyes aplicables”. Este cambio, aunque breve en palabras, representa un salto de humanidad, justicia y compasión en nuestra legislación.
Reconocer la sintiencia animal no es solo una cuestión de derecho: es un acto de evolución moral como sociedad. Es entender que el bienestar, la empatía y el respeto por la vida son valores que nos definen como nación. Es, en suma, un paso hacia un México más consciente, más compasivo y más justo con todos los seres que lo habitan.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal:
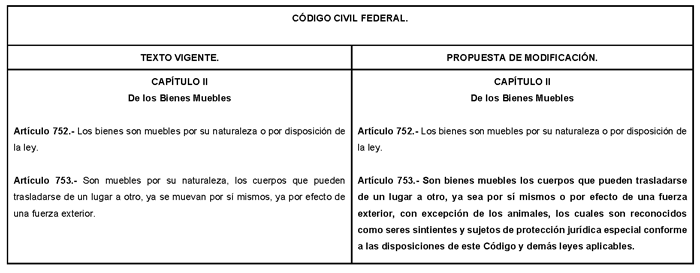
Decreto
Único. Se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Capítulo II
De los Bienes Muebles
Artículo 752. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley.
Artículo 753. Son bienes muebles los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior, con excepción de los animales, los cuales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de protección jurídica especial conforme a las disposiciones de este Código y demás leyes aplicables.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Armando Corona Arvizu (rúbrica)
Que adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La participación política de las mujeres en México ha enfrentado históricamente diversos obstáculos y manifestaciones de violencia de género. La violencia política contra las mujeres en razón de género se define en la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 Bis como “toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida en la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.1 En otras palabras, son conductas dirigidas a una mujer por el hecho de serlo, que buscan impedir o mermar sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de un cargo público.2
Este tipo de violencia puede manifestarse de múltiples formas, por ejemplo: obstaculizar el derecho al voto de las mujeres, difundir propaganda con estereotipos de género para desacreditar a candidatas, impedir que mujeres electas asuman o ejerzan sus cargos, o forzarlas a renunciar mediante amenazas o coacción.
A pesar de los avances normativos, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) persiste. Entre abril de 2020 y diciembre de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 526 quejas por este motivo; sin embargo, solo el 6.8 por ciento concluyeron en sentencias firmes.3
En el proceso electoral 2023-2024, se documentaron 7,420 renuncias de candidaturas locales, de las cuales 4,265 correspondieron a mujeres (57 por ciento); en el ámbito federal, se registraron 346 renuncias, de las cuales 196 fueron de mujeres (57 por ciento).4 Estas cifras reflejan que las mujeres enfrentan presiones, amenazas y coacciones desproporcionadas para abandonar sus aspiraciones políticas.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del INE reporta que hasta julio de 2024 había 416 personas sancionadas por VPMRG, de las cuales 289 eran hombres y 74 mujeres. El 75.7 por ciento de los casos ocurrieron en el ámbito municipal.5
En cuanto a las modalidades, los datos de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGYND) del INE, muestran que la violencia psicológica y simbólica predomina en lo local (69 por ciento), mientras que la violencia económica alcanza el 50 por ciento en lo federal. La violencia digital se ha vuelto cada vez más frecuente, manifestándose a través de campañas de desprestigio y la difusión de contenidos estigmatizantes en redes sociales.6
En los últimos años, el Estado mexicano ha dado pasos importantes para reconocer y combatir la violencia política de género. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún antes de existir un marco legal específico, estableció criterios pioneros para proteger los derechos políticos de las mujeres.
En la jurisprudencia 48/2016, el TEPJF determinó que cuando se alegue violencia política por razones de género, las autoridades electorales deben actuar con debida diligencia, analizar todos los agravios expuestos y no dejar impune dicha violencia, garantizando el acceso efectivo a la justicia de las afectadas.
Este criterio subrayó que la violencia política de género comprende cualquier acción u omisión que, por motivos de género, busque menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres, lo cual impone a todas las autoridades la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.7
Dichos postulados están alineados con los compromisos internacionales de México, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación en todos los ámbitos.8
Como resultado de la creciente visibilidad del problema, en abril de 2020 el Poder Legislativo Federal llevó a cabo una reforma histórica en materia de violencia política de género y mediante decreto publicado el 13 de abril de 2020, se incorporaron definiciones y sanciones específicas en diversas leyes, incluyendo la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).9
En esta Ley se adicionó el artículo 20 Bis, que tipifica el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Dicho precepto enumera catorce conductas ilícitas, que van desde ejercer cualquier tipo de violencia que afecte los derechos político-electorales de una mujer, hasta difundir información privada con estereotipos de género para menoscabarla, pasando por actos como obligar a precandidatas o funcionarias a renunciar, impedir que tomen protesta en sus cargos o negarles recursos para el desempeño de sus funciones.
Esta tipificación representó un avance significativo para castigar penalmente actos que antes quedaban en la impunidad. Las sanciones actuales, de acuerdo con el propio artículo 20 Bis, dependen de la gravedad de la conducta: las más graves (fracciones I a VI, como violencia física o coerción para renunciar) se castigan con 4 a 6 años de prisión y 200 a 300 días multa; conductas intermedias (fracciones VII a IX; por ejemplo, negar recursos o remuneraciones) con 2 a 4 años de prisión y 100 a 200 días multa; y las restantes (fracciones X a XIV, p. ej. difundir propaganda denigrante) con 1 a 2 años de prisión y 50 a 100 días multa.10
Asimismo, la ley prevé agravantes: si el perpetrador es servidor público, funcionario electoral, dirigente partidista o candidato, la pena se aumenta en un tercio, y si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementa en una mitad.
Con este marco jurídico, México dio reconocimiento legal expreso a la violencia política de género y estableció consecuencias para quienes la cometan. No obstante, la sola existencia de la norma no ha erradicado el problema.
Es innegable que, a pesar de los avances normativos, las mujeres mexicanas continúan enfrentando violencia durante su participación en la vida política, especialmente en contextos electorales.
Diversos organismos nacionales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han documentado numerosos casos durante los últimos procesos electorales, lo que evidencia que este fenómeno persiste e incluso se ha extendido en todo el país.
Asimismo, desde la entrada en vigor de las reformas de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) como herramienta para evidenciar y prevenir que agresores reincidan en cargos públicos.
De acuerdo con reportes oficiales del INE, al 4 de julio de 2024 dicho registro acumulaba 416 personas sancionadas por ejercer violencia política de género, de las cuales 289 son hombres y 74 mujeres.11
Estas cifras, recopiladas en menos de cuatro años de vigencia del RNPS, revelan la magnitud del problema. Cabe destacar que el ámbito municipal concentra el mayor número de casos (315, equivalentes al 75.7 por ciento del total), seguido por el nivel estatal (14 por ciento) y el nacional (10 por ciento).12
Esto indica que es en los municipios, el primer contacto de la ciudadanía con el gobierno, donde más se han registrado agresiones políticas contra mujeres. Esta situación es especialmente preocupante, ya que en muchos casos las autoridades locales carecen de los recursos o de la voluntad necesarios para atender de manera eficaz este tipo de agresiones.
Detrás de estos números existen historias concretas de violencia que ilustran la gravedad del fenómeno. La violencia política en razón de género puede ir desde agresiones verbales, difamación y obstaculización sistemática del trabajo de las funcionarias, hasta hechos extremos de coacción y violencia física.
Un caso emblemático es el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 se convirtió en la primera mujer electa como presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas. En 2016 enfrentó una violenta oposición: actores locales la obligaron a renunciar mediante amenazas directas y actos de violencia, llegando incluso a secuestrar a dos legisladores locales y amenazar con quemarlos vivos si ella no dejaba el cargo.13
Este hecho, además de exhibir un patrón de resistencia misógina al liderazgo femenino, constituyó claramente violencia política en razón de género. La Sala Superior del TEPJF tuvo que intervenir y, en una sentencia histórica, determinó que la renuncia de la alcaldesa había sido resultado de coacción en un contexto de violencia de género, ordenando su reincorporación al cargo.14
Este caso sentó un precedente importante: dejó en claro que expulsar a una mujer de un puesto obtenido por voto popular mediante intimidación o violencia es ilegal y debe ser corregido por las autoridades jurisdiccionales.
Desafortunadamente, este no es un caso aislado. Durante los procesos electorales de 2018 y 2021 también se documentaron diversas agresiones contra candidatas y mujeres en funciones públicas, incluyendo amenazas, lesiones e incluso homicidios. Aunque no todas pudieron clasificarse jurídicamente como “en razón de género”, en muchos casos las víctimas fueron atacadas precisamente por ocupar espacios históricamente reservados a los hombres, o fueron blanco de campañas de desprestigio con claros tintes misóginos.15
El incremento en la denuncia y visibilización de la violencia política de género tras la reforma de 2020 ha evidenciado importantes desafíos en la aplicación de la ley penal. Por un lado, muchas de las sanciones registradas en el RNPS derivan principalmente de resoluciones administrativas o sentencias emitidas por órganos electorales, locales y federales, que inhabilitan a los responsables para futuras candidaturas, en lugar de provenir de sentencias penales con cárcel efectiva.
Ello revela que la ruta penal, a través de denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), no siempre resulta expedita ni eficaz. En consecuencia, diversas víctimas han optado por acudir a las instancias administrativas electorales para obtener protección inmediata, como medidas cautelares o la inscripción de agresores en el RNPS, mientras que los procesos penales suelen tardar más tiempo y enfrentar serias dificultades probatorias.
Por otro lado, cuando sí se obtienen condenas penales, las penas establecidas actualmente resultan relativamente bajas, especialmente tratándose de las conductas más graves. La escala máxima prevista en el artículo 20 Bis es de seis años de prisión, pena que, aunque significativa en abstracto, en la práctica permite acceder a beneficios preliberacionales o a la sustitución por tratamientos en libertad, particularmente cuando la sanción se impone en el rango mínimo.
Esta situación debilita el efecto disuasorio de la norma y afecta la percepción de justicia de las víctimas, quienes esperan sanciones proporcionales al daño sufrido.
En suma, aunque existe ya un tipo penal específico, persisten deficiencias en su eficacia práctica, lo cual obliga a reforzar el marco jurídico y garantizar que cumpla efectivamente con su función de prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres.
La presente iniciativa parte de la convicción de que ninguna mujer debe ver truncadas sus aspiraciones o desempeño político o función de gobierno por causas de violencia o discriminación de género. El Estado mexicano tiene la obligación de robustecer las herramientas legales para sancionar con severidad estas conductas y garantizar a las víctimas la restitución y reparación integral de sus derechos.
Resulta indispensable reforzar el carácter disuasivo de la norma: la violencia política contra las mujeres atenta no solo contra un derecho individual, sino contra la representación democrática paritaria. Por ello, la iniciativa propone la adición del artículo 20 Ter, a fin de establecer de manera expresa la obligación de las autoridades jurisdiccionales de ordenar la restitución inmediata de las víctimas y garantizar la reparación integral del daño.
Este diseño legal responde a tres necesidades apremiantes: cerrar los vacíos existentes en la protección normativa; atender la persistencia y el incremento de la violencia política en el ámbito local, donde se concentra la mayoría de los casos; y garantizar que estos delitos no permanezcan impunes ni se analicen de forma aislada, sino que se sancionen de manera acumulativa junto con otros ilícitos.
Con ello, se busca enviar un mensaje inequívoco de cero tolerancia frente a la violencia política contra las mujeres, garantizar que las víctimas no solo vean castigados a sus agresores, sino que recuperen el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, y reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la igualdad de género en la vida pública y política.
Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de garantizar una protección efectiva frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, se presenta a continuación un cuadro comparativo que resume los principales cambios propuestos:
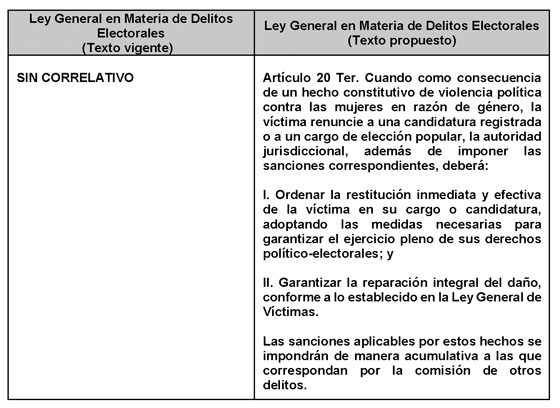
Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales
Único. Se adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 20 Ter. Cuando como consecuencia de un hecho constitutivo de violencia política contra las mujeres en razón de género, la víctima renuncie a una candidatura registrada o a un cargo de elección popular, la autoridad jurisdiccional, además de imponer las sanciones correspondientes, deberá:
I. Ordenar la restitución inmediata y efectiva de la víctima en su cargo o candidatura, adoptando las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales; y
II. Garantizar la reparación integral del daño, conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas.
Las sanciones aplicables por estos hechos se impondrán de manera acumulativa a las que correspondan por la comisión de otros delitos.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
2 CEDAW – Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (2017). Recomendación General No. 35
sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se
actualiza la Recomendación general No. 19. Naciones Unidas.
Disponible en: https://www.te.gob.mx/editorial_service/media/pdf/150420241247282550.pdf#:~:text=Como%20otra%20
medida%20de%20protecci%C3%B3n,cual%20es%20acervo%20del%20TEPJF
3 Benítez Cristóbal, María Elizabeth (2024). Informe final: Programa de Servicios de Primeros Auxilios Psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género (Proceso electoral federal 2023–2024). Instituto Nacional Electoral, Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGYND)
4 Ibídem
5 Instituto Nacional Electoral (INE). (2024).
Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPMRG. Central
Electoral. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2024/08/
INFOGRAFIA_VPCMRG_Registro_Nacional_Personas_Sancionadas_01-07-24.pdf
6 Benítez Cristóbal, M. E. (2024) Op. Cit.
7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2016). Jurisprudencia 48/2016. Violencia política por razones de género. Disponible en: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2759/0
8 Igualdad entre mujeres y hombres (20249. Disponible
en:
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/
igualdad-entre-mujeres-y-hombres#:~:text=El%20compromiso%20del%20Estado%20Mexicano,
de%20Personas%20(febrero%20de%202009)
9 Diario Oficial, 13 de abril de 2020, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmde/LGMDE_ref03_13abr20. pdf
10 Ley General en Materia de Delitos Electorales.
(2021). Diario Oficial de la Federación (20 de mayo de 2021). Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf
11 Instituto Nacional Electoral. (2024). *Infografía:
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2024/08/
INFOGRAFIA_VPCMRG_Registro_Nacional_Personas_Sancionadas_01-07-24.pdf
12 Instituto Nacional Electoral. (2024). Han sido
sancionadas 363 personas por violencia política contra las mujeres en
razón de género en casi cuatro años. Centro Electoral. Disponible en:
https://centralelectoral.ine.mx/2024/07/07/
han-sido-sancionadas-363-personas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-en-casi-cuatro-anos/
13 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. (2020). Violencia política contra las mujeres en razón de
género: El TEPJF se pronunció sobre casos. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/secretaria_tecnica/media/pdf/53aeb7d84560908.pdf
14 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. (2017). *Sentencia del Juicio de Derecho Constitucional
SUP-JDC-1654-2016* [Acuerdo]. Disponible en:
https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2017-08-15/sup-jdc-1654-2016-acuerdo2.pdf
15 Lindor, M. (2022). Integridad electoral, género y violencia política durante las elecciones de 2021 en México. Revista Mexicana de Estudios Electorales. Disponible en: https://www.rmee.org.mx/index.php/RMEstudiosElectorales/issue/view/32
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (rúbrica)
Que adiciona la fracción XVIII-Bis al artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de otorgar facultades explícitas a las diputadas y diputados para promover gestiones ante instancias competentes en atención a su carácter de representantes populares, a cargo del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en lo siguiente:
Planteamiento el problema
La representación política es el fundamento esencial de la democracia representativa moderna. Como lo afirma Hanna Pitkin, representar implica no solo simbolizar o reflejar al electorado, sino actuar en su nombre y en su interés sustantivo.1 En este sentido, los diputados no solo cumplen con funciones legislativas, sino que también son intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno, particularmente en contextos donde las desigualdades estructurales dificultan el acceso a la administración pública.
De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, Diputado es:
“Representante elegido por los ciudadanos, según criterios de preferencia política, para formar parte del Congreso de los Diputados o Cámara Baja y actuar en nombre de los electores en el ejercicio de las competencias legislativas, presupuestarias, de control político y otras funciones parlamentarias. En las modernas democracias representativas los diputados ostentan un mandato representativo y participan en la formación de la voluntad general”.1
Si bien, la labor histórica del legislador es la de ser un representante en sus comunidades y ser un puente de comunicación entre los tres órdenes de gobierno y el gobernado, lo cierto es que hoy en día no existe en la legislación nacional un artículo expreso que reconozca una de las labores que de manera cotidiana realizamos las y los Diputados Federales en las comunidades que representamos.
En esa tesitura, es de considerar establecer en nuestro marco legal una disposición dentro de las atribuciones conferidas a las y los Diputados relativa a la facultad para promover gestiones ante instancias competentes en atención a su carácter de representantes populares.
II. Argumentos que la sustentan
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 51 que la Cámara de Diputados se compone de “representantes de la Nación”.3 Esta concepción no limita al diputado a la actividad parlamentaria, sino que amplía su papel como gestor y canalizador de las necesidades sociales; la tarea del Legislador es y será siempre la del representante de la ciudadanía frente al poder, es la voz, es la acción es el medio para que las y los mexicanos transiten por el complejo entramado de la administración pública.
Como lo argumenta Bernard Manin, la legitimidad de la representación se fortalece cuando el representante actúa proactivamente ante el gobierno en favor de sus gobernado,4 cuando estos representantes se involucran en las necesidades de las comunidades, de los barrios, de las rancherías, cuando salen al territorio a escuchar las realidades y buscar canalizar sus problemáticas ante las instancias correspondientes.
Un clásico de la ciencia política, Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social 5 reconocía que los representantes deben ser la “voz del pueblo”, lo cual en estricto sentido no limita su función al quehacer legislativo, sino que lo dicho carácter lo hace ser el vínculo entre el pueblo y las autoridades en sus tres niveles y en sus tres órdenes de gobierno. Bajo esa tesitura y a efecto de reforzar lo anterior, John Locke afirma que el poder legislativo representa a los ciudadanos y debe “proteger sus derechos frente al abuso del poder”.6 Los legisladores son “guardianes del pacto social” y deben interceder por el pueblo ante el Ejecutivo.
En el quehacer parlamentario, las y los diputados de manera recurrente recibimos solicitudes ciudadanas relacionadas con infraestructura, servicios públicos, salud, educación; sin embargo, a diferencia del Reglamento del Senado de la República el Reglamento de la Cámara de Diputados no contempla de forma explícita dicha atribución dentro de las funciones individuales. En consecuencia, el legislador debe actuar en beneficio real de sus representados, no sólo como un vocero formal. Nuestra labor como legisladores es hacer valer el principio democrático de intermediación política en que los representantes deben acercar al pueblo con el gobierno, no alejarlo de él.
Por ello, se propone adicionar la fracción XVIII-Bis al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de formalizar la facultad de gestión de los legisladores ante instancias gubernamentales, armonizándolas con las atribuciones que tienen las y los Senadores de la República, garantizando así el cumplimiento pleno de su mandato representativo.
III. Fundamento legal
Esta iniciativa se presenta en el ejercicio de las facultades que el suscrito, en su calidad de Diputado de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
III. Denominación del proyecto de decreto
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XVIII-Bis al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de otorgar facultades explícitas a las Diputadas y Diputados para promover gestiones ante instancias competentes en atención a su carácter de representantes populares.
IV. Ordenamiento a modificar y adicionar
Reglamento de la Cámara de Diputados
V. Texto normativo propuesto
Se propone adicionar la fracción XVIII-Bis al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, planteada en el cuadro comparativo con el objetivo de dar mayor claridad a la misma:
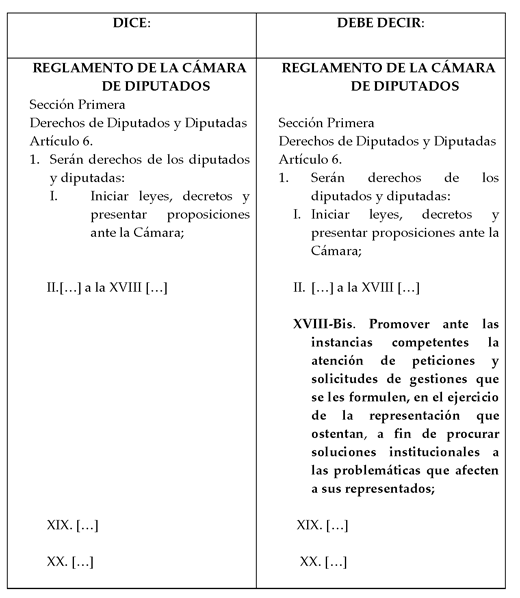
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por párrafo primero del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno el siguiente
Decreto
Artículo Único. Se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:
Artículo 6. Las diputadas y los diputados tendrán las siguientes atribuciones:
I. [...] a la XVIII [...]
XVIII-Bis. Promover ante las instancias competentes la atención de peticiones y solicitudes de gestiones que se les formulen, en el ejercicio de la representación que ostentan, a fin de procurar soluciones institucionales a las problemáticas que afecten a sus representados.
VI. Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Hanna Pitkin. The Concept of Representation, University of California Press, 1967.
2 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. https://dpej.rae.es/lema/diputado-da
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 51
4 Bernard Manin. The Principles of Representative Government, Cambridge University Press, 1997.
5 Rousseau, Jean Jaques. El contrato social. Editorial Herder. España, 2013.
6 Fernández Santillán, José F. Locke y Kant. Ensayos de filosofía política. Editorial Siglo XXI. México, 1992.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de noviembre de 2025.
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante (rúbrica)
Que adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, en materia de campañas de concientización y difusión para la recolección y manejo de medicamentos caducos o en desuso, a cargo de la diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario de Morena
Mónica Fernández César, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 119 de la Ley General de Salud, considerando la siguiente
Exposición de Motivos
Iniciaré con una pregunta ¿sabemos realmente qué hacer con los medicamentos caducos o que ya no usamos y que tenemos en el botiquín en nuestras casas? la respuesta es NO.
El ritmo de nuestra vida no nos deja espacio para pensar qué pasa con esos medicamentos cuando los tiramos a la basura o al drenaje, cuántas veces no hemos escuchado en las noticias que decomisaron medicamentos que se vendían ilegalmente en mercados públicos, todo ello, me ha hecho reflexionar respecto a esta situación, y analizar que falta legislativamente para que todas y todos en este país hagamos consciencia y tengamos conocimiento público respecto a estos fármacos, y las consecuencias en nuestra salud y afectación al medio ambiente.
Es importante conocer qué entre los efectos nocivos a la salud, derivados del mal manejo de los medicamentos a que ya no usaremos o que ya venció su caducidad está la Intoxicación por la ingesta, en algunos casos graves la muerte, y en lo que corresponde al daño al medio ambiente, la contaminación de agua, mantos friáticos, entre otros.
En 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que de cerca de 12 millones de medicamentos caducos; es decir, el treinta por ciento, terminaba en el mercado ilegal.1
Por otra parte, El Financiero, publicó que 5 por ciento de los medicamentos caducados en México terminan en la basura común o en el mercado negro. Apenas 70 toneladas son destruidas de forma segura cada año, lo que representa solo el 25 por ciento de los fármacos vencidos detectados. Lo anterior, significa que de los millones de cajas de analgésicos, antibióticos y tratamientos crónicos circulan sin control, aumentando los riesgos sanitarios y ambientales.2
A nivel internacional
En otras regiones del mundo, en países de la Unión Europea, por ejemplo, las farmacias han establecido mecanismos para que haya un mejor control de la concentración de los medicamentos que las personas desechan, y con ello combatir tanto la contaminación ambiental como daños a la salud.
De igual forma, para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el robo de medicamentos del depósito de desechos o durante su clasificación puede dar lugar a que se revendan y sean suministrados medicamentos vencidos. Dicha organización destaca que “Pasada la fecha de caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunos pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adverso en el organismo”.3
Fue así que la Comunidad Europea, creó la Directiva 2004/27/CE, relativa al código comunitario de medicamentos de uso humano, en dicha norma se establece que ‘los Estados miembros garantizarán la existencia de sistemas adecuados de recogida de los medicamentos no utilizados o caducados.4
En toda Europa, son millones de personas que todos los días depositan este tipo de medicamentos en lugares específicos que se han establecido, ello sin duda coadyuva a garantizar así su correcto tratamiento medioambiental.
Para concientizar a las personas en Europa, de cómo deben desechar estos residuos que tanto daño pueden generar al medio ambiente y a la salud pública, se ha implementado la campaña #medsdisposal, la cual que ofrece información de los sistemas de eliminación que existen actualmente en los países europeos.
En países como en España, desde hace 24 años, establecieron el sistema Sigre, que permite a todas las y los ciudadanos desprenderse de forma segura de estos residuos contenedores que específicamente se encuentran en las farmacias, logrando que sea un hábito de reciclar los residuos de medicamentos y sus envases.
Recientemente, como parte de una campaña para la concientización de las personas, SIGRE dos nuevas pegatinas para potenciar el uso y conocimiento del Punto SIGRE por parte de los más de dos millones de ciudadanos que diariamente las visitan.
La primera pegatina, indica que los envases vacíos de medicamentos, junto con su caja de cartón y prospecto, los restos de tratamientos ya finalizados, los medicamentos caducados o en mal estado de conservación y los Sistemas Personalizados de Dosificación deben depositarse en el Punto SIGRE. También los invita a consultar al farmacéutico en caso de duda.
La segunda calcomanía, contiene un código QR que redirige a una landing donde el ciudadano puede obtener información de interés sobre SIGRE.
Otro ejemplo es Chile, todos los días 1 de julio, se celebra el Día Nacional del Uso Responsable de los Antibiótico, durante el mismo, se llevó a cabo una campaña de recolección de medicamentos vencidos o sobrantes, bajo el lema “Súmate, tu compromiso hace la diferencia”, el objetivo era promover la eliminación segura y responsable, objetivo que se logró, en virtud de que vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia de San Juan, se acercaron a hospitales y centros asistenciales para entregar los antibióticos que ya no utilizaban, en una acción que refuerza el compromiso social con el cuidado de la salud pública y del medio ambiente.5
México
En nuestro país, de acuerdo a una publicación de El economista, del pasado 8 de octubre, señala que, en México, 1 de cada 10 medicamentos que se guardan en os botiquines de los hogares, estos terminan en la basura, en el drenaje, o peor aún, en el mercado negro, poniendo en los 3 supuestos, en riegos la salud de la población.
De igual forma, en la misma publicación, se precisó que la Asociación Nacional de Farmacias de México, (Anafarmex) expresó su preocupación por el mal manejo de estos medicamentos, los cuales deben ser destruidos conforme a procedimientos específicos de disposición segura. Aseguró que el mal manejo, se debe a la falta de contenedores autorizados para el retorno de fármacos caducos o en desuso.
En la misma nota se publica un dato alarmante, y que el miso es una de las causas que motiva esta iniciativa, “de las aproximadamente 47,000 farmacias privadas que operan en el país, sólo 5,000 disponen de estos contenedores, una cifra insuficiente que representa un riesgo tanto para la salud pública como el medio ambiente”.6 Estas cifras no han cambiado desde 2019.
De manera personal, recientemente al ir a depositar los medicamentos caducos que había en mi hogar, a un contenedor específico en un supermercado, una señora muy asombrada me preguntó ¿Qué hacía? al explicarle que hacía y porque, me respondió: ¿y a cambio de dejarlos ahí que me regalan o que me ganó? Mi respuesta fue: cuidar la salud y no contaminar el medio ambiente. ¡Sorprendente, no creen!
En nuestro país existe una Asociación civil sin fines de lucro Canifarma, se encarga de la recolección y destrucción adecuada de medicamentos vencidos provenientes de los hogares. Este programa es fundamental para prevenir riesgos sanitarios y ambientales, ya que los medicamentos caducos son considerados residuos peligrosos por la Semarnat.
Nace Singrem
Canifarma, AMIIF (representa 60 empresas líderes en México y a nivel mundial en investigación farmacéutica, biotecnología y dispositivos médicos)7 y Anafam (Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, A.C.)8 en 2007, fundan la Asociación civil sin fines de lucro Singrem, el objetivo de esta Asociación es el manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sus sobrantes, en los hogares del público usuario.
La forma en que funciona esta recolección y disposición final es como se muestra en las siguientes imágenes:
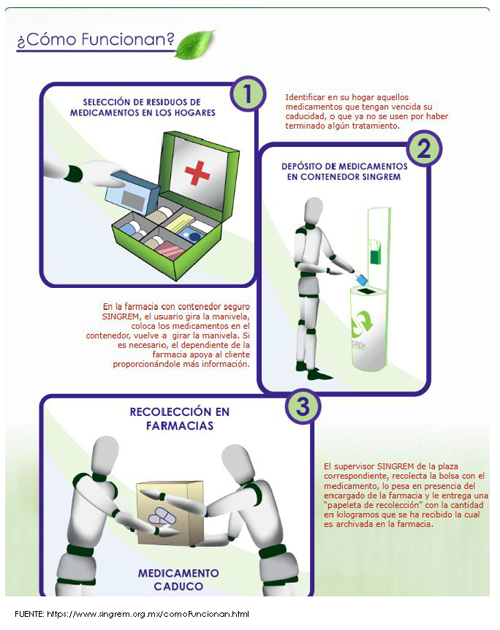
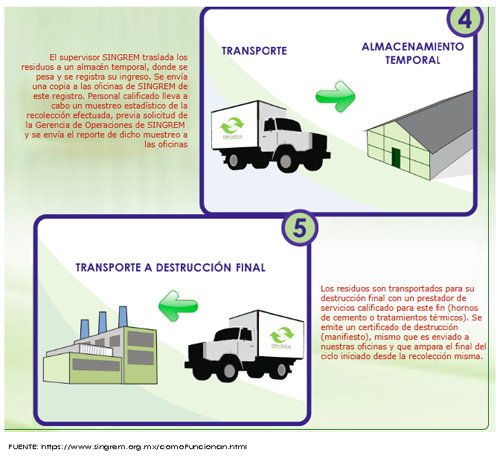
En 2025 se han realizado diversas campañas de acopio en colaboración con instituciones educativas y otras entidades (UAEMéx y el IPN) ambas instituciones lanzaron campañas a principios de año para invitar al público a depositar sus medicamentos caducos en contenedores especiales. De acuerdo a datos de Canifarma, cada año se generan en México más de 5 mil toneladas de medicamentos vencidos. 9
Sin duda, hay mucho que legislar sobre este tema, y la falta de una regulación del acopio obligatorios para todos los actores involucrado, agrava el problema, permitiendo que un alto volumen de medicamentos caducos (hasta 200 millones de unidades anuales) termine en el mercado negro o la basura, con los peligros que esto representa.
En México, dentro de nuestro marco legal tenemos la NOM-052-SEMARNAT-2005, 10 la cual establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. En el caso que nos ocupa, dentro del Listado No. 5, contempla a los residuos sujetos a condiciones particulares de manejo, en su apartado denominado Química Farmacéutica hace mención de los medicamentos caducos.
Si bien existe información respecto de las consecuencias que podría tener consumir una medicina cuya caducidad ya venció, la misma no ha sido suficientemente difundida entre la población, por ello, a través de este instrumento legislativo es que propongo que haya campañas de difusión en la que se comunique a la ciudadanía cómo puede contribuir a aminorar los riesgos de salud y daño al medio ambiente, e vitar que los medicamentos se vendad de manera ilegal, por ejemplo o que los medicamentos en forma de líquido no sean vertidos e n el drenaje.
De acuerdo a las estadísticas la devolución de medicinas caducas por las farmacias a los distribuidores aumento de un 15 a un 80 por ciento en el 2012; mientras que en los hogares el aumento fue de 8.8 toneladas a 157 toneladas en abril del 2013. 11
José Antonio Aedo, Director General del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, expresó:
“Yo les puedo asegurar que cualquier persona hoy revisa su botiquín y se va a encontrar medicinas caducas, los tira a la basura o los hace polvito y los tira por el inodoro. Hay gente sin escrúpulos que saca esas medicinas de la basura y las va a vender en los mercados, en los tianguis, vemos ahí exposiciones de productos al rayo del sol caducados que la gente luego dice, ah pues esta caducado, pero a lo mejor todavía me sirve, lo están vendiendo más barato, ... pues nos genera un problema de salud muy grave”12
Según se informa en la página oficial de esta Cámara de Diputados.13 En las dos últimas legislaturas se han promovido 104 iniciativas relacionadas con medicamentos; solo una hace referencia al término caduco, hablando de medicamentos; esa iniciativa es del Congreso de Chihuahua, publicada en Gaceta el 22 de abril de 2024, con fines de penalizar a quien comercialice productos farmacéuticos caducos.
Del resto, ninguna explora el objetivo de esta iniciativa, que es establecer por ley la obligación de habilitar campañas de concientización y difusión para la recolección y manejo de medicamentos caducos o en desuso, siguiendo la implementación en otras regiones del mundo, como acción positiva de las y los integrantes de esta Cámara; en apego a su obligación de proponer legislaciones más actualizadas a nuestros tiempos y con el propósito de continuar con una visión de previsión en materia de salud.
Debo señalar por otra parte, que, en el Congreso de la Ciudad de México, durante la II Legislatura, el 20 de abril de 2022; existió un esfuerzo similar al que abandera esta iniciativa, pero sustancialmente diferente, porque estaba dirigida a modificar Ley de Salud de la Ciudad de México para aplicar las políticas públicas concretas para que se instalaran contenedores específicos en todos los edificios de la administración pública local; propósito que, evidentemente, no tiene los alcances ni el objetivo que promueve la que propongo. Agrego además que aquélla no se valoró procedente y la Comisión de Salud de aquel Congreso Local nunca dictaminó ese instrumento.
Con el objeto de exponer con mayor claridad el contenido de esta iniciativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo, mostrando en la segunda columna la reforma que se propone:
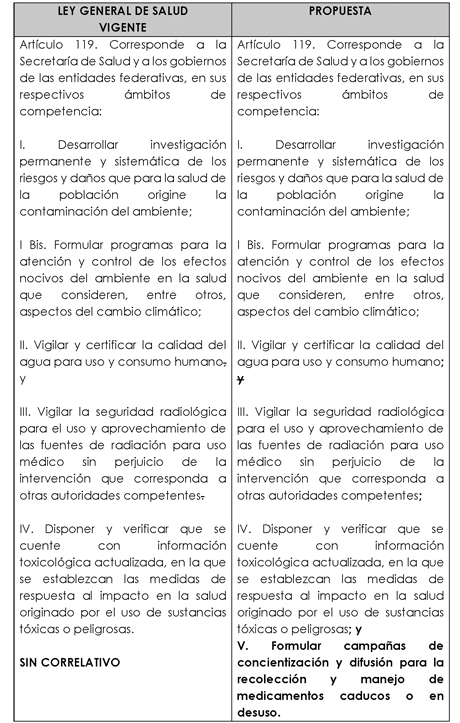
Ordenamiento a modificar
La Ley General de Salud
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud
Único. Se adiciona la fracción v al artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia:
I. Desarrollar investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños que para la salud de la población origine la contaminación del ambiente;
I Bis. Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre otros, aspectos del cambio climático;
II. Vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano;
III. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes;
IV. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada, en la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud originado por el uso de sustancias tóxicas o peligrosas; y
V. Formular campañas de concientización y difusión para la recolección y manejo de medicamentos caducos o en desuso.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 En México 200 se generan millones de medicamentos caducos al año; ¿dónde terminan? • Cobertura 360
2 https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/problema-no-que-mexico-75-me dicamentos-caducos-terminen-basura-que-terminan-reventa
3 https://www.paho.org/es/emergencias-salud/directrices-seguridad-para-de secho-productos-farmaceuticos
4 https://elglobalfarma.com/farmacia/sigre-reciclaje-medicamentos-europa/
5 https://sisanjuan.gob.ar/23-salud/2025-07-01/62716-2025-07-01-13-42-46
6 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
10-medicamentos-caducos-casa-terminan-cano-mercado-ilegal-anafarmex-20251008-780652.html
7 https://amiif.org/nosotros/
8 https://anafam.org.mx/nosotros
9 https://www.google.com/search?q=C%C3%A1mara+Nacional+de+Industria+Farmac%C3%A9utica+medicamentos
+caducos+2025&rlz=1C1FKPE_enMX1147MX1148&oq=C%C3%A1mara+Nacional+de+Industria+Farmac%C3%
A9utica+medicamentos+caducos+2025&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUzMzdqMGo3qAIAsAIA
&sourceid=chrome&ie=UTF-8
10 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/1055/SEMARNA/SEMARNA.htm
11 https://www.singrem.org.mx/quienesSomos.html
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/incineracion-medicamen tos-caducos/
13 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.
Diputada Mónica Fernández César (rúbrica)