Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6917-II-3, miércoles 12 de noviembre de 2025
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Aguas Nacionales; General de Desarrollo Forestal Sustentable; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; General de Cambio Climático; y Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma y adiciona el artículo 119 Octies al Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo relacionado con el control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Aguas Nacionales; General de Desarrollo Forestal Sustentable; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; General de Cambio Climático; y Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el Principio de Equidad Intergeneracional en múltiples disposiciones de la legislación ambiental mexicana, con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.
México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.
En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.
El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.
Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el Principio de Equidad Intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.
En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.
Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Así, el Principio de Equidad Intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.
Fundamento teórico
El Principio de Equidad Intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.
En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.
En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.
Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.
Asimismo, el Principio de Equidad Intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.
Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.
Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.
Cabe destacar que el Principio de Equidad Intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.
La implementación del Principio de Equidad Intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.
Fundamento jurídico
El Principio de Equidad Intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.
A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.
En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.
Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.
El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.
Otro aspecto fundamental del Principio de Equidad Intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.
Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.
Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible
Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 15. (...)
I. a XX. (...)
XXI. El Principio de Equidad Intergeneracional debe ser promovido en todas las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, garantizando que las decisiones ambientales actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 7 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis. (...)
I. a XI. (...)
XII. El Principio de Equidad Intergeneracional, el cual busca garantizar que la gestión, conservación y uso de los recursos hídricos se realice de manera sostenible, asegurando que las decisiones actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de agua.
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción XLIII al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3 (...)
I. a XLII. ...
XLIII. Promover el Principio de Equidad Intergeneracional, asegurando que el manejo forestal sustentable y la protección de los ecosistemas no comprometan los recursos naturales y la biodiversidad necesarios para las generaciones futuras.
Artículo Cuarto. Se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:
Artículo 5o. (...)
(...)
I. a IX. (...)
X. Garantizar el Principio de Equidad Intergeneracional, asegurando que las decisiones presentes sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre no comprometan los derechos de las generaciones futuras.
Artículo Quinto. Se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 2. (...)
I. a XII. (...)
XIII. Considerar el Principio de Equidad Intergeneracional en la gestión integral de los residuos, asegurando que las políticas, programas y acciones no comprometan el bienestar de las generaciones futuras en términos ambientales, sociales y económicos.
(...)
Artículo Sexto. Se adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:
Artículo 2o. (...)
I. a VIII. (...)
IX. Asegurar la equidad Intergeneracional, garantizando que las políticas y acciones en materia de cambio climático no comprometan los recursos y condiciones ambientales necesarios para las generaciones futuras, preservando su derecho a un medio ambiente sano.
Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:
Artículo 1o. (...)
(...)
La presente Ley también promoverá la equidad Intergeneracional, asegurando que las decisiones tomadas hoy no afecten negativamente a las generaciones futuras en términos de acceso y preservación de los recursos naturales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.
2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.
3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/
4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.
5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.
6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.
Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el principio de equidad intergeneracional en múltiples disposiciones de la legislación ambiental mexicana, con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.
México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.
En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.
El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.
Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el principio de equidad intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.
En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.
Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Así, el principio de equidad intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.
Fundamento teórico
El principio de equidad intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.
En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.
En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.
Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.
Asimismo, el principio de equidad intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.
Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.
Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.
Cabe destacar que el principio de equidad intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.
La implementación del principio de equidad intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.
Fundamento jurídico
El principio de equidad intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.
A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.
En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.
Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.
El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.
Otro aspecto fundamental del principio de equidad intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.
Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.
Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 11. (...)
Las acciones para el desarrollo rural sustentable deberán también contemplar el principio de equidad intergeneracional, asegurando que las decisiones presentes en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales no comprometan el bienestar de las futuras generaciones, en concordancia con los tratados internacionales y el desarrollo sostenible.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVI al artículo 2 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:
Artículo 2. (...)
I. a XV. (...)
XVI. Promover el principio de equidad intergeneracional, asegurando que las decisiones en materia de bioseguridad se tomen considerando los derechos de las generaciones futuras para garantizar un ambiente sano y libre de riesgos.
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción IX al artículo 1 de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue
Artículo 1. (...)
I. a VIII. (...)
IX. Promover la Equidad Intergeneracional en la producción orgánica, asegurando que las prácticas adoptadas no comprometan los recursos naturales ni la sostenibilidad a largo plazo, preservando el bienestar de las generaciones futuras.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.
2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.
3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/
4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.
5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.
6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.
Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el principio de equidad intergeneracional con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.
México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.
En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.
El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.
Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el principio de equidad intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.
En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.
Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Así, el principio de equidad intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.
Fundamento teórico
El principio de equidad intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.
En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.
En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.
Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.
Asimismo, el principio de equidad intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.
Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.
Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.
Cabe destacar que el principio de equidad intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.
La implementación del principio de equidad intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.
Fundamento jurídico
El principio de equidad intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.
A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.
En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.
Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.
El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.
Otro aspecto fundamental del principio de equidad intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.
Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.
Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible
Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 17. (...)
I. a XVI. (...)
XVII. Asegurar el principio de equidad intergeneracional en la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas, garantizando que las decisiones actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de acceso a los recursos y la sostenibilidad ambiental.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.
2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.
3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/
4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.
5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.
6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2025.
Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)
Que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. En las plazas comerciales los estacionamientos son un medio necesario para acceder a bienes y servicios de consumo ofrecidos en dichos espacios.
2. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, AMPC por sus siglas, en el país existen más de 900 centros comerciales.
3. Que en la mayoría de los centros comerciales el estacionamiento se cobra como un servicio adicional aparte.
4. Que la regla de independencia del servicio del estacionamiento se encuentra establecida sin considerar el consumo de la mayoría de los usuarios quienes, para consumir, utilizan de manera accesoria los estacionamientos.
5. Que, en algunos estados se ha identificado que existen diversas irregularidades en plazas comerciales y supermercados, donde las máquinas y relojes son alterados para obtener un cobro superior a los usuarios.
6. Que el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene como eje evitar las prácticas que perjudiquen a los consumidores en su relación con los proveedores.
Por lo anterior, se propone modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
En las plazas comerciales el consumidor busca acceder a bienes y servicios que se encuentran ofertados en un mismo espacio, de manera que su consumo puede ser más eficiente pues se aprovecha el acceso a varias tiendas.
Para favorecer la posibilidad de que el usuario consumidor pueda permanecer durante largo tiempo, durante su estancia en las plazas, estas cuentan con un estacionamiento, sin embargo, como se mencionó en el apartado anterior, el estacionamiento se encuentra contemplado como un servicio independiente, aunque en la práctica forme parte de la experiencia de consumo, e incluso lo promueva de manera indirecta al ofrecer la tranquilidad de poder resguardar el vehículo durante varias horas.
Sin embargo, lo anterior se ha vuelto una práctica desproporcionada, pues los usuarios pagan un derecho de estacionamiento que muchas veces resulta excesivo. El usuario se encuentra pues, en una situación en que se le obliga a pagar un cargo extra que no corresponde a un servicio autónomo, sino a una condición que permite que ejerza su derecho al consumo.
En el marco jurídico mexicano, además de la LFPC, la Constitución de la República contempla el cuidado del consumidor por prácticas abusivas. Sin duda, el cobro por estacionamiento es un ejemplo del aprovechamiento que, desde una posición dominante, realizan las plazas comerciales, pues no existe alternativa real para acceder al consumo.
La iniciativa que presenta el suscrito busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten esta carga que es desproporcionada. En este sentido, el suscrito considera que, en una perspectiva amplia, el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse como un servicio accesorio del derecho al consumo. Por lo cual, cobrarlo constituye una práctica abusiva de cargos indebidos.
Si bien prohibir su cobro totalmente puede significar una carga excesiva también para los proveedores, una forma de protección al consumidor es otorgar horas obligatorias de acceso gratuito al estacionamiento siempre que el usuario haga un consumo en algún establecimiento de la plaza comercial.
Como se ha argumentado en los párrafos que anteceden, la protección de los derechos de los consumidores es primordial para el sistema jurídico mexicano, no obstante, en la práctica, la falta de regulación en ciertos sectores conlleva una falacia en la garantía de los derechos. En lugar de garantizar sus derechos, el marco actual coloca al ciudadano frente a una asimetría estructural en el pago de estacionamientos. Por un lado, el consumidor no tiene un marco legal que le proteja en este caso pues, el marco jurídico, institucional y económico favorecen sistemáticamente al proveedor.
La asimetría también se refleja en la falta de información general sobre los estacionamientos. Los usuarios constantemente están a expensas de los cobros desregulados y condiciones de los estacionamientos de las plazas comerciales.
La presente iniciativa tiene como propósito establecer un marco jurídico que garantice una protección efectiva y equilibrada para las personas consumidoras, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los proveedores. Se reconoce, en particular, que personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.
Bajo esta consideración, resulta indispensable subrayar que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles: fortalecer el derecho de las y los consumidores mediante esta reforma implica, al mismo tiempo, favorecer el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la movilidad, el acceso a la alimentación y el acceso equitativo a bienes y servicios de primera necesidad.
Para mayor claridad, a través del siguiente cuadro comparativo, se podrán observar el texto vigente y la propuesta hecha en esta iniciativa:
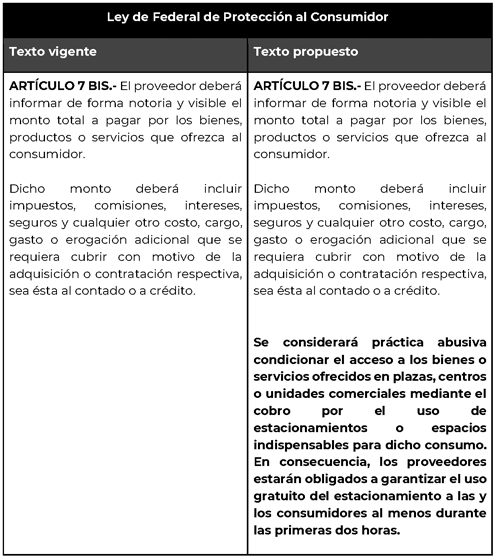
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al consumidor, en materia de prácticas abusivas, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis. El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.
Se considerará práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo. En consecuencia, los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a las y los consumidores al menos durante las primeras dos horas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Procuraduría Federal del Consumidor emitirá, en un plazo no mayor a 90 días, las disposiciones administrativas necesarias para la implementación de lo dispuesto en este Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de noviembre de 2025.
Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (rúbrica)
Que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
2. Que con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes en la materia salubridad general de la República y definirá las obligaciones que cada autoridad tendrá en la materia, entre ellas, la Ley General de Salud, que regula la producción, comercialización y etiquetado de productos que puedan incidir en la salud humana.
3. Que el artículo 28 de nuestra ley fundamental dispone que las leyes protegerán a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
4. Que conforme a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor, los Estados, para la protección de la salud de las personas consumidoras deben adoptarse o mantenerse políticas para asegurar el control de calidad de los productos, medios de distribución adecuados y seguros, sistemas internacionales normalizados de etiquetado e información, y programas de educación e investigación en estos ámbitos.
5. Que el Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, denominado Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación, establece las disposiciones aplicables al control sanitario que ejerce la Secretaría de Salud sobre los bienes y actividades que pueden influir en la salud humana.
Para efectos de dicho título, el control sanitario se entiende como el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que la autoridad sanitaria lleva a cabo con la participación de productores, comercializadores y consumidores, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.
Dentro de este marco normativo, el Capítulo IX, titulado Productos Cosméticos, del título antes citado regula de manera específica la fabricación, importación, distribución y etiquetado de estos productos. El artículo 269 de la Ley define los productos cosméticos como aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, como la epidermis, el sistema piloso y capilar, las uñas, los labios, los órganos genitales externos, así como los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales, o bien atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.
Este marco jurídico reconoce que los cosméticos, aunque no tienen una finalidad terapéutica, mantienen contacto directo y frecuente con el cuerpo humano, por lo que su control sanitario y correcto etiquetado resultan esenciales para proteger la salud de las personas consumidoras.
6. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece, en su artículo primero, los principios básicos de las relaciones de consumo y el primero de ellos es la protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas consumidoras ante cualquier riesgo provocado por los productos.
En cuanto al artículo 19, de la misma ley, prevé que los productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que estén elaborados o integrados, así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación.
7. Que, en concordancia con la Ley de Infraestructura de la Calidad, las disposiciones sobre normalización y etiquetado resultan fundamentales para la protección del derecho a la información y la seguridad de las personas consumidoras.
El artículo 4 de dicha Ley define, entre otros conceptos relevantes, a la Secretaría de Economía como autoridad competente en la materia y a la Norma Oficial Mexicana (NOM) como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras. Estas normas tienen como finalidad fomentar la calidad para el desarrollo económico y proteger objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, especificaciones o características aplicables a bienes, productos, procesos o servicios, incluyendo las relativas a terminología, marcado o etiquetado e información.
Por su parte, el artículo 11 establece que el Reglamento de la Ley deberá desarrollar los elementos complementarios de las regulaciones aplicables en diversos sectores, incluyendo aquellos relativos a la protección del derecho a la información. En esta materia, se dispone que el Reglamento debe considerar los sellos, declaraciones y contraseñas oficiales, así como la información comercial, sanitaria o de otro tipo que deba integrarse en el etiquetado de bienes y productos, con el propósito de proteger los intereses de las personas consumidoras.
Finalmente, el artículo 34 determina que las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas deben contener, como mínimo, la identificación, especificaciones, características y disposiciones técnicas, así como los datos e información relativos al marcado o etiquetado del bien o producto al que serán aplicables.
En este contexto, las disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad refuerzan la necesidad de armonizar la Ley General de Salud con la normativa técnica sobre etiquetado, a fin de garantizar que los productos cosméticos incluyan información clara, veraz y suficiente respecto a su fecha de caducidad, periodo de vida útil después de abierto y condiciones de uso, en protección de la salud y el derecho a la información de las personas consumidoras.
8. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, establece los requisitos sanitarios y comerciales que deben observar los productos cosméticos que se comercializan en territorio nacional.
En su numeral 3.10, la Norma define la fecha de duración mínima, caducidad, consumo preferente, vencimiento, validez o expiración como la fecha límite en la cual un producto, conservado en condiciones adecuadas, mantiene su calidad sanitaria, de modo que no representa un riesgo a la salud humana, y después de la cual no podrá ser comercializado.
Asimismo, en su apartado 5.3.6, la NOM dispone que los productos con una duración menor o igual a 24 meses deben incluir en su envase primario o secundario la fecha hasta la cual el producto es seguro para la salud del consumidor, indicando al menos el mes y el año, o bien el día, mes y año. Este dato podrá ir precedido por leyendas como Caducidad, Consumo preferente, Vencimiento, Duración mínima, Validez o Expiración, o sus abreviaturas.
Sin embargo, la misma disposición exceptúa de esta obligación a determinados productos, como aceites, jabones sólidos, perfumes, desodorantes no emulsión, tintes, shampoo, acondicionadores, productos para uñas, entre otros, por considerar que su composición o rotación comercial no permite el crecimiento microbiano o implica un riesgo mínimo para la salud.
Por lo anterior, se propone modificar el artículo 272 de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El maquillaje y los productos cosméticos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. Su uso no solo responde a fines estéticos, sino también a prácticas de cuidado personal y bienestar. Sin embargo, la falta de información visible sobre su fecha de caducidad y vida útil después de abiertos puede representar un riesgo para la salud pública y una omisión en el derecho a la información de las personas consumidoras.
A pesar de que existen normas técnicas que regulan el etiquetado de estos productos, la legislación vigente no establece una obligación expresa y generalizada de incluir de forma visible esta información en todos los productos cosméticos. Esta situación genera vacíos normativos que impiden garantizar que los consumidores conozcan los límites de uso seguro de los productos que aplican directamente sobre su piel.
El uso de productos cosméticos caducados puede representar un riesgo real para la salud de las personas consumidoras. De acuerdo con información publicada por Mayo Clinic Health System, cuando los ingredientes de un producto han superado su vida útil pueden provocar reacciones cutáneas adversas, como enrojecimiento, irritación o brotes, debido a la degradación química de sus componentes. Asimismo, los envases abiertos y las brochas de aplicación pueden convertirse en focos de proliferación bacteriana, lo que incrementa la posibilidad de infecciones dermatológicas.1
En materia de salud, para garantizar la seguridad de los productos cosméticos, no solo la fecha de caducidad es un elemento relevante, sino también el periodo de vida útil después de abierto. De acuerdo con especialistas en el cuidado de la piel, “el reloj empieza a correr una vez que se abre el envase”,2 lo que significa que, aunque un producto se mantenga en buenas condiciones antes de su apertura, su contacto con el aire, la luz y la humedad inicia un proceso de degradación progresiva que puede alterar sus propiedades originales. Esta consideración resulta especialmente importante en productos de uso diario, como bases, labiales, máscaras para pestañas o cremas, los cuales, una vez abiertos, pueden perder estabilidad química y microbiológica, generando riesgos para la salud de quienes los utilizan.
En México, la regulación de los productos cosméticos se encuentra prevista principalmente en la Ley General de Salud. Asimismo, la Secretaría de Economía es la autoridad competente para emitir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de etiquetado y seguridad. La Norma Oficial Mexicana en la materia es la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, en ella se regula el Etiquetado para productos cosméticos preenvasados, la cual establece los requisitos sanitarios y comerciales que deben observarse en estos productos.
No obstante, dicha norma exceptúa la señalización de la fecha de caducidad a una amplia gama de productos cosméticos. Esta excepción, aunque responde a criterios técnicos relacionados con la estabilidad de ciertos productos, ha generado una laguna normativa que deja sin protección a las y los consumidores, ya que muchos de estos artículos, al ser expuestos a variaciones de temperatura, humedad o luz, pueden deteriorarse antes del tiempo previsto por el fabricante.
Además de lo anterior, el marco jurídico nacional no exige la inclusión visible del periodo de vida útil después de abierto (PAO), una práctica común en otros países, lo cual impide a los consumidores conocer hasta cuándo un producto abierto puede utilizarse de forma segura. Por ello, resulta necesario actualizar la legislación para fortalecer la transparencia, la seguridad sanitaria y el derecho a la información en materia de productos cosméticos.
Al respecto, el concepto de Periodo Después de la Apertura (PAO, por sus siglas en inglés) hace referencia al lapso durante el cual un producto cosmético permanece seguro y apto para su uso una vez que su envase ha sido abierto, siempre que se mantenga en las condiciones de almacenamiento señaladas por el fabricante.
A diferencia de la fecha de caducidad, que indica la vida útil de un producto sellado, el PAO permite conocer el tiempo en que un cosmético conserva sus propiedades y estabilidad tras el primer uso, considerando su exposición al aire, la luz y la humedad. Este concepto surgió en la Unión Europea a partir de la Directiva 2003/15/CE, la cual estableció la obligación de incluirlo en el etiquetado de los productos cosméticos con una vida útil igual o superior a treinta meses.3
La anterior medida se consolidó como una buena práctica internacional de protección al consumidor, al ofrecer información clara sobre los límites de uso seguro de los productos. Diversas autoridades sanitarias reconocen la importancia del PAO como un elemento esencial de transparencia y seguridad sanitaria. En México, su incorporación obligatoria en la legislación representaría un avance sustantivo en la modernización del etiquetado cosmético y en la garantía del derecho a la información de las personas consumidoras.
A través del siguiente cuadro comparativo, se podrán observar las modificaciones propuestas al texto vigente:
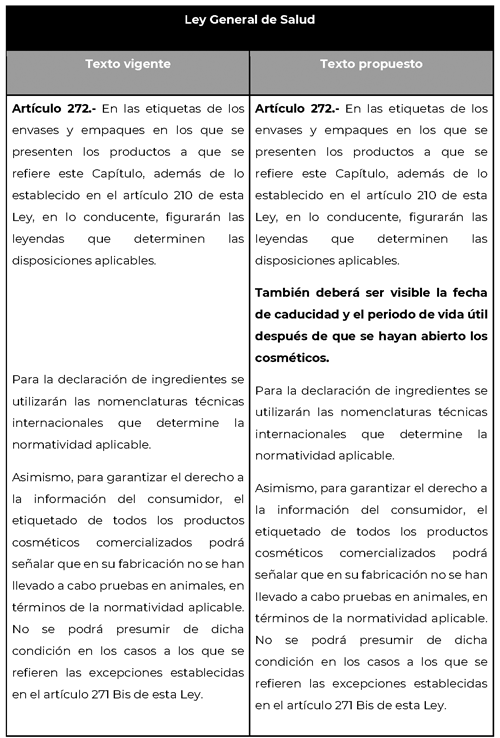
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos
Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes, del artículo 272 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 272. En las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se refiere este Capítulo, además de lo establecido en el artículo 210 de esta Ley, en lo conducente, figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables.
También deberá ser visible la fecha de caducidad y el periodo de vida útil después de que se hayan abierto los cosméticos.
Para la declaración de ingredientes se utilizarán las nomenclaturas técnicas internacionales que determine la normatividad aplicable.
Asimismo, para garantizar el derecho a la información del consumidor, el etiquetado de todos los productos cosméticos comercializados podrá señalar que en su fabricación no se han llevado a cabo pruebas en animales, en términos de la normatividad aplicable. No se podrá presumir de dicha condición en los casos a los que se refieren las excepciones establecidas en el artículo 271 Bis de esta Ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Mayo Clinic Health System, Riesgos de usar maquillaje caducado, 6 de diciembre de 2021, [en línea] https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-heal th/risks-of-using-expired-makeup [consultado: 30 de octubre de 2025].
2 Marci Robin, ¿Los productos de skincare caducan? Cuándo y por qué hay que tirar ciertas fórmulas, Glamour México y Latinoamérica, 11 de marzo de 2022, [en línea] https://www.glamour.mx/articulos/los-productos-de-skincare-caducan-por- que-y-cuando-tirarlos [consultado: 30 de octubre de 2025].
3 William J. Neumann, Descripción general del período posterior a la apertura y la vida útil de los cosméticos, Consumer Product Testing? Company, [en línea], https://cptclabs.com/period-after-opening-cosmetics/ [consultado: 30 de octubre de 2025].
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de noviembre de 2025
Diputada Hilda Magdalena Licerio Valdez (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La pesca ribereña es una actividad fundamental para el desarrollo de personas y comunidades locales de las zonas costeras de nuestro país.
Este Gobierno ha reconocido la importancia de la pesca ribereña, así como de la acuacultura para la soberanía alimentaria; para el ofrecimiento de alimentos nutritivos y a bajo costo; para el combate a la pobreza, y para el manejo sustentable de los recursos pesqueros.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), “la pesca ribereña o artesanal representa un aporte fundamental a la soberanía alimentaria y a la economía del país, ya que genera cerca de 350 mil empleos directos, además de los derivados por actividades conexas, y contribuye con alrededor de 800 mil toneladas de productos marinos. Dos de cada cinco pescados que se consumen en México provienen de ella.”1
Dicha autoridad también señala que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), considera que la pesca ribereña puede ser un factor de cambio en numerosas comunidades costeras y tener un papel clave en el combate a la pobreza, además de ser un elemento de cohesión e identidad.
La pesca ribereña, además, tiene un profundo arraigo con la actividad turística en las playas mexicanas: los alimentos que se consumen en los restaurantes y en los puestos de comida que tanto gustan a los turistas nacionales y extranjeros provienen de la pesca ribereña y sostienen económicamente a miles de familias costeras rurales, de escasos recursos económicos, por lo general.
Asimismo, en el tema de paridad y participación en las actividades pesqueras, las mujeres de las comunidades ribereñas son un factor determinante para el éxito de esta actividad, dado que tiene una representación del 17 por ciento en el sector pesquero ribereño. Las entidades federativas con mayor participación identificada son Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
María Amparo Rodríguez Santiago, investigadora del programa Cátedras Conacyt de la Universidad Autónoma del Carmen, indicó que la participación de las mujeres en el subsector pesquero “...ha tomado mayor relevancia [...] y actualmente cientos de ellas participan en diferentes actividades relacionadas con la pesca y la acuacultura, que van desde la elaboración de artes de pesca, capturas, procesamiento, distribución y comercialización, hasta en los procesos de otorgar valor agregado a los productos.”2
México es signante de diversos tratados internacionales que otorgan derechos a los pueblos, como son los de la consulta y participación, así como el acceso preferente a los recursos naturales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia” (Artículo 1, párrafo 2). El Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, dispone que “A fin de conservar y ordenar las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, los Estados ribereños y los Estados que pescan en alta mar deberán, al dar cumplimiento a su deber de cooperar de conformidad con la Convención:... i) Tener en cuenta los intereses de los pescadores que se dedican a la pesca artesanal y de subsistencia.” (artículo 5º, inciso i). También el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoce para las comunidades indígenas (que conforman comunidades pesqueras), entre otros derechos los de participación en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales (artículo 15, numeral 1) y el derecho al reconocimiento y fortalecimiento de sus artesanías, industrias rurales, actividades tradicionales –pesca, caza y recolección- como factores importantes en el mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico (artículo 23, numeral 1).
Sin embargo, históricamente la pesca ribereña ha sido amenazada por las pesquerías de altura, realizadas por grandes embarcaciones, cuyas actividades pesqueras comerciales se deben desarrollar sobre todo en mar abierto, en la zona económica exclusiva y en alta mar. Por sus dimensiones este tipo de pesca afecta negativamente en las zonas costeras a una amplia diversidad de especies pesqueras disponibles para la pesca ribereña, amenaza a los ecosistemas —coral, suelo, flora y fauna— y especies marinos no objetivo, y pone en peligro la vida y la seguridad de las personas de comunidades pesqueras frente a las operaciones de flota mayor.
De manera reciente, en el mes de junio pasado, se observaron barcos atuneros de alto calado realizando actividades de pesca en zonas próximas a las costas de La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur. Se exhibieron en redes sociales a dos embarcaciones de altura frente a El Sargento y La Ventana capturando especies no permitidas en el título de concesión pesquera. En las denuncias se destacó que dichas embarcaciones mayores pescaban con redes de cerco especies de manera indiscriminada a poca distancia de la costa, en zonas que constituyen el hábitat de las principales especies marinas que representan la fuente de sustento de miles de familias sudcalifornianas.
Este tipo de embarcaciones mayores cuentan con concesiones expedidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Conapesca, para el aprovechamiento de las especies atún aleta amarilla, patudo o atún ojo grande, atún aleta azul y barrilete, en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico Mexicano y en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, constituyendo una de las pesquerías más importantes del país por su impacto económico. Sus capturas oscilan alrededor de 185 mil de toneladas anuales, que se realizan en la Zona Económica Exclusiva del Estado Mexicano y en altamar, como parte de las cuotas aprobadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el órgano internacional al que México se encuentra adherido, y que establece los límites de aprovechamiento de la flota de cada país para asegurar la sostenibilidad de las poblaciones de los túnidos, mediante la aplicación de medidas de conservación y ordenación, para asegurar el aprovechamiento sostenible de esas poblaciones.
En este sentido, las embarcaciones mayores aludidas nada tienen que hacer en aguas donde se realiza la pesca ribereña, mucho más cercana y respetuosa de la biodiversidad característica del mar territorial y sus costas, puesto que sus títulos amparan la pesca en la Zona Económica Exclusiva mexicana y en altamar. No obstante, en los videos y fotografías que circulan en las redes sociales, se aprecia cómo las embarcaciones atuneras industriales se les atraviesan a los pescadores ribereños locales, poniendo sus vidas y su patrimonio en peligro y causando una competencia desmedida e injusta que ha generado una gran indignación en la población afectada, y que exige de las autoridades del Estado Mexicano se detenga ese tipo de acciones.
Una situación similar acontece cuando las embarcaciones de altura o mediana altura llevan a cabo la pesca comercial de las especies de escama y el calamar en las zonas cercanas a la costa, no obstante la importancia social y ambiental que ambas tienen para las comunidades costeras. Las primeras veinticinco millas representan una zona de alta productividad, por lo que si se realiza la pesca de esas especies por embarcaciones mayores se pone en riesgo la sostenibilidad de las mismas.
Es una exigencia de los pescadores ribereños de este país que se establezca una zona de pesca que les permita proteger su actividad y a la vez la sostenibilidad de los recursos marinos, un área donde éstos puedan llevar a cabo la pesca sin la competencia desleal de las grandes embarcaciones.
Un ejemplo de la relevancia social y ambiental de esta propuesta es el avance que ha alcanzado la República del Perú, a través de la Ley 31749 y su reglamentación, que establece las cinco millas marítimas como zona exclusiva para la pesca artesanal, reconociendo los derechos de los pescadores artesanales y ancestrales, al mismo tiempo que establece una protección más estricta en esa zona, como resultado de un largo proceso de discusión al respecto.
Al emitirse el decreto respectivo se señala que atiende a la protección de las primeras cinco millas marinas desde la costa, una zona clave para la pesca artesanal y la conservación de la biodiversidad marina. En esa franja, queda prohibida la pesca industrial y también el uso de ciertos aparejos y técnicas de pesca que dañan el ecosistema. Por ejemplo, están prohibidas las redes de arrastre de fondo, las redes de cerco industriales, las rastras, los chinchorros mecanizados o manuales y cualquier arte de pesca que modifique las condiciones del mar, ya que afectan directamente el fondo marino y las especies que allí habitan.
Por tales razones se plantea la siguiente iniciativa de adiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) para la protección de la pesca ribereña y de las personas que la realizan, con los siguientes elementos jurídicos:
1. Se propone una definición de “Comunidades pesqueras” como parte de la protección que es debida para estas personas por el Estado Mexicano, conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta protección está asociada con los derechos humanos establecidos en los artículos 4º y 27, párrafos tercero y quinto, constitucionales y en los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte, poniendo énfasis en las comunidades rurales que viven y se desarrollan en las zonas costeras mexicanas, cuyas vidas, tradiciones, costumbres y organización social dependen para su realización plena de la pesca de consumo doméstico y de la pesca comercial para su sustento.
2. También se propone una definición de “Pesca ribereña”, pendiente desde hace tiempo para beneficio de este subsector, focalizándola en las comunidades pesqueras —de ahí la importancia de su definición—, cuyos propósitos son de consumo doméstico y de beneficio económico, que se practica a pie o con una embarcación pesquera sin cubierta corrida y eslora total de hasta doce metros, y dentro de una franja de hasta veinte cinco millas marinas (acorde al lenguaje y los términos jurídicos establecidos en la Ley Federal del Mar), a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial.
3. Se establece un nuevo artículo 72 Bis, en el que se disponen que las capturas de las especies de escama, túnidos y calamar, en todas sus variedades, se realizará exclusivamente por la pesca ribereña dentro de una franja de hasta veinticinco millas marinas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial, sin perjuicio de que las embarcaciones ribereñas puedan hacer uso del mar en toda su extensión y que dicha actividad pesquera debe sujetarse a las normas oficiales mexicanas en la materia y a los términos y condiciones establecidos en los permisos de pesca comercial correspondientes.
4. Se incorpora al artículo 132 de la LGPAS un nuevo tipo de infracción, mediante la adición de una fracción XXVIII Bis, por realizar actividades de pesca comercial que contravengan lo señalado en el Artículo 72 Bis propuesto.
5. En respuesta a la comisión de la conducta infractora de este nuevo tipo de infracción administrativa, se propone la aplicación de la sanción económica legal más elevada, equivalente de 10,001 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para lo cual se incorpora en los supuestos de este castigo a la nueva fracción XXVIII Bis del artículo 132 de la LGPAS.
Así mismo, se establecen tres artículos transitorios importantes:
El primero, que corresponde a la entrada en vigor del decreto correspondiente; el Segundo, que se dirige a la comunicación de dichas disposiciones a las comunidades pesqueras y a las personas titulares de concesiones pesqueras, para armonizar de manera pacífica y respetuosa la realización de actividades dentro y fuera de la franja permitida para la pesca ribereña, y Tercero, en el que se dispone que la Conapesca deberá revisar y actualizar las concesiones y permisos correspondientes, para establecer en dichos actos jurídicos lo dispuesto en la Iniciativa, contando para ello con un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo.
De esta manera se brindan a las autoridades competentes las facultades y los elementos jurídicos para apoyar y proteger a las comunidades pesqueras, que tienen derechos humanos que deben ser garantizados, respetados y protegidos. Lo que es ya inevitable es iniciar una discusión seria e incluyente sobre las acciones y normas que deben plantearse para proteger y fortalecer a la pesca ribereña del país.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea de legisladores el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XIV Bis y XXXV Bis al artículo 4º; un nuevo artículo 72 Bis; la fracción XXVIII Bis al artículo 132; y se reforma la fracción IV al artículo 138, todas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. a XIV.
XIV Bis. Comunidades pesqueras: Personas físicas pertenecientes y agrupadas en comunidades que viven y se desarrollan en áreas o zonas costeras mexicanas, cuyas vidas, tradiciones, costumbres y organización social dependen para su realización plena de la pesca de consumo doméstico y de la pesca comercial para su sustento;
XV. a XXXV. ...
XXXV Bis. Pesca ribereña: Es la captura, extracción y comercialización en pequeña escala que realizan integrantes de comunidades pesqueras en grupo o de manera individual, con propósitos de consumo doméstico y de beneficio económico, que se practica a pie o con una embarcación pesquera sin cubierta corrida y eslora total de hasta doce metros, y dentro de una franja de hasta veinticinco millas marinas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial; Sin perjuicio de que embarcaciones ribereñas puedan hacer uso del mar en toda su extensión.
XXXVI. a LI. ...
Artículo 72 Bis. La captura y aprovechamiento de las especies de escama, túnidos y calamar, en todas sus variedades, se realizará exclusivamente mediante la pesca ribereña dentro de una franja de hasta veinticinco millas marinas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial, sujetándose a las normas oficiales mexicanas en la materia y a los términos y condiciones establecidos en los permisos de pesca comercial correspondientes.
Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:
I. a XXVIII. ...
XXVIII Bis. Realizar actividades de pesca comercial en contravención con lo dispuesto en el Artículo 72 Bis de este ordenamiento;
XXIX. a XXXI.
Artículo 138. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:
I. a III.
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXVIII Bis y XXIX del artículo 132.
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su organismo desconcentrado la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, llevarán a cabo campañas de difusión sobre las disposiciones de este Decreto a las comunidades pesqueras y a las personas permisionarias y concesionarias, con el propósito de armonizar de manera pacífica y respetuosa la realización de actividades dentro y fuera de la franja permitida para la pesca ribereña.
Tercero. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revisará y actualizará las concesiones y permisos correspondientes, para establecer en dichos actos jurídicos lo dispuesto en el presente Decreto. Para ello, la Comisión contará con un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Instrumento Legislativo.
Notas
1 Gobierno de México, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, “Pesca ribereña y acuacultura, claves en el combate a la pobreza y en atender la seguridad alimentaria”, visible en la siguiente liga: https://www.gob.mx/conapesca/prensa/pesca-riberena-y-acuacultura-claves -en-el-combate-a-la-pobreza-y-en-atender-la-seguridad-alimentaria-29204 8
2 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.
Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputado Manuel Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los jóvenes no son el futuro, son el presente de nuestra sociedad, el impulso que podamos darles para enfrentar los retos de la vida es crucial para su desarrollo y el de nuestra sociedad.
En México una de las principales preocupaciones de los gobiernos de la transformación ha sido el apoyar a las y los jóvenes para darles oportunidades de emplearse en la vida productiva del país y así evitar la deserción escolar.
Por ello, celebramos programas institucionales como el “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual, es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México con el que se brinda, durante 12 meses, capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, en aras de desarrollar sus habilidades y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo laboral.
Durante la capacitación, las y los jóvenes reciben un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo que, en 2025, es de 8 mil 480 pesos.
Además, las y los beneficiarios cuentan con el seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Además de capacitación, apoyo económico y seguro médico, las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo al Futuro reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo.
Cabe destacar que aquellas personas inscritas en este programa deberán asistir en los días y horarios establecidos por el centro de trabajo, los cuales son de entre 5 y 8 horas diarias, 5 días a la semana.
Gracias a este programa, 7 de cada 10 egresados han conseguido un empleo u ocupación productiva.
Durante los gobiernos del periodo neoliberal, las personas jóvenes fueron uno de los sectores más ignorados y despojados de sus derechos a la educación, al trabajo, a una vida digna. A ellos y ellas se les negó el acceso a las universidades públicas bajo el argumento de “no haber pasado un examen de admisión”, al tiempo que se les relegaba, a la hora de buscar un trabajo pues “no tenían experiencia”. Es decir: se les dio la espalda.
Además, los gobiernos neoliberales impusieron la idea de que estos jóvenes eran “ninis”, porque ni estudiaban ni trabajaban, como si lo hicieran por decisión propia, cuando lo que imperaba en realidad eran autoridades que no cumplían su labor de garantizar el pleno ejercicio de los derechos más fundamentales como lo son la educación y el trabajo.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, en diciembre de 2018, se decidió llevar a cabo acciones de humanismo y justicia social con las y los jóvenes y todos los demás sectores desfavorecidos, y así evitar que se vayan por el camino de las conductas antisociales.
Este programa sin duda ha sido un gran apoyo a las y los jóvenes, sin embargo, esta política pública busca el empleo formal, es decir, que quienes se inscriban adquieran experiencia y mediante el mérito se queden a laborar en el centro de trabajo; como joven legislador creo que esto se puede complementar con un segmento de jóvenes creativos, soñadores con intenciones de construir sus aspiraciones mediante el emprendimiento .
En la actualidad, Los jóvenes suelen estar interesados en emprendimientos que les permitan expresar su creatividad, generar impacto social y tener flexibilidad. Algunos ejemplos de emprendimientos que pueden gustarles son:
1. Tecnología y desarrollo de aplicaciones: Crear soluciones innovadoras para problemas cotidianos.
2. Emprendimiento social: Proyectos que buscan resolver problemas sociales o ambientales.
3. Creación de contenido digital : YouTube, Twitch, blogs, podcasts, TikTok, etcétera.
4. Diseño y arte: Emprendimientos relacionados con la moda, el diseño gráfico, la ilustración, etc.
5. Sostenibilidad y medio ambiente: Proyectos que promueven prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
6. Educación y formación : Crear contenido educativo o plataformas de aprendizaje en línea.
7. Emprendimiento en la industria del entretenimiento: Producción de música, cine, teatro, etcétera
En redes sociales ha tomado fuerza una tendencia que motiva los jóvenes mexicanos a buscar mejores oportunidades laborales: el desempleo, los bajos sueldos, las extensas jornadas de trabajo, buscar ingresos adicionales, son algunas de las razones que están empujando a las nuevas generaciones a emprender y crear sus propios negocios.
De acuerdo con los resultados oportunos de los Censos Económicos 2024 de INEGI, en México operan 5,451,113 Unidades Económicas, de las cuales el 95.5 por ciento son microempresas, es decir que tienen de 0 a 10 empleados, que generan el 41.5 por ciento del empleo total. Esto quiere decir que los micros negocios son un pilar fundamental en la economía.
Sin embargo—e irónicamente—, emprender en México puede ser desalentador y complejo, porque la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), señala que el 76 por ciento de los negocios cierran antes de los tres años. Esto refleja una falta de políticas públicas efectivas para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Aunque existen programas de financiamiento, muchos emprendedores no acceden a ellos debido a la falta de educación financiera o la desinformación.
La Asociación de Emprendedores de México destaca que solo el 17.7 por ciento de los negocios acceden a créditos bancarios, y apenas un 8 por ciento a financiamientos por medio de instituciones no bancarias como las Fintech, Sofomes o Sofipos.
Aún entre quienes solicitan un crédito, muchos son rechazados: el 8.8 por ciento porque se les exige mayor nivel de ingresos, el 6 por ciento por no contar con una propiedad en garantía, y el 5.4 por ciento por no tener suficiente tiempo operando.
Esto es preocupante, ya que detrás de aquel emprendedor motivado con salir adelante y encontrar mejores oportunidades, hay una historia difícil: jornadas largas con sueldos bajos, sacrificios personales, y el costo de oportunidad de renunciar a un pasado por encontrar un futuro mejor.
Por citar algunos ejemplos internacionales, en Estados Unidos, Alemania y Japón la tasa de la actividad emprendedora en jóvenes de 18 a 24 años es de 12 por ciento mientras que en México es de apenas 6.2 por ciento.
Además persisten tasas elevadas de desempleo de recién egresados de la educación media superior, es común tanto el abandono escolar por falta de motivación y expectativas a futuro como la falta de condiciones institucionales que permitan difundir la cultura emprendedora.
En México:
• Alrededor del 42.4 por ciento de los emprendedores totales en el país son jóvenes, según datos de noviembre de 2024.
• Aproximadamente el 16.4 por ciento de todos los jóvenes mexicanos ha intentado alguna vez iniciar su propio negocio.
• Se estima que uno de cada tres jóvenes en México tiene el deseo de emprender.
• Solo alrededor del 26 por ciento de los jóvenes logra el éxito al crear un proyecto empresarial.
• En México, solo el 1.5 por ciento de los jóvenes entre 19 y 20 años logran convertirse en empleadores, lo que indica un bajo índice de emprender con empleo directo para otros.
En el marco de la inteligencia artificial, las juventudes desempeñan un papel crucial y dinámico, enfrentando una serie de retos y oportunidades en el camino hacia un futuro digital y del emprendimiento.
Por todo lo anterior considero se debe de establecer por parte del gobierno federal y de Los gobiernos estatales y municipales, fondos y políticas públicas encaminadas a la capacitación, inversión, y entrega de créditos blandos para las y los jóvenes emprendedores de nuestro país.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil
Artículo Primero. - Se reforman los artículos 7, 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, considerando dentro de los grupos prioritarios a las y los jóvenes emprendedores.
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:
I. a IX....
X. Fomentar la inserción de las actividades productivas y servicios de las y los jóvenes, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a nivel regional, estatal y municipal.
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:
I.-...
II. Fomento para la constitución de fondos públicos , incubadoras de empresas y formación de emprendedores; dando prioridad a proyectos juveniles.
Articulo Segundo . Se adicionan la fracción IV, recorriéndose las subsecuentes del artículo 3 y la fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 4; ambas de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:
I. a III....
IV. Presentar a la persona titular del Ejecutivo federal, al inicio del sexenio, un programa que contenga el plan de apoyo al emprendimiento de la juventud, con el objeto de impulsar el desarrollo de la capacidad emprendedora, mejorando el acceso a la asistencia técnica e infraestructura necesaria, opciones de capitalización, financiamiento y apoyo a la apertura de mercados de comercialización, para la juventud.
V. a VIII...
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XV.- ...
XVI.- A través del Programa Nacional de Juventud, gestionar y suscribir convenios de colaboración y coordinación con entes públicos, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, a fin de que las y los jóvenes emprendedores se alleguen de mecanismos de crédito y financiamiento con tasas de interés preferenciales; así mismo, para para generar estímulos fiscales en apoyo a la juventud.
XVII.- Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.
Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)
Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con una publicación hecha por el periódico El Universal,1 se evidencia que en México no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre el origen de los programas sociales, indica que analistas y especialistas de índole político y social no han alcanzado un consenso sobre el origen o la entrega de los primeros apoyos sociales en México.
Se menciona que el origen de los programas sociales en México se remonta hasta la redacción de la Constitución de 1917, estableciéndose en la ley el acceso a los derechos sociales como la educación, la protección laboral, así como el acceso a la tierra. Sin embargo, algunos otros especialistas determinan que los programas sociales en nuestro país no arrancaron sino hasta 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En este sentido, dicha publicación hace una cronología de la evolución de los mismos, desde el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), implementado en 1997 con el objetivo de combatir la pobreza a través de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar y visitas a centros de salud por parte de las 300 mil familias beneficiarias.
Seguido del programa Oportunidades en 2002, dirigido a familias en situación de pobreza y marginación, con énfasis en comunidades rurales en las 32 entidades del país, logrando atender a 4.2 millones de hogares.
Posteriormente, en 2014 el programa Prospera, el cual otorgaba recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y educación, sirviendo como vínculo a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros.
Finalmente, desde 2018 se pusieron en marcha los Programas para el Bienestar, cuyo objetivo es lograr el bienestar general de la población, en el cual se garantizan los derechos a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social.2
Para tal fin, el Gobierno Federal de nuestro país creó programas, pensiones, becas y otros apoyos económicos que, en conjunto con el Poder Legislativo, se ha logrado que algunos de éstos sean consagrados en nuestra Constitución como derechos más elementales de los grupos menos favorecidos.
Ejemplo de ellos son:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , consistente en un apoyo económico universal de manera bimestral, a mujeres y hombres a partir de los 65 años que les garantiza una vejez digna y plena.
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que apoya a niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de hasta 29 años de edad, así como a personas en esta condición de comunidades indígenas desde los cero hasta los 64 años.
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez con un apoyo bimestral para millones de estudiantes de escuelas públicas que estén en condiciones de pobreza; y en el caso de alumnas y alumnos del nivel medio superior, el apoyo es universal.
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro , en el que personas de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran estudiando o trabajando reciben capacitación laboral en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales en las que desarrollan sus habilidades que les permitan insertarse en el campo laboral. Durante un año, el Gobierno de México les otorga un apoyo mensual más seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Así como programas La Escuela es Nuestra; el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; Sembrando Vida; el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda, y el Programa Nacional de Reconstrucción.
Lo anterior muestra que nuestro gobierno se ha venido preocupando y ocupando en atender las principales necesidades de quienes más lo requieren, garantizando apoyos que brinden las herramientas que permitan a sus beneficiarios tener una vida digna.
El esfuerzo no es menor, datos aportados por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, señalan que los Programas para el Bienestar benefician a 82 por ciento de las familias mexicanas con una inversión de casi 836 mil millones de pesos (mdp).3 Advirtiendo que para el próximo año se proyecta un incremento de por lo menos 100 mil mdp en estos programas, lo que significaría una inversión cercana a un billón de pesos, casi tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Esfuerzos que se ven traducidos en millones de familias que hoy tienen un apoyo para cubrir sus necesidades más básicas, logrando el objetivo de no dejar a nadie atrás.
En este sentido, la presente iniciativa busca seguir fortaleciendo los mecanismos de protección a los beneficiarios de los programas sociales, actualmente programas del bienestar, quienes han hecho un llamado para dar a conocer una afectación a su economía por tener que pagar comisiones elevadas de retiro de efectivo en Instituciones Financieras distintas al Banco del Bienestar, ya sea porque no hay una sucursal o por no contar con una cercana, obligándolos a usar otras instituciones financieras cuyas comisiones impactan en la economía de los beneficiarios.
Es importante destacar que las comisiones por retiro de efectivo son determinadas por las propias instituciones financieras y que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el monto de las comisiones que las instituciones bancarias aplican por el uso de sus cajeros automáticos, depende en gran medida, de la ubicación y del giro comercial del lugar donde se encuentren instalados.4
Al respecto, de acuerdo al portal Wise, estas podrían ser las tarifas de algunas instituciones financieras por disposición de efectivo dentro de la sucursal bancaria:5

Lo anterior, pudiendo variar de acuerdo a los criterios referidos sobre la ubicación en donde se encuentren los cajeros utilizados.
Ahora, es bien cierto que actualmente existe esta atribución de las Instituciones Financieras de establecer el monto de sus comisiones, debiendo hacerlas del conocimiento tanto de las autoridades competentes como de los usuarios, quienes podrían decidir de manera libre e informada sobre si quieren o no usar dichos servicios; sin embargo, existen municipios de nuestras entidades en donde no hay un acceso fácil, ni variedad de servicios de distintas instituciones financieras para poder elegir al que más le convenga, ante la imposibilidad de encontrar un Banco del Bienestar para poder retirar el apoyo de los Programas del cual son beneficiarios.
Ante esta situación, el periódico El Financiero publicó que algunas instituciones cobraron en el 2022 hasta 40 pesos a los adultos mayores por retiro de efectivo, denunciando que bancos ‘hacen su agosto’ con cobro de comisiones a Tarjetas del Bienestar.6
Cabe destacar que actualmente contamos con instituciones encargadas de vigilar y salvaguardar los derechos de los usuarios de los servicios financieros; en este caso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un organismo descentralizado del gobierno mexicano sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros, y quien constantemente hace pública la información sobre las comisiones y las precauciones que debemos tomar al retirar efectivo de los cajeros automáticos.
No obstante, esto sólo es una herramienta para establecer control y mecanismos de defensa ante posibles abusos o incumplimientos de las instituciones financieras, pero queda fuera de sus competencias lograr que exista una estandarización entre los cobros de comisiones de los distintos bancos que operan de manera legal en nuestro país.
Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la prohibición de que las instituciones financieras cobren una comisión superior a la del Banco del Bienestar, cuando se trate de retiro de efectivo de programas sociales (hoy programas del bienestar).
Para mayor claridad de la reforma planteada a continuación se muestra el cuadro comparativo:
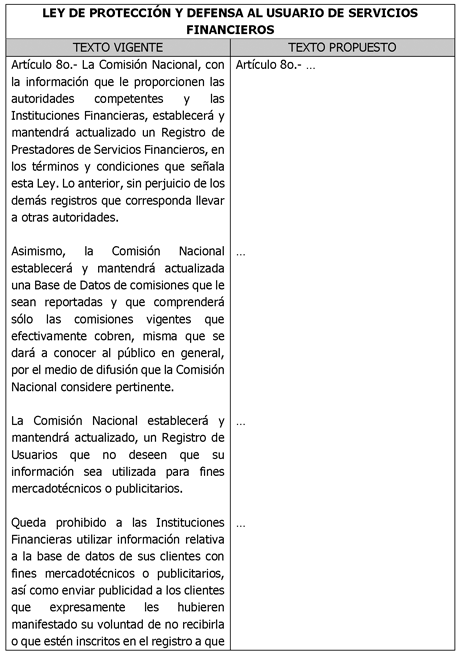
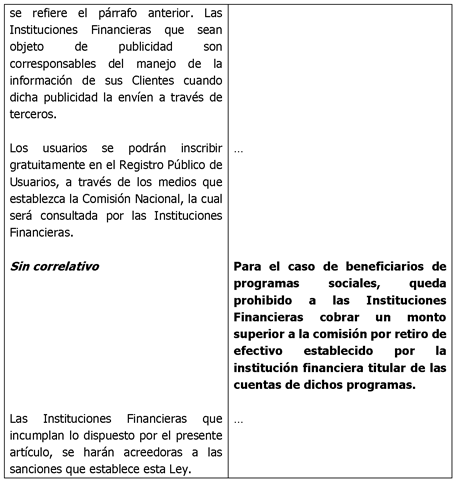
De la anterior redacción se desprende la armonización de las comisiones por retiro de efectivo sólo para el caso de los beneficiarios y de los recursos provenientes de los programas sociales, quedando a salvo las demás comisiones bancarias establecidas en los términos legales vigentes.
Sabemos que no son ilegales las comisiones hoy vigentes, pero para el caso de los beneficiarios de los programas sociales debe existir la premisa de que se trata de personas con alguna característica de vulnerabilidad, y que lo que menos necesita es una presión más por no tener las facilidades para poder acceder a estos apoyos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo Único . Se adiciona un párrafo sexto al artículo 8, recorriendo los demás en su orden subsecuente, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 8o.- ...
...
...
...
...
Para el caso de beneficiarios de programas sociales, queda prohibido a las Instituciones Financieras cobrar un monto superior a la comisión por retiro de efectivo establecido por la institución financiera titular de las cuentas de dichos programas.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Ver: Los programas sociales en México. El
Universal. Consultado en:
https://www.eluniversaledomex.com.mx/opinion/gilberto-sauza/los-programas-sociales-en-mexico/
2 Ver: Historial de los Programas. Programas para el
Bienestar. Consultado en:
https://programasparaelbienestar.gob.mx/historia-programas/
3 Ver: Programas para el Bienestar benefician a 82 por ciento de las familias mexicanas con una inversión de casi 836 mil mdp. Presidencia de la República, Prensa. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/programas-para-el-bienestar-benef ician-a-82-de-las-familias-mexicanas-con-una-inversion-de-casi-836-mil- mdp-presidenta-claudia-sheinbaum
4 Ver: Conoce las comisiones que te cobran los cajeros automáticos de bancos distintos al de tu cuenta. Condusef. Consultado en: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=780&idcat=1
5 Ver: Cajeros automáticos en México: costos y límites. Wise. Consultado en: https://wise.com/mx/blog/cajeros-automaticos-mexico
6 Ver: Denuncian que bancos ‘hacen su agosto’ con
cobro de comisiones a Tarjetas del Bienestar. El Financiero.
Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/10/denuncian-que-bancos-hacen-su-agosto-con-cobro-de
-comisiones-a-tarjetas-del-bienestar/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.
Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (rúbrica)
Que reforma y adiciona el artículo 119 Octies al Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia de género facilitada por la tecnología abarca una variedad de comportamientos dañinos amplificados por medios tecnológicos, que afectan principalmente a mujeres y niñas, uno de estos es el abuso basado en imágenes e implica la creación, distribución o amenaza de distribución no consentida de imágenes íntimas.1
El auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a la proliferación de imágenes íntimas manipuladas creadas y distribuidas fácilmente, a menudo denominadas “deepfakes” .2 Estas imágenes implican la creación de imágenes de desnudos a partir de fotos existentes y otras formas de alteración digital que ya son sancionadas en distintas entidades federativas de nuestro país a raíz de la Ley Olimpia.3
El impacto en las víctimas de estas conductas incluye un trauma psicológico severo, daño a la reputación y una pérdida de control sobre su propia imagen y cuerpo. La accesibilidad y el realismo de los deepfakes presentan un desafío por la indistinguibilidad de estas imágenes con la realidad, lo cual impacta las definiciones legales y los estándares probatorios actuales. La facilidad de creación y la dificultad en la detección aumentan el daño que sufren las víctimas y complican el enjuiciamiento de los responsables; sin embargo, es nuestro deber procurar que las leyes se actualicen teniendo en cuenta estos avances tecnológicos.
Debido a que el espacio digital tiene gran alcance, los daños y las afectaciones son mayores para las víctimas, situación que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por mencionar un ejemplo, hace unos días, en Zacatecas capital, varias estudiantes de una secundaria denunciaron que sus compañeros les tomaron fotografías y con herramientas de inteligencia artificial las editaron con contenido sexual.
Para editar las fotos y subirlas, los estudiantes involucrados necesariamente utilizaron una aplicación de celular o a un programa de cómputo y después entraron a Internet. Si bien este caso está relacionado con contenido sexual, hay otros tipos de violencia digital contra las niñas, las adolescentes y las mujeres como el ciberacoso, el ciberhostigamiento, hackeo y robo de identidad y el espiar o vigilar en línea, entre otras. Este caso nos indica que no hay ningún control sobre las páginas o los programas que utilizan los menores de edad.
Para atender esta problemática es necesario hacer obligatorio que los fabricantes incorporen herramientas de control parental en los dispositivos electrónicos con conexión a internet como celulares, tabletas y computadoras. Así, los padres también estarán obligados a revisar y limitar el acceso de sus hijos a ciertas aplicaciones, programas o contenidos inapropiados para su edad.
La finalidad es activar medidas de seguridad y privacidad para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes; así como garantizar medidas preventivas que permitan entornos digitales seguros para ellos.
Por lo que respecta al ámbito penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla un capítulo dedicado a la violencia digital y mediática, así como el Código Penal Federal ya contempla como delito de violación a la intimidad sexual la elaboración de imágenes, audios o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación u autorización; sin embargo, quedan fuera de la descripción del delito, la alteración de este tipo de archivos mediante programas o plataformas de inteligencia artificial.
Al respecto, organismos internacionales tales como ONU-Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) han publicado numerosos informes y convocado reuniones de grupos de expertos para definir este tipo de violencia y promover respuestas eficaces de los Estados. Estos informes enfatizan la prevalencia del abuso digital, incluido el abuso basado en imágenes, y recomiendan reformas legales y un adecuado sistema de sanción y rendición de cuentas.
Dichos documentos proporcionan datos valiosos sobre la escala y la naturaleza del problema, pero traducir estos hallazgos en acciones legales concretas a nivel nacional sigue siendo un desafío. Las recomendaciones clave de estos informes que han sido implementadas con éxito por los países son dignas de mención.
En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 tipifica como delito el intercambio de imágenes íntimas “deepfake” sin consentimiento,4 esta enmienda modifica leyes anteriores que no cubrían explícitamente las imágenes alteradas. Esta ley también cubre las amenazas de compartir dichas imágenes y significa un creciente reconocimiento de los daños específicos causados por esta conducta.
En Francia, la Ley de la República Digital de 2016 incluye un delito que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, de igual forma la Ley núm. 2024-341 del 15 de abril de 2024 relativa a la seguridad y regulación del espacio digital (Ley SRN) prohíbe explícitamente el intercambio no consentido de contenido “deepfake” a menos que sea obvio que el contenido se generó artificialmente.5
Canadá tipificó como delito la difusión de imágenes íntimas no consentidas en 2014 mediante una enmienda a su Código Penal, algunas leyes provinciales, como las de Saskatchewan y Columbia Británica, incluyen específicamente copias alteradas digitalmente de imágenes íntimas en sus definiciones.6 Este país ha sido pionero en abordar la violencia de género por medios digitales en algunas provincias que cubren explícitamente las imágenes manipuladas.
En Estados Unidos no existe una ley federal integral que tipifique específicamente como delito la creación o distribución de “deepfakes” sexualizados de adultos sin consentimiento; sin embargo, algunos estados, incluidos California, Texas y Hawái, han enmendado las leyes para incluir la creación o distribución no consentida de imágenes “deepfake” sexualizadas.7
Por lo que respecta a las sanciones, estas incluyen desde multas hasta penas de prisión de varios años, según la jurisdicción y la intención del perpetrador, la aplicación puede ser difícil debido a la naturaleza en línea de los delitos y a las cuestiones jurisdiccionales.
En los países que se ha incorporado estas conductas al catálogo penal se han reconocido complicaciones debido a la sofisticada tecnología de los programas y plataformas de inteligencia artificial porque cada vez más difícil distinguir entre imágenes reales y falsas.
Las soluciones técnicas y los métodos de verificación que están desarrollando los países para abordar este desafío, así como la forma en que la ley evoluciona, debe ser igual de contundente.
En nuestro contexto, las áreas potenciales para el desarrollo legislativo incluyen la prevención mediante controles parentales y la armonización de las definiciones y sanciones a nivel internacional para mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología y la implementación de mecanismos para garantizar la eliminación efectiva de este tipo de contenido en línea.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Artículo Único. Se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.
Así como quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima, elabore o altere imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización, incluyendo el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Así definido por el organismo internacional
ONU-MUJERES. Véase Digital abuse, trolling, stalking, and other forms
of technology-facilitated violence against women | UN Women –
Headquarters. Disponible en
https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women
2 Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger
protections against technology-facilitated abuse - Queen Mary
University of London. Disponible en: https://www.qmul.ac.uk/media/news/2025/
humanities-and-social-sciences/hss/deepfakes-and-the-law-why-britain-needs-stronger-protections-against-technology-facilitated-abuse.html
3 La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia
digital. Disponible en https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/
la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F,
digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolencia.
4 Op. Cit., Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse.
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049371445
6 Exploring Legal Approaches to Regulating Nonconsensual Deepfake Pornography, TechPolicy Press. Disponible en: https://www.techpolicy.press/exploring-legal-approaches-to-regulating-n onconsensual-deepfake-pornography/
7 Deepfake Laws: Deepfakes regulations in the digital age. Disponible en: https://www.yoti.com/blog/deepfake-laws/
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.
Diputado Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo relacionado con el control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia de género facilitada por la tecnología abarca una variedad de comportamientos dañinos amplificados por medios tecnológicos, que afectan principalmente a mujeres y niñas, uno de estos es el abuso basado en imágenes e implica la creación, distribución o amenaza de distribución no consentida de imágenes íntimas.1
El auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a la proliferación de imágenes íntimas manipuladas creadas y distribuidas fácilmente, a menudo denominadas “deepfakes” .2 Estas imágenes implican la creación de imágenes de desnudos a partir de fotos existentes y otras formas de alteración digital que ya son sancionadas en distintas entidades federativas de nuestro país a raíz de la Ley Olimpia.3
El impacto en las víctimas de estas conductas incluye un trauma psicológico severo, daño a la reputación y una pérdida de control sobre su propia imagen y cuerpo. La accesibilidad y el realismo de los deepfakes presentan un desafío por la indistinguibilidad de estas imágenes con la realidad, lo cual impacta las definiciones legales y los estándares probatorios actuales. La facilidad de creación y la dificultad en la detección aumentan el daño que sufren las víctimas y complican el enjuiciamiento de los responsables; sin embargo, es nuestro deber procurar que las leyes se actualicen teniendo en cuenta estos avances tecnológicos.
Debido a que el espacio digital tiene gran alcance, los daños y las afectaciones son mayores para las víctimas, situación que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por mencionar un ejemplo, hace unos días, en Zacatecas capital, varias estudiantes de una secundaria denunciaron que sus compañeros les tomaron fotografías y con herramientas de inteligencia artificial las editaron con contenido sexual.
Para editar las fotos y subirlas, los estudiantes involucrados necesariamente utilizaron una aplicación de celular o a un programa de cómputo y después entraron a Internet. Si bien este caso está relacionado con contenido sexual, hay otros tipos de violencia digital contra las niñas, las adolescentes y las mujeres como el ciberacoso, el ciberhostigamiento, hackeo y robo de identidad y el espiar o vigilar en línea, entre otras. Este caso nos indica que no hay ningún control sobre las páginas o los programas que utilizan los menores de edad.
Para atender esta problemática es necesario hacer obligatorio que los fabricantes incorporen herramientas de control parental en los dispositivos electrónicos con conexión a internet como celulares, tabletas y computadoras. Así, los padres también estarán obligados a revisar y limitar el acceso de sus hijos a ciertas aplicaciones, programas o contenidos inapropiados para su edad.
La finalidad es activar medidas de seguridad y privacidad para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes; así como garantizar medidas preventivas que permitan entornos digitales seguros para ellos.
En tal virtud, proponemos reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Difusión con el objetivo de obligar a proveedores de servicios de acceso a internet, tiendas de aplicaciones, administradores de las plataformas de difusión de videos, audios e imágenes, así como de redes sociales digitales a establecer controles parentales de cada red o plataforma. Así como implantar mejores prácticas y sistemas para detectar y evitar la difusión de contenidos que afecten el desarrollo de las personas o sean constitutivos de delitos.
Por lo que respecta al ámbito penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla un capítulo dedicado a la violencia digital y mediática, así como el Código Penal Federal ya contempla como delito de violación a la intimidad sexual la elaboración de imágenes, audios o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación u autorización; sin embargo, quedan fuera de la descripción del delito, la alteración de este tipo de archivos mediante programas o plataformas de inteligencia artificial.
Al respecto, organismos internacionales tales como ONU-Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) han publicado numerosos informes y convocado reuniones de grupos de expertos para definir este tipo de violencia y promover respuestas eficaces de los Estados. Estos informes enfatizan la prevalencia del abuso digital, incluido el abuso basado en imágenes, y recomiendan reformas legales y un adecuado sistema de sanción y rendición de cuentas.
Dichos documentos proporcionan datos valiosos sobre la escala y la naturaleza del problema, pero traducir estos hallazgos en acciones legales concretas a nivel nacional sigue siendo un desafío. Las recomendaciones clave de estos informes que han sido implementadas con éxito por los países son dignas de mención.
En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 tipifica como delito el intercambio de imágenes íntimas “deepfake” sin consentimiento,4 esta enmienda modifica leyes anteriores que no cubrían explícitamente las imágenes alteradas. Esta ley también cubre las amenazas de compartir dichas imágenes y significa un creciente reconocimiento de los daños específicos causados por esta conducta.
En Francia, la Ley de la República Digital de 2016 incluye un delito que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, de igual forma la Ley núm. 2024-341 del 15 de abril de 2024 relativa a la seguridad y regulación del espacio digital (Ley SRN) prohíbe explícitamente el intercambio no consentido de contenido “deepfake” a menos que sea obvio que el contenido se generó artificialmente.5
Canadá tipificó como delito la difusión de imágenes íntimas no consentidas en 2014 mediante una enmienda a su Código Penal, algunas leyes provinciales, como las de Saskatchewan y Columbia Británica, incluyen específicamente copias alteradas digitalmente de imágenes íntimas en sus definiciones.6 Este país ha sido pionero en abordar la violencia de género por medios digitales en algunas provincias que cubren explícitamente las imágenes manipuladas.
En Estados Unidos no existe una ley federal integral que tipifique específicamente como delito la creación o distribución de “deepfakes” sexualizados de adultos sin consentimiento; sin embargo, algunos estados, incluidos California, Texas y Hawái, han enmendado las leyes para incluir la creación o distribución no consentida de imágenes “deepfake” sexualizadas.7
Por lo que respecta a las sanciones, estas incluyen desde multas hasta penas de prisión de varios años, según la jurisdicción y la intención del perpetrador, la aplicación puede ser difícil debido a la naturaleza en línea de los delitos y a las cuestiones jurisdiccionales.
En los países que se ha incorporado estas conductas al catálogo penal se han reconocido complicaciones debido a la sofisticada tecnología de los programas y plataformas de inteligencia artificial porque cada vez más difícil distinguir entre imágenes reales y falsas.
Las soluciones técnicas y los métodos de verificación que están desarrollando los países para abordar este desafío, así como la forma en que la ley evoluciona, debe ser igual de contundente.
En nuestro contexto, las áreas potenciales para el desarrollo legislativo incluyen la prevención mediante controles parentales y la armonización de las definiciones y sanciones a nivel internacional para mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología y la implementación de mecanismos para garantizar la eliminación efectiva de este tipo de contenido en línea.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Artículo Único. Se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 191. Los concesionarios y los autorizados contemplados en la fracción I del artículo 159 de la Ley deberán bloquear contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa, escrita o grabada del usuario o suscriptor o por cualquier otro medio electrónico, sin que el bloqueo pueda extenderse arbitrariamente a otros contenidos, aplicaciones o servicios distintos de los solicitados por el usuario o suscriptor. En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y a las aplicaciones que se encuentran en Internet.
Asimismo, deberán tener disponible para los usuarios que lo soliciten, un servicio de control parental y publicar de manera clara las características operativas de este servicio y las instrucciones para que el usuario pueda operar las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mencionado servicio.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los proveedores de servicios de acceso a internet, las tiendas de aplicaciones, los administradores de las plataformas de difusión de videos, audios e imágenes, así como de redes sociales digitales, deberán establecer controles parentales de cada red o plataforma a la cual permitan que la o el adolescente tenga acceso. Para tal efecto deberán desarrollar sistemas para detectar y evitar la difusión de contenidos que afecten el desarrollo integral de las personas o sean constitutivos de delitos; garantizar configuraciones seguras por defecto en dispositivos y cuentas de menores; asegurar que los sistemas de recomendación y algoritmos no promuevan contenido inapropiado ni violento para menores y permitir la eliminación inmediata de imágenes, videos o audios manipulados que involucren a menores de edad.
Artículo 219. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. de la Constitución y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:
I. a XVI. ...
...
...
Asimismo, los fabricantes de dispositivos electrónicos con conexión a internet, así como los concesionarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a la red, deberán incorporar mecanismos automáticos de control parental y filtros de contenido inapropiado que permitan prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a materiales, aplicaciones o plataformas que puedan afectar su desarrollo integral. Dichos mecanismos deberán ser de fácil activación, garantizar la protección de datos personales y ajustarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con las autoridades competentes.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con Transparencia para el Pueblo, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 219 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativos a la implementación de mecanismos automáticos de control parental y filtros de contenido inapropiado por parte de los fabricantes de dispositivos electrónicos con conexión a internet, así como de los concesionarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a la red.
Notas
1 Así definido por el organismo internacional
ONU-MUJERES. Véase Digital abuse, trolling, stalking, and other forms
of technology-facilitated violence against women | UN Women –
Headquarters. Disponible en
https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women
2 Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger
protections against technology-facilitated abuse - Queen Mary
University of London. Disponible en: https://www.qmul.ac.uk/media/news/2025/
humanities-and-social-sciences/hss/deepfakes-and-the-law-why-britain-needs-stronger-protections-against-technology-facilitated-abuse.html
3 La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia
digital. Disponible en https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/
la-ley-olimpia-y-el-combate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F,
digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolencia.
4 Op. Cit., Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse.
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049371445
6 Exploring Legal Approaches to Regulating Nonconsensual Deepfake Pornography, TechPolicy Press. Disponible en: https://www.techpolicy.press/exploring-legal-approaches-to-regulating-n onconsensual-deepfake-pornography/
7 Deepfake Laws: Deepfakes regulations in the digital age. Disponible en: https://www.yoti.com/blog/deepfake-laws/
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.
Diputado Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica)