Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6911-II-1, martes 4 de noviembre de 2025
- Que reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 64 Quarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción XXI del artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, a cargo de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prohibición y sanción del reclutamiento de menores de edad en organizaciones delictivas o en agrupaciones civiles de autodefensas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
- De decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de seguridad de la base de datos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto dotar de mayores elementos de información a los usuarios de autotransporte federal de pasaje, a cargo de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena
- Que adiciona una fracción VIII al artículo 7o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de claridad en el lenguaje, a cargo de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El fenómeno migratorio en México se ha intensificado en la última década. El país se ha consolidado como un territorio de tránsito y destino para personas migrantes y solicitantes de asilo. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, México recibió en 2023 más de 140,000 solicitudes de asilo, Estas cifras colocan a México entre los cinco países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global.1
Lo más preocupante es que, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, 2023), aproximadamente el 30% de los solicitantes de refugio son niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos viajan sin compañía o separados de sus familias.2
La problemática actual es que la legislación vigente establece plazos de 45 días hábiles para resolver solicitudes de refugio, lo cual resulta muy largo y difícil para los solicitantes, pues durante este tiempo permanecen en situación de incertidumbre jurídica. Además, las niñas y niños carecen de acceso pleno a salud, educación y seguridad social debido a su estatus no resuelto.
La CNDH reportó que los retrasos en la resolución afectan gravemente el interés superior de la niñez, pues durante la espera quedan expuestos a violencia, explotación laboral y riesgos de trata.3
Esto repercute en niñas, niños y familias, pues diversos estudios muestran que la incertidumbre prolongada genera efectos negativos entre ellos
• Psicológicos: estrés postraumático, ansiedad y depresión.4
• Educativos: interrupción de la escolaridad por falta de documentos migratorios.5
• Sociales: dificultad para integrarse a comunidades locales debido a discriminación y falta de reconocimiento legal.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2017)6 ha recomendado a los Estados resolver de manera prioritaria las solicitudes de niñas, niños y adolescentes y asegurar que nunca se prolonguen más allá de lo estrictamente necesario.
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político constituye uno de los pilares normativos para garantizar la protección de las personas que huyen de la persecución, la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos. México, en su calidad de Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ha asumido compromisos internacionales en materia de protección internacional, los cuales le obligan a garantizar procesos de asilo asequibles, justos y expeditos.
Actualmente, el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados establece que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) deberá emitir una resolución en un plazo de 45 días hábiles. No obstante, en la práctica, este plazo puede extenderse considerablemente debido al cúmulo de solicitudes y la insuficiencia de recursos institucionales.
Este plazo, aunque diseñado para garantizar un análisis cuidadoso, puede tener consecuencias adversas cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad o víctimas de violencia y abuso.
El retraso en las solicitudes puede prolongar el sufrimiento y la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo en condiciones de igualdad, el riesgo de revictimización o de sufrir nuevos actos de violencia durante la espera. En el ámbito comparado, países como Costa Rica, España y Canadá han establecido plazos diferenciados o medidas procesales especiales para grupos vulnerables, con el objetivo de reducir la incertidumbre y fortalecer la protección.
Reducir el plazo de resolución de 45 días hábiles a 30 días naturales en casos de vulnerabilidad representa, agilizar la integración social y económica de las personas solicitantes de asilo; evitar periodos prolongados de indefensión, especialmente en niñas, niños, adolescentes y personas víctimas de violencia.
Además, se cumple
- El reconocimiento del principio del interés superior de la niñez, que exige dar prioridad a los procedimientos que involucren a niñas, niños y adolescentes. (Convención sobre los Derechos del Niño 1989)
- A que el Estado adopte medidas que eliminen obstáculos para mujeres, incluidas aquellas en situación de embarazo y vulnerabilidad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Armonizar la legislación nacional con estándares internacionales de derechos humanos.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el artículo 24 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para que establecer que el caso de solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de tortura, abuso sexual, trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia, el plazo no podrá exceder de 30 días naturales.
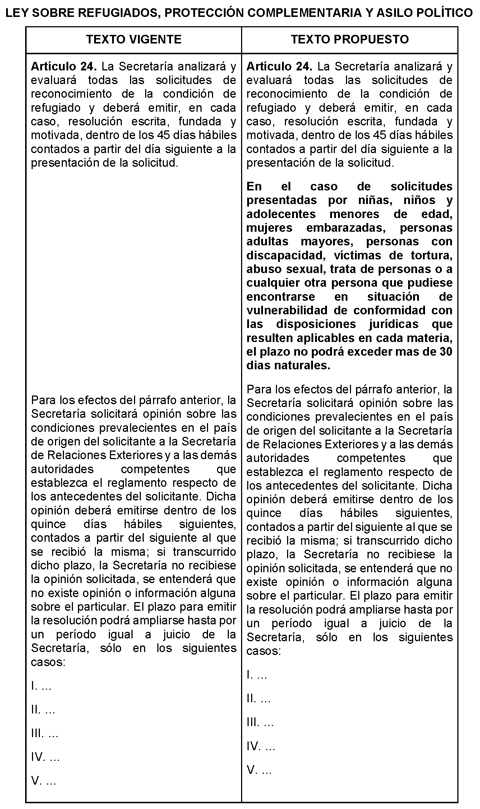
Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
Único. Se reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:
Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.
En el caso de solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de tortura, abuso sexual, trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia, el plazo no podrá exceder de 30 días naturales.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular. El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos:
I. a V. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comar deberá ajustar sus lineamientos internos en un plazo máximo de 90 días.
Notas
1 ACNUR, 2023. Situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México.
2 Comar, 2023. Boletín estadístico 2022.
3 CNDH, 2022. Informe anual de actividades.
4 UNICEF, 2021. Impactos de la incertidumbre migratoria en la niñez en tránsito.
5 Save the Children 2022). Niñez en movilidad: retos y derechos en México.
6 Comité de los Derechos del Niño (ONU, 2017). Observación general número 23.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Petra Romero Gómez (rúbrica)
Que adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Contexto general
En México, millones de personas viven bajo el temor y la presión de la extorsión y las amenazas telefónicas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo en el primer semestre de 2025 sumaron 5 mil 887 víctimas de extorsión. La extorsión figura entre los delitos con mayor cifra negra y subregistro, debido al miedo a represalias y a la percepción de ineficacia de la denuncia.
Una característica que vuelve tan dañina a la extorsión y las amenazas es que los delincuentes operan principalmente a través de líneas telefónicas (muchas veces adquiridas con datos falsos o prestanombres) y pueden actuar desde cualquier lugar, incluso desde centros penitenciarios. A pesar de que la tecnología de las telecomunicaciones permite rastrear la titularidad y la ubicación de los equipos, en la práctica el acceso a esta información por parte de las autoridades encargadas de investigar se enfrenta a retrasos, burocracia y resistencia de algunos concesionarios.
Los agentes del Ministerio Público son las primeras autoridades que reciben denuncias de víctimas de extorsión. Sin embargo, su trabajo para perseguir a los responsables y prevenir que continúen hostigando a más personas se ve obstaculizado porque, aunque la ley ya obliga a los concesionarios a entregar datos de los titulares y la localización de las líneas, no existen sanciones claras y eficaces en caso de que incumplan u obstaculicen la entrega de información. Esto provoca que las solicitudes formales se dilaten varios días o incluso semanas, tiempo suficiente para que los extorsionadores cambien de chip, eliminen evidencias y/o intimiden nuevamente a la víctima.
En delitos como la extorsión y amenazas, donde la inmediatez es fundamental para proteger a la víctima y asegurar pruebas, cada hora cuenta. La demora en la respuesta de los concesionarios limita la capacidad de reacción, debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y favorece la impunidad.
Por lo anterior es indispensable dotar de fuerza coercitiva al mandato que ya existe en el artículo 183 de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo sanciones económicas y administrativas claras para los concesionarios que incumplan o aplacen injustificadamente una orden judicial. Con esta reforma se busca cerrar la brecha entre la norma y su cumplimiento efectivo, fortaleciendo la capacidad de investigación y reacción ante delitos que afectan diariamente a millones de mexicanos.
II. Antecedentes
La Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye el instrumento jurídico más reciente en materia de regulación de los servicios de telecomunicaciones en México.
Dicha disposición se diseñó para facilitar las investigaciones y el combate a delitos que se cometen a través de medios de comunicación, como la extorsión, el secuestro virtual y otros que vulneran la seguridad de la población. Sin embargo, aunque la norma impone la obligación de entregar esta información de manera expedita, no establece sanciones específicas y efectivas para el caso de incumplimiento injustificado.
III. Fundamentos jurídicos
El artículo 1o. constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, prohibiendo toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Este precepto obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El artículo 17 del mismo ordenamiento expresa el derecho fundamental de toda persona a obtener una tutela jurisdiccional efectiva, imponiendo al Estado el deber de garantizar que los tribunales de justicia actúen de manera pronta, completa e imparcial, sin dilaciones indebidas que comprometan la protección de los derechos sustantivos.
El artículo 7o. del Código Penal Federal establece que el delito puede cometerse tanto por acción como por omisión y que existe omisión cuando, quien tiene un deber jurídico específico de actuar se abstiene de hacerlo, permitiendo con ello la producción o prolongación de un resultado prohibido por la ley. Este principio es especialmente relevante respecto de los concesionarios de telecomunicaciones, pues el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión les impone la obligación de proporcionar a las autoridades competentes datos de identificación y localización de líneas telefónicas. Cuando, pese a una orden judicial o ministerial, un concesionario omite injustificadamente entregar esta información o retrasa su entrega, incumple un deber legal que protege bienes jurídicos como la seguridad y el acceso a la justicia.
La propuesta también se fundamenta en el marco legal específico de las telecomunicaciones. El artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la obligación de los concesionarios y autorizados de proporcionar a las autoridades competentes información técnica, datos de identificación de los usuarios y localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales asociados a una línea telefónica.
Finalmente, la iniciativa se sustenta en el principio de cooperación con la autoridad judicial y ministerial, reconocido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Único. Se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 183 Bis.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en el artículo 183 de la presente ley por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados que determine la Comisión, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
I. Sanciones administrativas
a) En el primer incumplimiento, multa de 500 a 10 000 unidades de medida y actualización (UMA).
b) En el segundo incumplimiento, multa de 10 000 a 100 000 UMA.
c) En el tercer incumplimiento, suspensión temporal de la concesión o autorización hasta por un plazo máximo de noventa días naturales, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones que correspondan conforme a esta ley y otras en la materia.
d) En el cuarto incumplimiento y/o cuando se acredite reincidencia dolosa, inhabilitación temporal de hasta cinco años de las personas que ocupen puestos de dirección o administración en la empresa concesionaria responsable.
II. Sanciones penales
Las personas físicas que actuando como representantes, administradores, directivos y/o responsables legales de los concesionarios, incurran en omisión dolosa y/o negligente grave que impida el cumplimiento de una orden judicial o ministerial en los términos de esta Ley, serán sancionadas con pena de prisión de tres a seis años, multa de 1,000 a 5,000 UMA e inhabilitación para ejercer cargos directivos o de representación legal en empresas concesionarias por un periodo de hasta diez años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pudieran derivar de su conducta.
III. Responsabilidad civil
Los concesionarios y sus representantes legales serán responsables civilmente de manera solidaria frente a los daños y perjuicios ocasionados por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.
La autoridad judicial podrá ordenar medidas de reparación integral a las víctimas, incluyendo compensación económica, garantías de no repetición y la obligación de implementar programas internos de capacitación y protocolos de protección de datos y colaboración con autoridades, con perspectiva de derechos humanos y de género.
IV. Enfoque de género y protección reforzada
Los concesionarios deberán contar con protocolos internos de actuación con perspectiva de género para responder de manera prioritaria y expedita a las solicitudes de información relacionadas con delitos que afecten a mujeres, niñas y adolescentes.
Cuando el incumplimiento recaiga sobre requerimientos de información vinculados a una víctima mujer que cuente con medidas de protección vigentes, la sanción administrativa y penal correspondiente se aumentará hasta en una mitad del máximo previsto, atendiendo la gravedad de la conducta y el riesgo para la víctima.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1 Animal Político (2025, octubre). “Extorsión alcanza máximo histórico en semestre” (10 de octubre), https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/extorsion- maximo-historico-semestre
2 Congreso de la Unión (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma: octubre de 2025), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 Congreso de la Unión (2025, 16 de julio). Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diario Oficial de la Federación, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMTR.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)
Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, fracciones II y VII, y otras disposiciones en materia de feminicidio, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Introducción
Cuándo comenzó a tipificarse el feminicidio y por qué
El feminicidio se empezó a tipificar en México porque durante mucho tiempo los asesinatos de mujeres se veían como simples homicidios y no se reconocía que detrás había un problema mucho más profundo: la violencia de género. Desde los casos de Ciudad Juárez en los años noventa quedó claro que no eran muertes aisladas, sino una violencia sistemática contra las mujeres por el hecho de serlo.
Con el paso de los años, colectivos de mujeres, familiares de víctimas y organismos internacionales empezaron a exigir que se reconociera esta realidad. La presión fue tanta que en 2012 el feminicidio se incluyó en el Código Penal Federal como un delito distinto al homicidio común.
Se hizo porque era necesario visibilizar que las mujeres estaban siendo asesinadas en contextos de discriminación, odio, abuso sexual o maltrato, y que además había una enorme impunidad. Nombrar el feminicidio fue una forma de reconocer que este problema existe y que requiere una respuesta diferente por parte del Estado.
En síntesis, se tipificó porque no se trataba solo de homicidios, sino de una violencia extrema contra las mujeres que merecía ser nombrada, visibilizada y atendida con leyes específicas.
Quiénes fomentaron la tipificación del feminicidio como un delito
Fue el resultado de años de lucha de mujeres, colectivos feministas, activistas y sobre todo de las familias de las víctimas, quienes nunca dejaron de exigir justicia. Ellas señalaron que los asesinatos de mujeres no podían seguir tratándose como simples homicidios, porque detrás había violencia de género, discriminación y un patrón que se repetía una y otra vez, sobre todo en lugares como Ciudad Juárez.
Por otro lado, organismos internacionales también jugaron un papel importante, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a reconocer la gravedad del problema y a modificar sus leyes. Algunos casos emblemáticos como el de Campo Algodonero, fueron clave para que se presionara al gobierno a tipificar el feminicidio.
Finalmente, fueron legisladoras, sobre todo mujeres en el Congreso, quienes impulsaron las reformas que llevaron a que en 2012 el feminicidio quedara establecido en el Código Penal Federal. Sin la presión de los movimientos sociales, las familias de víctimas y los organismos internacionales, probablemente el Estado no hubiera dado ese paso.
Se logró gracias a la insistencia y la resistencia de quienes no permitieron que estos crímenes siguieran siendo invisibles ni quedarán en la impunidad.
Año en el que se tipificó el feminicidio como un delito
El feminicidio se tipificó a escala federal en México en 2012, cuando se reformó el Código Penal Federal para reconocerlo como un delito distinto del homicidio.
Antes de eso, algunos estados ya lo habían incorporado en sus códigos penales locales, pero de manera diferente y sin una definición uniforme. La reforma de 2012 fue clave porque estableció criterios comunes en todo el país.
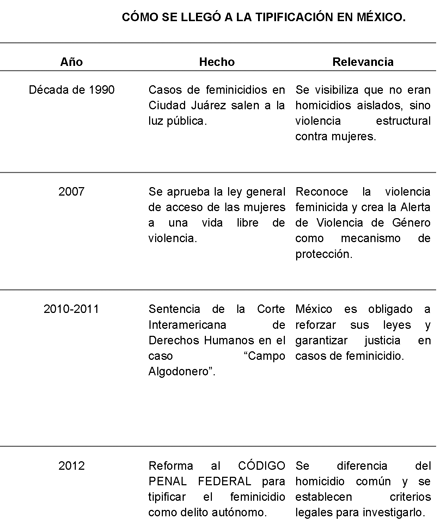
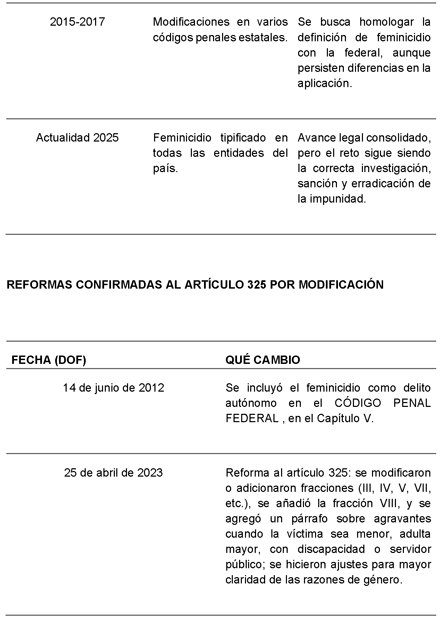
Definición jurídica criterios del feminicidio
Circunstancias que lo diferencia del homicidio
Muchas personas piensan que es lo mismo que un homicidio, pero en realidad hay diferencias muy importantes. El homicidio, en general, es la muerte de una persona causada por otra, sin importar su género ni el contexto. El feminicidio, en cambio, ocurre cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, y generalmente hay un trasfondo de violencia de género que lo distingue.
Por ejemplo, en muchos casos de feminicidio la víctima ha sufrido violencia física, abuso sexual o tortura antes de morir. Esto no siempre pasa en un homicidio común. Además, estos crímenes suelen darse en contextos de desigualdad o discriminación, donde la mujer está en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, menores, adultas mayores o personas con discapacidad.
Otra diferencia importante es la brutalidad del crimen. En el feminicidio, los asesinatos muchas veces se cometen con ensañamiento, mutilaciones o con signos de humillación, mientras que en un homicidio normal esto no es lo habitual. También suele darse el caso de que el agresor tenga alguna relación cercana con la víctima, como pareja, familiar o conocido, algo que no siempre se da en homicidios comunes.
Todos los feminicidios son homicidios, pero no todos los homicidios son feminicidios porque el feminicidio reconoce que detrás de estas muertes hay violencia de género, desigualdad y discriminación. Por eso es tan importante tenerlo tipificado y estudiarlo como un delito distinto.
Comparación entre el nivel federal y los códigos penales estatales
En México, el feminicidio está tipificado a escala federal en el Código Penal desde 2012, con definiciones claras y penas específicas para proteger a las mujeres. En los códigos penales estatales, la definición y las agravantes han variado: algunos estados agregaron situaciones específicas como víctimas menores o con discapacidad, mientras que otros ajustaron su ley más tarde para coincidir con la federal.
Aunque la ley federal marca un estándar nacional, la forma en que se aplica aún depende de cada estado, lo que genera avances, pero también desigualdades. Por eso, se ha buscado homologar las leyes estatales, aunque el gran reto sigue siendo que se investigue y sancione con perspectiva de género.
2. Diagnóstico
a) En un inicio se pensó que los antecedentes de la violencia feminicida estaban en las violencias de género que se presentaban en el ámbito familiar, laboral y escolar y que se llevaban a cabo de forma física y directa. La realidad nos muestra que mucho de esta violencia se lleva a cabo de forma digital, por ejemplo en los casos en los que la víctima ha sufrido un constante acoso a través de los medios digitales o virtuales. En la actualidad, la única referencia a este tipo de violencia se encuentra prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los supuestos de la publicación, difusión y almacenamiento de material con contenido sexual. Sin embargo, no hay referencia a las violencias que anteceden al feminicidio a partir del uso de los dispositivos digitales y virtuales. Por poner un ejemplo, en el caso de la modalidad digital se trata del acoso sufrido a partir de la difusión de videos, audios, fotografías que tiene como fin realizar la violencia de género. En el caso de la modalidad virtual, la violencia puede presentarse en un medio como aulas virtuales, reuniones de trabajo por aplicaciones digitales, o videochats.
Derivado de ello, es necesario hacer explícito en el Código Penal Federal que los supuestos de la fracción III pueden presentarse a partir de este tipo de modalidades.
b) Si bien se ha avanzado mucho en la tipificación del feminicidio como delito, sin embargo, las nuevas formas en las que se ha expresado han superado los supuestos en los que originalmente se había configurado su comisión y agravamiento. En los últimos años hemos asistido a observar situaciones que han superado la forma esperada del feminicidio. Si bien en la actualidad el código penal federal en su artículo 325 considera las conductas que configuran el feminicidio, en recientes casos de feminicidio que se han hecho públicos han aparecido nuevas conductas que no se tenían previstas originalmente. Por ejemplo, el caso conocido como el “monstruo de Ecatepec” muestra una conducta feminicida que observa acciones novedosas que no se consideran en el artículo 325 del Código Penal Federal, como el almacenamiento e ingesta del cuerpo de las víctimas. En otros casos se puede encontrar la incineración o el entierro.
Las conductas anteriores se realizan con notoriedad en lugares privados y no solamente públicos como originalmente consideró el legislador cuando se tipificó el feminicidio debido a que, entonces, la mayor parte de casos presentaban la exposición del cuerpo de la víctima. Por lo anterior, es necesario que pueda considerarse este tipo de acciones en el código penal federal, que se presentan más comúnmente en los casos de feminicidio.
d) De la misma forma, a pesar de que el código penal considera en el artículo 325 el agravamiento de la pena en ciertos supuestos, no define explícitamente las modalidades de discapacidad que se mencionan. El artículo en mención solamente señala que la pena se incrementará cuando la víctima presente una condición de discapacidad. Sin embargo es importante especificar en este ordenamiento jurídico que la discapacidad en el caso del feminicidio puede presentarse de forma física, mental o intelectual, siendo estas dos últimas de gran importancia al no ser visibles físicamente en muchos de los casos. Por poner un ejemplo, el caso de la depresión, que es la causa número uno de discapacidad laboral o el autismo, que es una condición que limita las decisiones y acciones de las personas. En ambos casos, el agresor puede tomar ventaja para cometer el delito. De la misma forma, es importante que el artículo en cuestión señala explícitamente el caso de mujeres con evidente indefensión, lo cual puede abarcar una serie de supuestos en los que la víctima se encuentra limitada y postrada para advertir y evitar la violencia feminicida.
3. Propuesta
1. Inclusión de la violencia digital como antecedente del feminicidio
La primera reforma plantea modificar la fracción III del artículo 325 para reconocer que la violencia previa contra la víctima puede ejercerse también a través de medios digitales o virtuales. Esto responde a la creciente incidencia de acoso, amenazas y hostigamiento. Conductas que anteceden muchos casos de feminicidio y que hasta ahora no estaban explícitamente previstas en el marco penal federal.
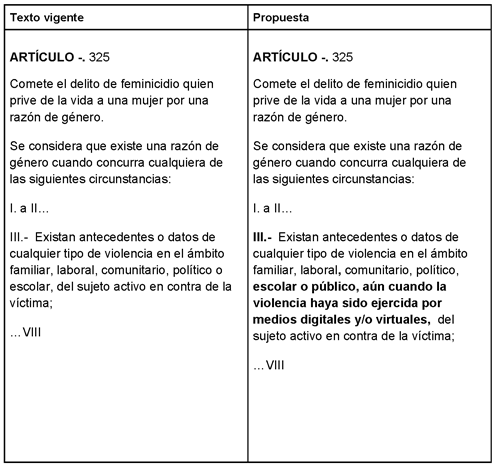
2 Ampliación de las formas de disposición del cuerpo de la víctima
La segunda modificación se centra en la fracción VII, la cual actualmente sólo considera la exposición del cuerpo en lugares públicos. La propuesta amplía esta fracción para incluir acciones como el almacenamiento, entierro, incineración o ingesta del cuerpo o partes de éste, tanto en espacios públicos como privados. Con ello se busca reflejar las modalidades extremas y ocultas observadas en casos recientes de feminicidio en el país.
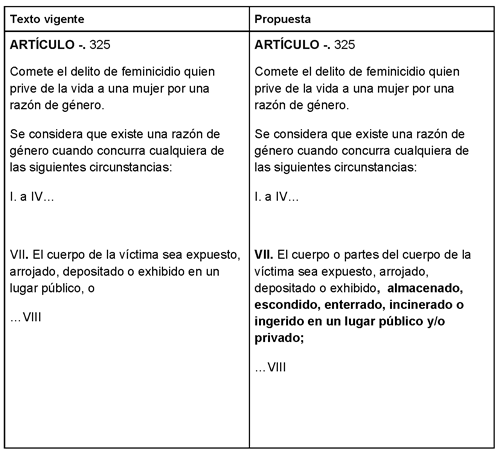
3. Precisión sobre la discapacidad y la indefensión como agravantes
Finalmente, la tercera reforma propone detallar que las agravantes apliquen cuando la víctima presente discapacidad física, mental o intelectual, o se encuentre en condiciones de evidente indefensión. Esta precisión amplía la protección a mujeres en situación de vulnerabilidad y refuerza el enfoque de derechos humanos en la sanción del delito de feminicidio.
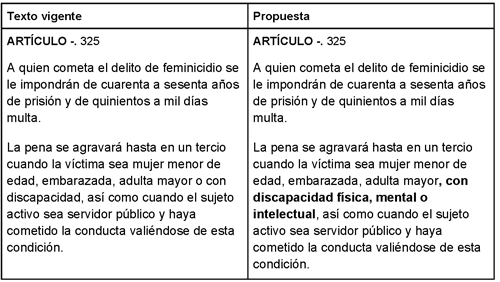
4. Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único. se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal
para quedar como sigue:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Se considera que existe una razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. y II. ...
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político, escolar o público, aun cuando la violencia de género haya sido ejercida por medios electrónicos o virtuales , del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. a VI. ...
VII. El cuerpo o partes del cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido, almacenado, escondido, enterrado, calcinado o ingerido en un lugar público y/o privado, con el fin de ocultar el delito;
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor, con discapacidad física, mental o intelectual , así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades competentes deberán adecuar sus protocolos de actuación e investigación para incorporar la violencia digital como forma de violencia de género.
Tercero. La Fiscalía General de la República deberá actualizar el Registro Nacional de Feminicidios en un plazo no mayor a 180 días naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbrica)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, para adicionar una fracción XXVI; 6, fracción VII; y 23, para incluir una nueva fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Introducción
En México, la violencia feminicida se ha constituido como uno de los fenómenos más lacerantes y persistentes que enfrentan las mujeres, resultado de una cadena estructural de violencias que permanecen impunes y normalizadas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),1 diariamente se registran en promedio más de diez asesinatos de mujeres, muchos de ellos con claros indicios de violencia de género, aunque no todos se investigan ni clasifican como feminicidio.
A pesar de que el tipo penal de feminicidio se encuentra tipificado a nivel federal y en los códigos penales de las entidades federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no considera con suficiente precisión ni fuerza legal este fenómeno como una categoría específica de violencia que deba prevenirse de forma sistemática y diferenciada.
La presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer la prevención de la violencia feminicida a través de tres medidas concretas:
1. Agregar la definición de feminicidio al artículo 5o., con objeto de reconocerlo como una manifestación extrema de la violencia de género.
2. Modificar la fracción VII del artículo 6o. para definir con claridad la violencia feminicida como un continuum de violencias que culminan con el asesinato de una mujer por razones de género.
3. Reformar del artículo 23 para que dentro de las medidas de prevención, se incluya como primera obligación del Estado el reconocimiento y la advertencia pública de la presencia de violencia feminicida en determinados territorios.
Estas reformas buscan otorgar a la ley un marco conceptual más sólido, claro y alineado con las obligaciones del Estado mexicano conforme al derecho nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres. Al visibilizar la violencia feminicida como una categoría jurídica dentro de la LGAMVLV, se promueve su prevención temprana, la construcción de indicadores de riesgo, y una mayor articulación entre las políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación.
2. Diagnóstico
a) Introducción
El feminicidio es una de las formas en las que la violencia de género se expresa y representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. En México, este fenómeno ha adquirido dimensiones alarmantes en las últimas décadas, convirtiéndose en un problema estructural que refleja desigualdades históricas, fallas institucionales y una cultura de impunidad profundamente arraigada en nuestra sociedad.
Pese a que el término feminicidio fue incorporado al marco jurídico mexicano en 2012, con la reforma del Código Penal Federal, la violencia feminicida en contra de las mujeres no se ha detenido. Las cifras, apenas recientemente comienzan a mostrar una tendencia a la baja. La persistencia de este fenómeno revela un patrón sistemático de deficiencias en la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
Sobre todo, muestran que quizá los avances que en materia legislativa se han alcanzado, han sido superados por la realidad a partir de la cual el feminicidio se va reconfigurando. A continuación, se muestra la situación en la cual este fenómeno se encuentra expresado.
b) Localización del feminicidio
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,2 entre 2015 y 2024 se han registrado más de 7 mil casos de feminicidio en el país. Sólo en 2024 se contabilizaron 829 feminicidios y en lo que va de 2025, hasta julio, 394. Sin embargo, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, AC, señalan que las cifras reales podrían ser mucho mayores, ya que muchos casos son clasificados erróneamente como homicidios dolosos.
El Observatorio Ciudadano3 ha documentado que en muchos casos los cuerpos de las víctimas presentan signos de violencia sexual, tortura, mutilación o exposición pública, lo que refuerza el carácter misógino de estos crímenes.
El feminicidio no se presenta de forma homogénea en el territorio nacional. Según datos del SESNSP en 2025 los casos de feminicidio se concentran de mayor a menor en estados como el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Ciudad de México, aunque hay un crecimiento preocupante en estados del sur, como Oaxaca y Guerrero.
c) Causas estructurales y factores de riesgo
El feminicidio debe entenderse como el resultado de una estructura social patriarcal que reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres. En México, persisten brechas significativas en el acceso a la justicia, la educación, el trabajo remunerado y la participación política. La naturalización de la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado refuerza el control sobre sus cuerpos y decisiones. Como sostiene Marcela Lagarde, una de las principales teóricas del feminicidio en América Latina, el feminicidio no es un acto aislado, sino el extremo de un continuum de violencia sistemática que las mujeres sufren y enfrentan a lo largo de su vida en todos los aspectos de la vida social.4
Para que el feminicidio persista, deben existir fallas institucionales y colusión de los servidores públicos. Las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida presentan graves deficiencias. La falta de perspectiva de género en ministerios públicos, la revictimización de las mujeres, las omisiones en las investigaciones y la colusión entre autoridades y agresores favorecen la impunidad. Esto quedó al descubierto en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Gonzales y otras vs. México,5 al señalar las graves fallas que tuvieron las autoridades al tomar conocimiento de los casos y preservar el derecho humano a la vida de las víctimas. Según datos de México Evalúa,6 de cada 100 feminicidios solo 13 casos son resueltos.
Lo anterior puede tener una explicación en los factores culturales de la sociedad mexicana. La cultura machista que permea buena parte del tejido social mexicano alimenta la idea de que las mujeres son objetos de propiedad masculina. Estereotipos de género, discursos misóginos en medios de comunicación y redes sociales, así como la normalización de la violencia en la vida cotidiana, contribuyen a que el feminicidio se perciba como un fenómeno inevitable o incluso justificable.
d) Marco normativo e institucional y sus limitaciones
México ha logrado tener avances en la materia. Ha desarrollado un marco jurídico robusto para atender la violencia de género, especialmente a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Asimismo, el feminicidio fue tipificado como delito autónomo en el Código Penal Federal en 2012, y la mayoría de los estados han armonizado sus legislaciones en este sentido. Además, el mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres que puede activarse en municipios o estados donde hay un riesgo grave de violencia feminicida. A la fecha, 22 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos una alerta activa.
Sin embargo, el marco actual presenta limitantes. Pese a los avances, existen limitaciones sustantivas en la aplicación de la ley. La tipificación del feminicidio varía en cada entidad federativa, lo que provoca incertidumbre jurídica y dificulta la homologación de criterios. La implantación de la AVGM ha sido objeto de críticas por su ineficacia, falta de presupuesto y politización.
En el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia es posible identificar que existen algunas lagunas que deben ser tomadas en cuenta para atender de mejor forma el problema del feminicidio, por ejemplo, en el artículo 5o destinado a dar una serie de definiciones para la implementación de la Ley, como el concepto de víctima, agresor, perspectiva de género, misoginia, etc., no existe una definición de lo que debe entenderse sobre feminicidio. Si bien el artículo 21o se refiere a la violencia feminicida como una de las modalidades de la violencia de género, no hay una referencia específica a lo que debe entenderse como feminicidio.
Haciendo referencia al mismo artículo 21o sobre la definición de violencia feminicida, esta no se encuentra contemplada en la definición de los tipos de violencias contra las mujeres a los que se refiere el artículo 6o, lo cual dificulta su identificación como un tipo de violencia en específico al cual corresponde un capítulo completo de la ley.
En el caso de los objetivos de las alertas de violencia de género, los objetivos definidos en el artículo 23 no consideran la posibilidad de informar a la población sobre el desarrollo del fenómeno en la localidad con el fin de fomentar la prevención.
3. Propuesta
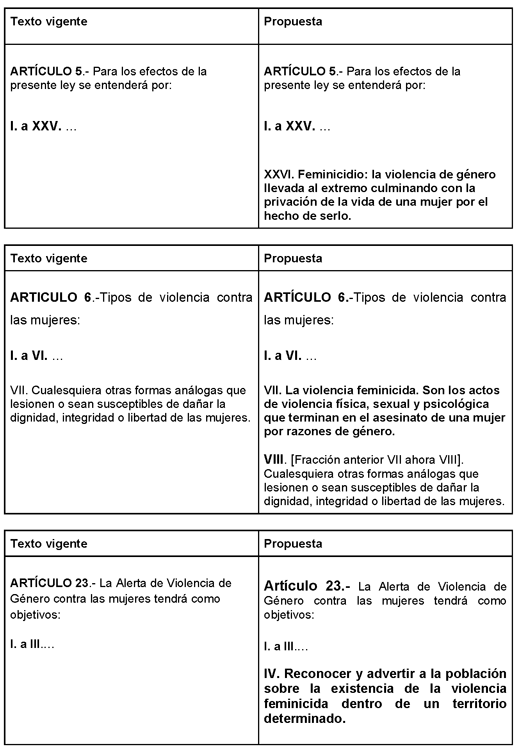
4. Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los artículos 5, para adicionar la fracción XXVI; 6, para modificar la fracción VII; y 23, para incluir la fracción IV, por lo que las fracciones subsecuentes recorren su numeración, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 5.
Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a XXV. ...
XXVI. Feminicidio: La violencia de género llevada al extremo, culminando con la privación de la vida de una mujer por el hecho de serlo.
Artículo 6.
Tipos de violencia contra las mujeres:
I. a VI. ...
VII. Violencia feminicida: Son los actos de violencia física, sexual y psicológica que terminan en el asesinato de una mujer por razones de género.
VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Artículo 23. Para prevenir la violencia contra las mujeres, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán
I. a III . ...
IV. Reconocer y advertir a la población sobre la existencia de la violencia feminicida en un territorio determinado.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres deberá armonizar sus instrumentos y protocolos en un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias en un plazo máximo de 180 días.
Notas
1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio de 2025, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gob.mx
2 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio de 2025, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gob.mx
3 ba8440_9a5cdf1db02f497e9e6b62c007163d3b.pdf
4 Lagarde, Marcela. Hay una guerra no declarada llamada violencia de género, 2012, Mundubat.
5 Microsoft Word seriec_205_esp.doc
6 Presentación Final_Copia de Hallazgos 2023 V.2.pptx
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbrica)
Que adiciona el artículo 64 Quarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Exposición de Motivos
Todas y todos hemos escuchado historias trágicas de lo que pasa en muchas instituciones de salud: les narro algunas de las que he sido testigo por razones familiares, otras que han sido divulgadas en los medios de comunicación y algunas que han sido motivo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todos los casos, los nombres se cambian u omiten para proteger su identidad:
1. El paciente es diagnosticado con cáncer de estómago, con metástasis, incluso en los huesos, sin embargo, a pesar de ser derechohabiente se retrasa la atención debido a un error de registro en su CURP. Después de 2 semanas de espera, se le refiere a un hospital regional donde corroboran el diagnóstico, no obstante, le indican que habrá que esperar un mes más para poder acudir al tratamiento de quimioterapia, dado que no hay espacio suficiente para atenderlo.
Pese a que se logra acelerar la fecha de la cita, el paciente y su familia reciben negativas debido a la supuesta falta de medicamento e incluso le proporcionan datos de proveedores para que pueda comprar directamente el tratamiento.
Ante el rechazo del paciente de comprar el medicamento, es referido a otra unidad médica, donde lo hacen esperar más de 8 horas para aplicarle la quimioterapia.
2. Una mujer llevó a su esposo muy enfermo al hospital de San Luis Acatlán, Guerrero. Esperaron cinco horas afuera, en la intemperie. El señor agonizó y falleció sin haber sido atendido. Su viuda se lo llevó de regreso a su pueblo para sepultarlo.1
3. Una mujer, de la tercera edad, quien padecía cáncer, con metástasis hepática, falleció debido a la falta de atención médica. De acuerdo con lo narrado, un médico del hospital Siglo XXI le comentó que su caso no correspondía a oncología, sino a medicina familiar, y que debía ser trasladada al HGR-2. Sin embargo, al acudir a dicho hospital, no la recibieron, argumentando que solo atendían a personas accidentadas, baleadas o atropelladas. Posteriormente, intentó obtener atención en el HGZ-32, pero tampoco fue admitida debido a errores en el documento de referencia. Ante la negativa de ingreso en ambos nosocomios, fue trasladada a un hospital particular, donde finalmente recibió la atención médica que requería; no obstante, falleció.2
En el mismo sentido, con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, se estima que el tiempo de espera promedio para pasar a consulta en instituciones públicas es de una hora. No obstante, se registran casos, en los que el paciente debe esperar hasta 20 horas para ser atendido.
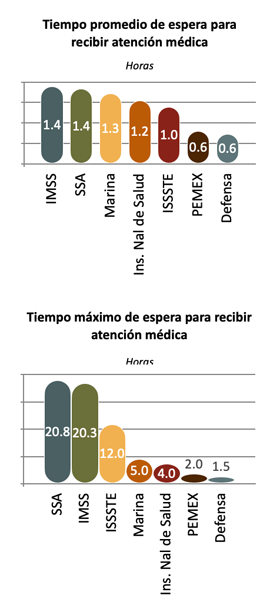
Todas estas historias revelan una violencia sistemática por parte de algunos servidores públicos del sector salud, que agravia la dignidad humana, y transgrede el derecho humano a la vida y a la salud; y atenta en contra del carácter humanista de las instituciones públicas responsables del servicio.
Con esos antecedentes, se propone adicionar el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de sancionar como falta grave la violencia administrativa en servicios de salud, definida como toda acción u omisión discriminatoria, deshumanizada que niegue, retrase o restrinja el acceso a la atención médica eficaz y oportuna, así como a la información sobre el diagnóstico y que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, por parte de servidores públicos que laboren en el sector.
Con esos antecedentes se propone la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Único. Se adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 64 Quáter: Es falta administrativa grave la violencia administrativa en servicios de salud, definida como toda acción u omisión discriminatoria, deshumanizada que niegue, retrase o restrinja el acceso a la atención médica eficaz y oportuna, así como a la información sobre el diagnóstico y que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, por parte de los servidores públicos que laboren en el sector.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://enlacesxanterior.xoc.uam.mx/24/archivos/bruno_articulo.pdf
2 Recomendación número 39/2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)
Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La protección civil es una función pública esencial orientada a salvaguardar la vida, la integridad y los bienes de la población frente a desastres y emergencias. El Estado tiene el deber constitucional de garantizar la protección de las personas. Así lo establece el artículo 73, fracción XXIX-I de la Constitución Política: faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Protección Civil (LGPC) y coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la materia.
Dicho mandato jurídico se sustenta en el principio superior de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la ciudadanía ante cualquier riesgo, principio que también está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en el artículo 3 el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona,1 mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 6 que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” y obliga a los Estados a protegerlo por medio de la ley.2 En consecuencia, la protección civil no es solo una política pública esencial, sino un imperativo legal y ético para el Estado mexicano, orientado a garantizar de manera efectiva la vida y la seguridad de la población ante cualquier contingencia o emergencia.
En cumplimiento de estos preceptos normativos, en el país contamos con el Sistema Nacional de Protección Civil, que tiene la importante tarea de prevenir, auxiliar y recuperar a la sociedad ante desastres naturales o antropogénicos, en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno.
La relevancia de la protección civil en México es indiscutible, dada la alta exposición del país a fenómenos naturales y situaciones de riesgo. Nuestro territorio enfrenta con frecuencia amenazas geológicas, como sismos y erupciones volcánicas, e hidrometeorológicas, como huracanes, inundaciones y sequías, además de emergencias sanitarias y accidentes de origen humano (incendios industriales, explosiones de ductos, etcétera). Por ejemplo, México ha sufrido terremotos devastadores –basta recordar los de 1985 y 2017– y anualmente enfrenta el embate de ciclones tropicales en ambas costas. Tan solo en los últimos años, las cifras evidencian la magnitud del desafío: entre 2020 y 2024 se registraron más de 1,200 emergencias naturales en el país, con afectaciones humanas y materiales en más de 500 municipios, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Hace apenas unas semanas, del 6 al 9 de octubre, se registraron lluvias torrenciales en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, , este evento tuvo afectaciones de gran magnitud en los hogares, infraestructura y servicios básicos, con un impacto importante en las familias e incluso con pérdidas humanas.
A principios de octubre de 2025, lluvias torrenciales producto de la Perturbación Tropical 90-E provocaron inundaciones y deslaves en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. El balance oficial más reciente reporta al menos 80 personas fallecidas a causa de estos eventos,3 además de daños generalizados en infraestructura. Aproximadamente 982 kilómetros de carreteras federales resultaron afectados, con numerosos tramos colapsados que dejaron a decenas de comunidades temporalmente incomunicadasquintanaroohoy.com. También se registraron puentes destruidos. Sólo en Puebla colapsaron al menos siete puentes en municipios serranos.4 Por otra parte, decenas de miles de viviendas quedaron inundadas o dañadas: en Veracruz se contabilizaron más de 16 mil casas afectadas y una cifra similar en Puebla, además de miles de viviendas adicionales siniestradas en los demás estados afectados.
La respuesta ante la emergencia evidenció deficiencias en el ámbito local, constatándose que en ciertos municipios la actuación de Protección Civil no fue oportuna ni inmediata. Por ejemplo, en Poza Rica (Veracruz), uno de los municipios más afectados, los habitantes denunciaron que la ayuda y las autoridades llegaron tarde. Incluso durante las horas críticas de la inundación se reportó que “no se veían autoridades” mientras la corriente arrastraba a personas. Asimismo, comunidades afectadas señalaron la ausencia de alertas tempranas y de planes de emergencia adecuados por parte de las autoridades locales. Lo anterior subraya la urgencia de que las unidades de protección civil estén dirigidas por personal con sólidos conocimientos técnicos y experiencia en gestión de desastres, pues de ello depende la eficacia de la respuesta y la salvaguarda de vidas humanas.
Frente a riesgos de tal magnitud, resulta imperativo que quienes estén al frente de las unidades de protección civil cuenten con experiencia acreditada y alta capacitación técnica, pues de sus decisiones depende en gran medida la eficacia de la respuesta ante emergencias. La rapidez, coordinación y prudencia con que se actúa en las primeras horas de un desastre pueden marcar la diferencia entre salvar vidas o agravarlas. En casos de sismos, huracanes u otras crisis, el titular de protección civil debe evaluar escenarios, dirigir evacuaciones, coordinar equipos de rescate y administrar recursos de forma estratégica. Es claro que estas responsabilidades no pueden improvisarse ni delegarse a personal no calificado. Por el contrario, requieren líderes con conocimientos interdisciplinarios (ingeniería, geología, gestión de riesgos, atención médica de urgencia, etcétera), familiarizados con protocolos de emergencia y con la capacidad probada para tomar decisiones bajo presión.
No obstante, el marco normativo vigente adolece de exigir perfiles profesionales para dichos cargos. Si bien la LGPC establece en su artículo 17 que los servidores públicos que desempeñen funciones en las unidades de protección civil deben contar con una certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil, esta disposición ha sido insuficiente para garantizar mandos verdaderamente calificados. En la práctica, la legislación no fija requisitos mínimos de formación técnica o experiencia para quienes encabezan las unidades de protección. Esta laguna normativa ha dado lugar a que, en múltiples casos a lo largo del país, los titulares de protección civil carezcan de preparación académica especializada o de experiencia comprobable en la materia, limitando la capacidad de respuesta institucional en situaciones críticas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de la población. En otras palabras, al no estar asegurada la idoneidad técnica de los directivos, se merma la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil en su conjunto.
Diversos especialistas y experiencias empíricas han subrayado esta problemática. Históricamente, muchos puestos de titular de Protección Civil (a nivel nacional, estatal y municipal) se han asignado como cargos políticos de compensación, frecuentemente a personas sin experiencia en la materia, en lugar de nombrar a profesionales verdaderamente capacitados.5 Una revisión periodística de los perfiles de titulares estatales reveló trayectorias disímbolas: si bien algunos contaban con formación en protección civil e incluso cursos internacionales, otros llegaron al cargo sin ninguna experiencia pertinente, proviniendo de áreas tan ajenas como las artes, la odontología o la política, e inclusive reconocieron haber sido nombrados sin saber nada de protección civil.[1] Tales designaciones, motivadas por amiguismo o cuotismo, no solo contravienen el espíritu meritocrático del servicio público, sino que también ponen en peligro la efectividad de la respuesta a emergencias.
En suma, la ausencia de criterios de profesionalización en los nombramientos de protección civil ha generado vulnerabilidades institucionales que pueden traducirse en demoras, improvisación o errores fatales durante una contingencia.
La presente iniciativa de reforma al artículo 17 de la LGPC tiene como objetivo fortalecer institucionalmente al Sistema Nacional de Protección Civil mediante la profesionalización de sus mandos operativos, garantizando la continuidad de las políticas públicas en la materia y fomentando una mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades de emergencias. En concreto, se propone que los titulares de los organismos estatales y municipales de protección civil sean servidores públicos pertenecientes al servicio profesional de carrera y cuenten, además, con la certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil (o las instituciones acreditadas ante ésta). Esta doble exigencia –pertenencia al servicio civil de carrera y certificación técnica– busca asegurar que las personas designadas al frente de la protección civil posean un perfil idóneo y comprobable para el cargo.
El servicio profesional de carrera es el mecanismo previsto en la ley para que el acceso y la permanencia en la función pública se definan con base en el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades, en beneficio de la sociedad. Al requerir que los titulares sean parte de dicho servicio, la reforma incentiva que su nombramiento resulte de procesos de selección objetivos, evaluaciones y trayectoria dentro de la administración pública, en lugar de obedecer a cuotas políticas. Esto conlleva varios beneficios: por un lado, garantiza que el ocupante del cargo cuente con las credenciales y competencias profesionales adecuadas, y por otro, brinda estabilidad y continuidad institucional, ya que los servidores de carrera gozan de mayor permanencia y desarrollo profesional más allá de los ciclos gubernamentales. En pocas palabras, un titular de protección civil de carrera estará mejor preparado y permanecerá en su puesto el tiempo suficiente para consolidar programas, capacitar personal y aprender de la experiencia, en contraste con cambios sexenales o trianuales que diluyen el conocimiento acumulado.
Aunado a lo anterior, exigir la certificación de competencia emitida por la Escuela Nacional de Protección Civil asegura que el titular domine las técnicas, protocolos y estándares más actualizados en gestión integral de riesgos y atención de emergencias. La Escuela Nacional –y las instituciones registradas en ella– evalúa y certifica conocimientos especializados en la materia, de modo que su aval es sinónimo de que el funcionario “sabe cómo reaccionar ante un sismo, coordinar una evacuación masiva, implementar un plan DN-III-E, atender una emergencia química”, entre otras habilidades críticas. Este requisito de certificación ya se considera en la LGPC vigente para el personal operativo, pero elevarlo a obligación expresa para el nombramiento del titular refuerza su cumplimiento y relevancia, subsanando la brecha detectada.
En efecto, esta propuesta busca que solo personas experimentadas en materia de protección civil lleguen a la titularidad de los organismos en los estados y los municipios, con esta medida se logrará favorecer la toma de decisiones al momento de prevenir o atender una contingencia.
Justamente, profesionalizar la dirigencia de protección civil abonará a ese fortalecimiento institucional, permitiendo decisiones mejor fundamentadas, planes preventivos de largo plazo y respuestas más efectivas. Las emergencias serán atendidas por personal técnico calificado, con capacidad de análisis, respuesta inmediata y planeación estratégica, reduciendo con ello la posibilidad de errores lamentables. Además, la ciudadanía verá con mejores ojos a autoridades que ostentan credenciales legítimas: un director de protección civil que ha hecho carrera en la materia y está certificado genera mayor confianza en la población, lo cual se traduce en una colaboración más fluida durante las contingencias (por ejemplo, es más probable que la gente acate indicaciones de evacuación si provienen de una fuente reconocida y experta). La confianza ciudadana es un pilar fundamental en la gestión de riesgos, pues la eficacia de las medidas de protección civil depende también de la cooperación comunitaria y de la credibilidad de las alertas y recomendaciones oficiales.
En síntesis, la reforma propuesta respecto al artículo 17 de la Ley General de Protección Civil responde a la urgente necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil mediante la profesionalización de sus liderazgos. Al establecer que los titulares de protección civil estatales y municipales sean parte del Servicio Profesional de Carrera y cuenten con certificación técnica, se robustecen los cimientos institucionales de la protección civil en México. Ello contribuirá a consolidar un servicio público más capacitado, estable y efectivo frente a desastres naturales, emergencias sanitarias y otros eventos de riesgo. La continuidad en la aplicación de planes y la transferencia de conocimiento no se verán interrumpidas por cambios administrativos súbitos, y la toma de decisiones críticas quedará en manos de expertos avalados. En consecuencia, se da cumplimiento al mandato constitucional de proteger la vida, la integridad y el bienestar de la población, reforzando la confianza de la sociedad en que sus instituciones de protección civil sabrán responder a la altura de cualquier contingencia. Por lo expuesto, se considera que esta iniciativa de reforma fortalecerá la resiliencia y seguridad nacional al asegurar que la protección civil sea conducida por profesionales competentes y comprometidos con la salvaguarda de las personas en los momentos en que más lo necesitan.
Se anexa cuadro comparativo entre la legislación vigente y la propuesta contenida en la presente iniciativa:
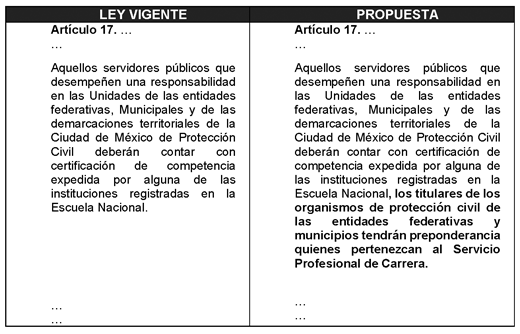
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 17. ...
...
Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las Unidades de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Protección Civil deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones registradas en la escuela nacional, los titulares de los organismos de protección civil de las entidades federativas y municipios tendrán preponderancia quienes pertenezcan al servicio profesional de carrera.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://eacnur.org/es/blog/derecho-a-la-vida-significado-y-como-se-prot ege
2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights
3 https://elpais.com/mexico/2025-10-24/los-fallecidos-en-las-inundaciones -de-mexico-suben-a-80-y-hay-18-desaparecidos-todavia.html
4 https://latinus.us/mexico/2025/10/11/gobierno-de-puebla-confirma-10-fallecidos-por-fuertes-lluvias-en-el-estado
-154111.html
5 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/cual-es-el-perfil-de-l os-encargados-de-proteccion-civil-en-mexico.html
6 Ídem. Nota 3.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Ulises Mejía Haro (rúbrica)
Que reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El abuso sexual en la infancia es un fenómeno mundial frecuente y tiene consecuencias para el desarrollo integral del menor. Por tanto, es una problemática existente en México.
Casos de abuso sexual infantil no llegan al sistema judicial mexicano debido a la vergüenza de las víctimas, éstas temen que su testimonio no sea creíble, les preocupa ser estigmatizadas, desacreditadas o les asusta hacer frente a un proceso largo y victimizante en sí mismo. Por otra parte, las personas que sí llegan a brindar sus testimonios son sometidas a procedimientos duraderos, diversas entrevistas y evaluaciones y siendo cuestionadas por funcionarios carentes de sensibilidad, amabilidad, respeto y poca experiencia en el trato a menores víctimas de abuso sexual.
Por ello, las víctimas de delitos sexuales suelen sentirse menos satisfechas con el proceso judicial que otro tipo de víctimas.1 Por lo regular, la víctima entra en estado de shock, asimismo demora en dar testimonio a sus padres, por miedo a ser juzgado o por la posible amenaza del abusador; hacia su persona o hacia su familia, respectivamente.
Por lo regular el abuso sexual infantil se desarrolla en espacios solitarios o pocos concurridos, por lo que, el abusador aprovecha la soledad con la víctima. Por lo tanto, no hay testigos ni pruebas externas de lo ocurrido. Por ello, cuando estos casos se denuncian ante las autoridades, a menudo el testimonio del menor es la prueba más significativa.
El testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobra un valor relevante para la corroboración de los hechos por lo que es imperante que prevalezca en todo momento dentro del proceso judicial que el menor sienta confianza, respeto, dignidad y protegido por sus derechos humanos, con el fin de garantizar su bienestar y evitar que se produzca un nuevo trauma.
Es un objetivo de especial interés que los funcionarios, autoridades y actores involucrados en las distintas instancias del proceso cuenten con mecanismos sólidos para orientar, asistir, contribuir, apoyar y mejorar las condiciones y la calidad del abordaje que se le brinda a las niñas, niños y adolescentes; quienes se presentan como víctimas o testigos en el marco de un proceso legal hasta el cierre de su caso.
A nivel internacional existen diversos instrumentos que establecen estándares específicos en materia de abordaje de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Estos instrumentos establecen como valor primordial el respeto a la dignidad, la vida, el bienestar y la salud del niño, entre otros, como sujetos plenos de derechos que requieren de mecanismos especiales de protección para lograr su pleno desarrollo y bienestar atendiendo siempre al interés superior de niñas y niños.2
De esta forma, la normativa internacional establece la necesidad de que los Estados adopten mecanismos específicos de protección que garanticen y aseguren los derechos de niños y niñas víctimas a lo largo de todo el proceso de justicia, garantizando así su plena protección de manera de evitar su revictimización.3
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define maltrato infantil 4 como los abusos y la desatención que viven los menores de 18 años. Incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, como: abuso sexual, la desatención, la negligencia, explotación comercial y cualquier otro que cause o pueda causar un daño a la salud, desarrollo, dignidad del menor.
De acuerdo con el informe5 de la Reunión consultiva sobre el maltrato de menores, realizada en marzo de 1999, en la OMS, Ginebra, Suiza se señala que el abuso o maltrato de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
Dicho informe refleja que el abuso sexual de menores implica la interacción de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende, es decir, no es capaz de entender qué está pasando o poder dar su consentimiento para que se lleve a cabo el acto. En paralelo, no puede expresar su repulsión o negación de dicha práctica en la cual se ve vulnerado el menor.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
En el artículo 19 de dicha convención se refiere expresamente al maltrato: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
La definición de la UNICEF establecida en 1995 señala: “Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial”.6
La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en 1985, aprobó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder, resolución 40/34 por lo que en el artículo primero define a la víctima:
“Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.7
Por su lado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera a la violación sexual8 como una forma de tortura y un crimen de lesa humanidad. Con la ratificación de este documento por el Estado Mexicano, su normativa adquiere carácter de obligatoriedad.
La Academia Mexicana de Pediatría define el abuso sexual como un contacto físico visual cometido por un individuo en el contexto sexual, con violencia, engaño o seducción ante la incapacidad del niño para consentir en virtud de su edad y de su indiferencia de poder.9
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4to. que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Ese mismo artículo reconoce que todos los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
El artículo 260 del Código Penal Federal señalan que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.
En tanto que el 261 del Código antes citado menciona lo siguiente: “A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo”.
La Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, “Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar”,10 señala como Indicadores de maltrato sexual , a los síntomas y signos, físicos -lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales- o psicológicos -baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimentaria, por estrés postraumático; abuso o dependencia a sustancias, entre otros-, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual; asimismo define como maltrato sexual la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir.
En un Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos es una realidad que se expresa en las leyes y se garantiza a través del acceso a la justicia para todas las personas, y en el caso de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, deben forzosamente regir los objetivos de las políticas de justicia y asistencia a las víctimas y normar los criterios con los que actúan las autoridades competentes.
En países europeos se están llevando acciones tal como el modelo Barnahus (“casa de los niños” en islandés)11 es un modelo promovido por el Consejo de Europa para hacer frente al abuso sexual infantil, coordinando paralelamente investigaciones penales y de asistencia social, en un entorno seguro para los menores, previene la retraumatización y la revictimización del niño, a la vez que acorta significativamente el proceso prejudicial.
Reúne bajo el mismo techo a todos los profesionales implicados (el juez, el fiscal, la policía, los trabajadores sociales y los profesionales médicos como psicólogos y forenses) para obtener de la víctima la información necesaria para la investigación y los procedimientos judiciales, a la vez que proporcionan apoyo al menor, incluyendo asistencia médica y terapéutica. Sus objetivos fundacionales son los siguientes:
Con este modelo prevalece el interés superior del niño en el centro de la intervención; se trabaja desde un marco regulador formal multidisciplinario e interdepartamental; incluyendo a todos los niños y niñas como posibles usuarios del centro; proporcionando un entorno amigable para niños, niñas y adolescentes; utilizando protocolos de entrevista basados en la evidencia; examen médico siguiendo recomendaciones y dispone de servicios terapéuticos para el niño y su familia; formación continuada y desarrollo de competencias de los profesionales; prevención: compartir información, sensibilizar y construir competencia externa.
La detección del abuso sexual en un menor puede verse dificultada por miedo a ser castigado, a no ser creído, a posibles represalias por parte del perpetrador y en ocasiones por parte del núcleo familiar y por procedimientos de vergüenza y culpa que generan este tipo de situaciones.
La valoración sobre el testimonio de abuso sexual es uno de los temas poco abordados y que en el cae una gran responsabilidad sobre el perito, ya que se trata de episodios ocurridos en la más estricta intimidad, por lo que con frecuencia sólo hay dos testigos: el perpetrador y la víctima.
Cuando el menor ha sido víctima de abuso sexual, puede experimentar el miedo a revelar lo sucedido, sobre todo si el agresor lo ha coaccionado para que guarde silencio por temor a que cumpla sus amenazas, o bien por temor a posibles represalias aun en caso a pesar de que no haya recibido amenazas directas. Con frecuencia su reserva obedece al temor a no ser creído o incluso se le sugiere ser culpable de su propia victimización.12
El abuso sexual tiene consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo sería la desconfianza, miedo y la hostilidad hacia el agresor o hacia la unidad familiar, sentimientos de culpa, vergüenza, baja autoestima, trastornos depresivos por ansiedad, trastornos por estrés postraumático, exceso de curiosidad sexual y bajo rendimiento escolar; mientras que los efectos a largo plazo son baja autoestima, conductas asociales, fracaso escolar, alteraciones en la conducta sexual: hipersexualidad, aversión al sexo, agresividad, etcétera.13
Datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico indican que México es el primer país del mundo en cuanto a abuso sexual de menores, con más de 600 mil casos.
Considerando el bajo número de denuncias de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en nuestro país, dado que en algunos casos existe dependencia de la víctima del victimario o agresor, especialmente si hay una dependencia económica del agresor, la familia hace un balance de las ventajas y desventajas de hacer o no la denuncia, y si es desventajoso puede influir para no efectuarla.
En otros casos debido a la permanencia de la víctima bajo la amenaza del agresor, estas amenazas de daño grave pueden recaer sobre su persona o sobre personas ligadas a ellas por vínculos de parentesco o afectividad.
La vergüenza, el temor al escándalo, a que se enteren los amigos, vecinos, temor a ser señalados o señaladas con el dedo al estigma social. Pudor al aparecer en la prensa aun cuando existe disposición legal que impide que se identifique a los menores de edad que aparezcan involucrados en actos judiciales, en la práctica, muy poco se respeta esta disposición.
El Miedo a la reacción de los padres o tutores también es otro factor, pues con frecuencia se observa que los menores y adolescentes, experimentan más miedo al enfrentar a los padres o tutores; experimentan temor al castigo, a que no se les crea, más aún, que pueden ser culpados por facilitar o estimular la agresión sexual.
El temor al comportamiento insensible de las autoridades o instancias judiciales, como incluso las víctimas sienten que no se les cree o que se les pone en duda sus declaraciones o los datos aportados, por algunas inconsistencias propias de la situación traumática que viven.
En México no existen datos claros sobre el abuso sexual a niñas niños y adolescentes pues una de las razones es que cada estado de la república tiene su código penal, y resulta complejo conocer la incidencia real del delito desde el punto de vista jurídico penal.
El abuso sexual, produce consecuencias sexuales negativas en 80 por ciento de las víctimas, el grado de impacto de la persona va a depender de quien fue el agresor, el sentimiento de culpabilidad del niño o adolescente, el sentimiento de culpa ejercido por sus padres y las estrategias que se tengan para afrontar el problema.
Se debe clasificar la agresión o evento en cuanto a la temporalidad o el tipo de agresión sexual. Esta clasificación consiste en
• Abuso sexual agudo o violación. Ocurre en menos de 72 horas de la atención médica y es más frecuente en adolescentes. Durante la exploración física todavía es posible encontrar evidencias o lesiones que apoyen el diagnóstico.
• Abuso sexual crónico. Usualmente se trata de agresiones que ocurren durante semanas, meses o años. Es común que la agresión se haya repetido en varias ocasiones. Muchas veces no existen evidencias físicas y el diagnóstico suele realizarse con base en las evaluaciones interdisciplinaria realizada por médicos, psicólogos o pediatras.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo de 2020 se tiene un registro de 22,072 carpetas de investigación contra la seguridad y la libertad sexual de las personas, en esa misma categoría, en 2019 la cifra fue de 20 mil 687; esto significó un incremento absoluto de mil 385 carpetas de investigación y un incremento relativo de 6.7 por ciento entre ambos años.14
La victimización durante el proceso penal tiene una característica muy particular; se caracteriza principalmente por el trato apático, falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno o la priorización de los intereses institucionales por encima de las necesidades y traumas desarrollados de la víctima.
Llamaremos esta secuencia como negligencia y discriminación. Negligencia referida como ineficiencia, desconocimiento ante las normas legales o la aplicación de protocolos institucionales para la asistencia de víctimas, en este caso; niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, la discriminación refiere al trato diferencial de manera irracional, ya que obedece a prejuicios por razones de género de parte de las autoridades, o por razones relacionadas a estereotipos conforme a factores socioeconómicos y culturales.
Esto se observa en los efectos traumatizantes en niñas, niños y adolescentes; derivados de los interrogatorios policiales o judiciales repetidos, la falta de delicadeza o las preguntas mal formuladas, la exploración por parte de los médicos forenses, la lentitud y demora de los procesos judiciales, desinformación, el constante contacto con el presunto culpable en el juicio oral, así como la declaratoria pública.15
“Las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual con frecuencia callan: por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen experimentar un trauma peculiar y característico de este tipo de abusos: se sienten cómplices, impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con el paso del tiempo, cuando la consciencia de lo sucedido es mayor.” (UNICEF, 2017: 5).16
De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, “comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa”.
El delito en cuestión tiene un registro de 142 mil 486 casos entre 2019 y 2023. La preocupación radica en que, en este periodo, ha habido un incremento sostenido año con año en el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito mencionado. En este sentido, si en 2019 fueron 23 mil 114 carpetas de investigación, en 2023 se llegó al récord de 35 mil 928, es decir, en sólo cinco años, el crecimiento porcentual fue de 55.4 por ciento. Esos datos implican un promedio de al menos 98.4 casos por día.
De acuerdo con el artículo 265 del Código Penal Federal, “comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.” Por este delito, tanto en la modalidad simple como en la equiparada, entre enero y mayo de 2020 se ha iniciado un total de seis mil 616 carpetas de investigación en todo el país, cifra ligeramente inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019, cuando la suma fue de seis mil 941 casos, es decir, 4.9 por ciento menos respecto lo ocurrido en el año pasado.
La cifra de los primeros meses de 2020 sí es mayor a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando se contabilizaron cinco mil 776 carpetas de investigación; en 2017 la cifra fue de cinco mil 531; mientras que en el año 2016 se ubicó en cinco mil 499.
Por otra parte, se encuentra el delito de violación simple, del cual se tiene un registro de 72 mil 179 carpetas de investigación de 2019 a 2023. En este caso, el incremento fue de 13 mil 389 carpetas de investigación en el primero de los años, a 15 mil 613 en 2023. Esto implica un aumento de 16.6 por ciento en cinco años; y para 2023, un promedio diario de 42.77 carpetas de investigación iniciadas.17 Fue 2020 el año sexualmente más violento en México.18
Es fundamental que se ayude a los menores de edad víctimas de abuso a entender lo que está pasando y que los casos de infracciones contra los más indefensos salga a la luz.
El problema es que las víctimas, además de sufrir las consecuencias de esa violencia, se tienen que enfrentar, cuando deciden denunciar, a una serie de servicios diferentes que no tienen un mecanismo de coordinación para evitar que la víctima tenga que volver a vivir los hechos contando en repetidas ocasiones el relato de la vivencia de los hechos, recordar la violencia sufrida y los actos a que fue sometida, exponerlos frente a otra persona.
Cuando las víctimas acuden a las instituciones a denunciar los hechos y no encuentran la protección y ayuda esperada, y por el contrario se les exige demostrar que fueron víctimas de esa violencia o se les somete a exámenes dolorosos o a trámites innecesarios, lo que lejos de beneficiarlas, las aleja del acceso a la justicia y de una debida atención, se dice que vuelven a ser victimizadas.19
Estas acciones deberían llevar a tener muy presente el papel del Estado como protector de la seguridad y el bienestar de las víctimas; fundamentándose así la adopción de políticas y acciones dirigidas a disminuir la revictimización y una atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas un delito.
Tomar en cuenta estas necesidades disponiendo de profesionales especializados y coordinados, reviste una importancia especial, pues generaría condiciones amigables, respetuosas y de apoyo para las niñas, niños y adolescentes víctimas, que les permitirá seguir adelante en el difícil proceso penal, y a los servidores públicos lograr que una investigación efectiva concluya exitosamente y que a su vez disminuya la revictimización de las víctimas.
Se presenta a continuación un cuadro comparativo de la ley general vigente y la propuesta de reforma y adiciones expuestas en la iniciativa:
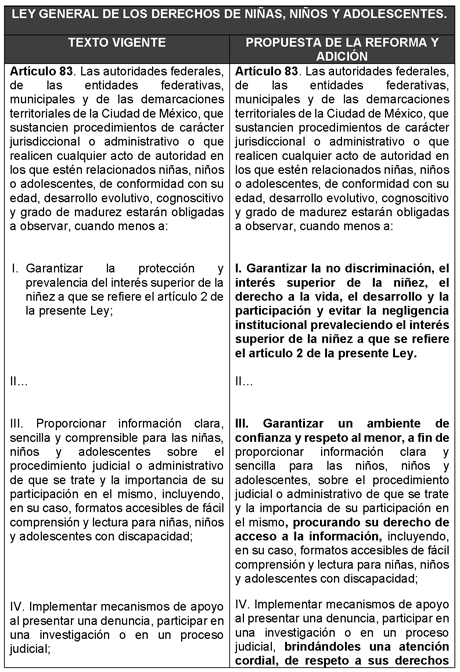
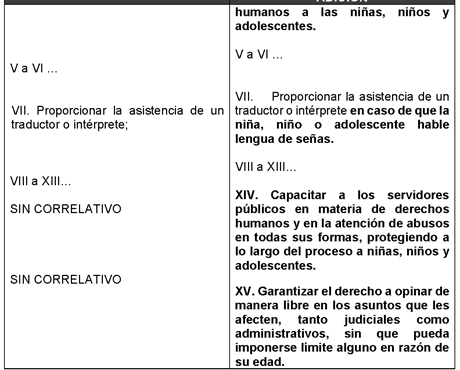
Conclusiones
La protección y el bienestar de las niños, niños y adolescentes deben ser asumidos como el valor primordial a alcanzar a lo largo de todo el proceso legal al que se enfrente.
En consonancia, el trabajo y la capacitación de todos los funcionarios y operadores dentro del sistema de protección y el Poder Judicial con injerencia en la problemática deben estar orientados a minimizar el estrés experimentado por la niña, niño o adolescente, a la vez que se maximizan las oportunidades de obtener pruebas válidas, confiables y de alta calidad.
Este principio general debe llevar a cabo el respeto y garantía de otros principios y derechos que deben ser tenidos en cuenta durante todo el abordaje de la niña, niño o adolescente pues en todo momento debe tenerse primordialmente en cuenta los intereses de éstos. Además, debe atenderse a sus opiniones y visiones dentro del proceso respetándose su dignidad, igualdad y libertad de expresión.
Las y los menores, víctimas de abuso sexual deben ser siempre tratados con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta para cualquier tipo de intervención su situación personal, sus necesidades, su edad, grado de madurez, etcétera.
En todos los casos se debe priorizar el cuidado, respeto y protección del menor garantizando el más alto nivel posible de salud física y psíquica y el acceso a servicios de tratamiento integral. Se debe evitar la revictimización y deben ser tratados con dignidad y respeto.
Con base en las razones expuestas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Único. Se reforman las fracciones I, III, IV y VII y se adicionan la XIV y XV al artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 83. ...
I. Garantizar la no discriminación, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida, el desarrollo y la participación y evitar la negligencia institucional prevaleciendo el interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente ley;
II. ...
III. Garantizar un ambiente de confianza y respeto al menor, a fin de proporcionar información clara y sencilla para las niños, niños y adolescentes, sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, procurando su derecho de acceso a la información, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial, brindándoles una atención cordial, de respeto a sus derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes;
V. y VI. ...
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete en caso de que la niña, niño o adolescente hable lengua de señas.
VIII. a XIII. ...
XIV. Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y en la atención de abusos en todas sus formas, protegiendo a lo largo del proceso a niñas, niños y adolescentes; y
XV. Garantizar el derecho a opinar de manera libre en los asuntos que les afecten, tanto judiciales como administrativos, sin que pueda imponerse límite alguno en razón de su edad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Anuario de Psicología Jurídica. ISSN:1133-0740. Disponible en https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2018a1#B8
2 Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Disponible en Guía de Buenas Prácticas para la protección de derechos y el acceso a la justicia de niños víctimas de abuso sexual.PDF (www.unicef.org)
3 Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Disponible en Guía de Buenas Prácticas para la protección de derechos y el acceso a la justicia de niños víctimas de abuso sexual.PDF (www.unicef.org)
4 Organización Mundial de la Salud, Maltrato Infantil. Fecha de publicación 8 de junio de 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment.
5 Organización Mundial de la Salud, Prevención de la Violencia y los Traumatismos. Cambio Social y Salud Mental, “Informe de la Reunión Consultiva sobre el Maltrato de Menores, 29-31 de marzo de 1999, Ginebra, Suiza”. Año de publicación 2000.
6 Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Convención sobre los Derechos del Niño, Nuevo Siglo, UNICEF Comité Español, junio 2006, 52p.
7 Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Disponible en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration -basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse.
8 Organización de la Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, Italia, 17 de julio de 1998. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statut e-international-criminal-court.
9 Guía para la atención del abuso sexual infantil. ISSN:0186-2391. Consultado en: www.redalyc.org
10 NORMA Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2000. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2051899&fecha=08/03/ 2000#gsc.tab=0.
11 Save the Children, ¿QUÉ ES EL MODELO BARNAHUS?
Disponible en:
https://www.savethechildren.es/modelo-barnahus#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20ES%20EL%20MODELO%20
BARNAHUS,al%20ni%C3%B1o%20o%20ni%C3%B1a%20v%C3%ADctima. Fecha de última consulta: 22 de julio de 2022.
12 Cuadernos de Medicina Forense, SCIELO. Versión
ONLINE ISSN: 1988-611. Disponible en:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062006000100007
13 Cuadernos de Medicina Forense, SCIELO. Versión ONLINE ISSN: 1988-611. TABLA I Disponible en: https://scielo.isciii.es/img/revistas/cmf/n43-44/art07_tabla01.jpg
14 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-violencia-sexual-no-cede-deja- marcas-que-se-mantienen-a-lo-largo-de-la-vida/1391106.
15 Consultado en: Guía para la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos sexuales. Disponible en: https://www. sename.cl/wsename/otros/guia_eval_dan_2010.pdf
16 Consultado en: Documentos de Trabajo Social · nº63 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
17 Información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
18 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-violencia-sexual-no-cede-deja- marcas-que-se-mantienen-a-lo-largo-de-la-vida/1391106
19 Protocolo de investigación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres, desde la perspectiva de género Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/EdoMex/edomexmeta7.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Catalina Díaz Vilchis (rúbrica)
Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Francisco Adrián Castillo Morales , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación , de acuerdo a la siguiente:
Exposición de Motivos
La salud mental es un estado de equilibrio donde la persona puede generar habilidades ante situaciones: familiares, sociales y laborales con el fin de poder trabajar, reaccionar adecuadamente y la correcta toma de decisiones, ante dichas circunstancias.
La salud mental en educadores es un tema más importante debido a la cercanía con su alumnado, la cual, si no es tratada oportunamente, puede afectar su salud personal, como la salud mental de sus alumnos, así como su rendimiento y su compromiso en la educación y con su entorno familiar y social.
Los problemas más persistentes en los docentes son: el estrés, depresión, somnolencia diurna excesiva y mala calidad de sueño.
Al estrés, la OMS lo define como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, esto provoca que el individuo no pueda relajarse, concentrarse, se siente ansioso, tiene irritabilidad, dolor de cabeza o en partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultad para dormir y alteraciones en el apetito; en casos más avanzados puede agravar el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco.
La depresión es el trastorno que engloba estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, una pérdida del placer, interés para realizar actividades, dificultad para concentrarse, culpa, baja autoestima, falta de esperanza, pensamientos de muerte o suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, sensación de cansancio y de falta de energía, se aproxima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo sufren este trastorno el cual afecta más del 50 por ciento a mujeres, la depresión en México aumento 13.6 por ciento en 2018 a 27.3 por ciento en abril de 2020.
La depresión puede causar dificultades en todos los aspectos de la vida, incluidas la vida comunitaria y en el hogar, así como en el trabajo y la escuela.
Los profesores, al encontrarse en situaciones de estrés, terminan afectando su entorno social, como su rendimiento en las aulas, lo que provoca una probabilidad alta de abandonar su profesión como maestro, afectando a los estudiantes de manera educativa, por la rotación de profesores nuevos.
El docente tiene una misión muy importante y desafiante; guiar a los estudiantes, impartir conocimiento y el aprendizaje, su labor va más allá de impartir los conocimientos, debido a que son escultores de vidas motiva, inspiran, fomentan habilidades y crean escenarios ante los alumnos.
Los docentes tienen la responsabilidad de adaptar su enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, esto quiere decir que tienen que identificar diferentes estilos de aprendizaje y ajustar su metodología para llevar a cada alumno de manera efectiva, es por ello, que deben abordar con sensibilidad y comprensión.
Lograr que los estudiantes comprendan los conceptos, los docentes deben utilizar diversos enfoques pedagógicos que los estudiantes estén involucrados y tengan participación de manera activa para su proceso de aprendizaje, incitando la participación y fomentar la curiosidad, duda y se convierta en una retroalimentación constructiva, con razonamientos que logren soluciones y alternativas para una toma de decisión incluso en su vida laboral futura.
La colaboración entre la escuela y la familia también desempeña un papel vital en la educación, entre los docentes y los padres se debe estrechar la colaboración, para proporcionar un ambiente de apoyo y aliento tanto en el hogar como en la escuela, incluso la comunicación abierta y regular entre docentes y padres ayuda para abordar desafíos académicos y comportamientos mentales de manera temprana y efectiva.
El papel del docente es fundamental para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, el docente no puede hacer todo, el éxito de la educación depende también de la participación de la familia y de la sociedad en general, la familia puede ayudar a los estudiantes a aprender en casa, reforzando los contenidos que aprenden en clase, y puede apoyar a los docentes, colaborando con ellos en las actividades escolares.
Para enfrentar estos retos, los docentes deben ser flexibles, creativos y estar dispuestos a aprender nuevas estrategias y técnicas pedagógicas, la colaboración entre colegas y la formación continua son esenciales para mantenerse al día con las mejores prácticas educativas y abordar los desafíos de manera efectiva.
En el contexto actual, los docentes se enfrentan a numerosos retos, a la rápida evolución tecnológica, a la diversidad de los estudiantes, a que los docentes estén en constante actualización y mejora; la falta de recursos en algunas escuelas, así como las disparidades socioeconómicas entre los estudiantes, también representan desafíos significativos para los docentes.
El papel del docente en la educación es complejo y desafiante, los docentes tienen que ser capaces de adaptarse a los cambios de la sociedad y de las necesidades de los estudiantes, por ello es necesario otorgar en el marco jurídico, el apoyo y regulación en la salud mental de quienes a través de su profesión tienen la gran responsabilidad de la enseñanza.
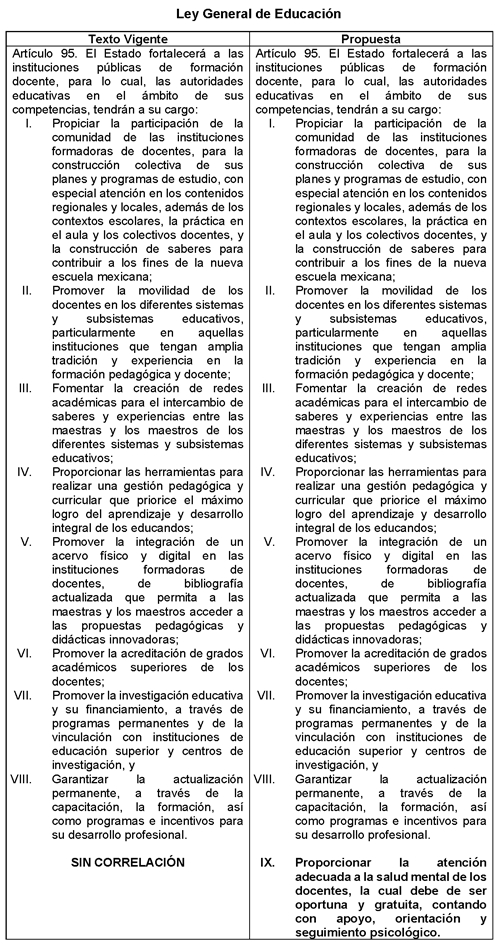
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona la fracción IX en el artículo 95 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 95. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias, tendrán a su cargo:
I. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana;
II. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la formación pedagógica y docente;
III. Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;
IV. Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;
V. Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;
VI. Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes;
VII. Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación;
VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo profesional.
IX. Proporcionar la atención adecuada a la salud mental de los docentes, la cual debe de ser oportuna y gratuita, contando con apoyo, orientación y seguimiento psicológico.
Transitorios
Primero. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response#
:~:text=Laporciento20saludporciento20mentalporciento20esporciento20un,laporciento20mejoraporciento20deporciento
20suporciento20comunidad.
2 https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress
3 https://conecta.tec.mx/es/noticias/nacional/salud/estres-laboral-en-la-profesion-docente-identificalo-y
-evita-riesgos#:~:text=Losporciento20trabajadoresporciento20estresadosporciento20puedenporciento20experimentar,
paraporciento20mantenerporciento20relacionesporciento20interpersonalesporciento20saludables
4 https://news.un.org/es/story/2023/10/1524617#:~:text=El por ciento20problema por ciento20del por ciento20estr por cientoC3 por cientoA9s,paga por ciento20en por ciento20otras por ciento20profesiones por ciento20comparables.
5 https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/a-profundidad/la-depresion-un-llamado-a-la
-conciencia#:~:text=SegporcientoC3porcientoBAnporciento20laporciento20Encuestaporciento20Nacionalpor ciento20de,
casiporciento2014porciento20puntosporciento20porcentuales2.
6 https://udeki.com/abordando-la-depresion-entre-los-profesores/#:~:text= El por ciento20Ciclo por ciento20Vicioso: por ciento20Depresi por cientoC3 por cientoB3n por ciento20y,brindar por ciento20una por ciento20educaci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20de por ciento20calidad.
7 https://udeki.com/abordando-la-depresion-entre-los-profesores/#:~:text= El por ciento20Ciclo por ciento20Vicioso: por ciento20Depresi por cientoC3 por cientoB3n por ciento20y,brindar por ciento20una por ciento20educaci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20de por ciento20calidad.
8 https://www.ui1.es/blog-ui1/salud-mental-de-los-docentes-y-el-impacto-d el-burnout#:~:text=Sobrecarga por ciento20de por ciento20trabajo.,laboral por ciento20como por ciento20la por ciento20vida por ciento20personal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Francisco Adrián Castillo Morales (rúbrica)
Que adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 5 de mayo de 1862, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla, se libró una de las batallas más significativas de la historia nacional.
En plena Segunda Intervención Francesa, cuando el país enfrentaba crisis internas y externas, un ejército mexicano reducido en número y recursos —apenas unos 4 mil hombres— bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, logró derrotar a más de 6 mil soldados franceses, considerados entre los mejores del mundo en aquel momento.1 La victoria fue inesperada para las potencias extranjeras y constituyó un triunfo moral para México, y demostró que, pese a las adversidades, la defensa de la soberanía y la dignidad nacional podían prevalecer. Zaragoza, en su parte de guerra, escribió: “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”, frase que sintetiza la magnitud del triunfo y su impacto en la conciencia colectiva.
La Batalla de Puebla no sólo representa un triunfo militar, sino también un recordatorio permanente de la dignidad de un pueblo que, aun con limitaciones materiales, defendió su soberanía con convicción, honor y valentía. El 5 de mayo es una fecha que nos invita a reconocernos como una nación capaz de enfrentar la adversidad y levantarse con orgullo, manteniendo viva la memoria colectiva que nos une como mexicanas y mexicanos a través del tiempo.
El honorable Congreso de la Unión ha reconocido la trascendencia de estos hechos al inscribir con letras de oro tanto el nombre de Ignacio Zaragoza como la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en los muros del Palacio Legislativo de San Lázaro.2 Estos homenajes oficiales colocan al general y a la gesta de Puebla en el mismo nivel que los padres de la patria y los acontecimientos fundacionales de nuestra Nación. No es casualidad que Zaragoza haya sido considerado desde entonces un héroe cívico-militar de primer orden, cuyo ejemplo sigue vigente como símbolo de liderazgo, estrategia y sacrificio. Asimismo, la ciudad de Puebla quedó inscrita en la memoria nacional como cuna de resistencia y orgullo, proyectando un legado que trasciende lo militar para convertirse en fundamento de nuestra identidad histórica.
En el ámbito internacional, el 5 de mayo ha adquirido un valor aún más amplio como la fiesta mexicana más celebrada fuera del territorio nacional. En Estados Unidos, millones de connacionales y sus descendientes conmemoran cada año esta fecha con desfiles, festivales, ferias gastronómicas y actos culturales. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York han convertido el 5 de mayo en una jornada de identidad y resistencia cultural, visible en medios de comunicación, instituciones educativas y espacios públicos. Durante décadas, incluso, la celebración fue reconocida en la Casa Blanca, símbolo de respeto y valoración hacia la comunidad mexicana en ese país.3 Sin embargo, hoy, frente a políticas restrictivas, actos de discriminación y discursos antimigrantes, el 5 de mayo ha recobrado un carácter de resistencia e identidad cultural. Como señala González Navarro, las festividades en el extranjero han sido motor de cohesión social y han fortalecido la identidad de quienes, lejos de su tierra, siguen defendiendo con orgullo sus raíces. Reconocer esta fecha como día oficial en México es también enviar un mensaje de unidad y respaldo a quienes representan a nuestro país más allá de las fronteras.4
Para millones de personas mexicanas migrantes que residen fuera del país, esta fecha se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural y un acto de afirmación identitaria. En un contexto donde persisten discursos y políticas antimigrantes que vulneran derechos, desconocen aportaciones y generan estigmas, reconocer el 5 de mayo como día de descanso obligatorio en México envía un mensaje claro: la grandeza de esta nación no se detiene en sus fronteras y nuestra solidaridad con quienes llevan a México en el corazón es irrenunciable.
Al elevar el 5 de mayo a una conmemoración oficial en nuestro país, el Estado mexicano honra a quienes enfrentan diariamente barreras culturales, sociales y legales fuera de su tierra, y reconoce que su lucha y resistencia también forman parte de la historia viva de México.
El derecho al descanso constituye uno de los pilares esenciales de la justicia laboral y del bienestar de las personas trabajadoras en nuestro país. Su reconocimiento en nuestro marco jurídico refleja la evolución histórica de la legislación laboral mexicana, orientada a equilibrar razonablemente las cargas de trabajo con la salud física, mental y emocional de quienes contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de México. A través de la Ley Federal del Trabajo, el legislador ha establecido días destinados a conmemorar acontecimientos que forman parte de la identidad nacional, otorgando espacios efectivos para la reflexión cívica y el fortalecimiento del tejido social. En este contexto, la presente propuesta armoniza el catálogo vigente incorporando el primer lunes de mayo como día de descanso obligatorio en conmemoración del 5 de mayo, con el propósito de impulsar actividades culturales y turísticas relacionadas con esta fecha histórica, además de contribuir al equilibrio entre vida laboral y vida personal, elemento indispensable para mantener sociedades más cohesionadas, productivas y con mayor calidad de vida.
El último antecedente de la incorporación de un nuevo día de descanso obligatorio se encuentra en la reforma de 2006 a la Ley Federal del Trabajo, que estableció los llamados “puentes” al trasladar ciertas fechas al lunes más cercano, con el fin de estimular la convivencia social y el turismo interno. Siguiendo esa lógica, incorporar el 5 de mayo con las mismas características que los demás días festivos resulta coherente con la evolución de nuestra legislación laboral y con la necesidad de reconocer los símbolos que fortalecen la cohesión social y nacional.
Asimismo, esta reforma representa un reconocimiento a las y los trabajadores de México, quienes históricamente cuentan con un número reducido de días de descanso por celebraciones nacionales en comparación con otros países. Mientras naciones con altos niveles de productividad reconocen más días de descanso oficial, lo que contribuye a la salud física, emocional y familiar de la población, México mantiene un calendario limitado que no refleja plenamente el valor de la memoria cívica ni el derecho al descanso digno.
Incorporar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio no sólo fortalecerá la identidad nacional y la cultura cívica, sino que también impulsará la movilidad y el turismo interno, tal como lo han demostrado otras fechas consideradas estratégicas. Los días de asueto permiten reactivar economías locales, promover el turismo regional, incentivar la convivencia social y contribuir al bienestar integral de las familias mexicanas, sin afectar negativamente la productividad nacional.
Por todo lo anterior, declarar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio no debe entenderse únicamente como una adición al calendario laboral, sino como un acto de justicia histórica y cultural. Se trata de honrar una gesta que demostró al mundo la capacidad de México para defender su soberanía, de reconocer el legado de Ignacio Zaragoza y de estrechar los lazos con los millones de mexicanos en el extranjero que mantienen viva la cultura nacional. Con esta reforma, el Estado mexicano envía un mensaje potente: que la memoria de la Batalla de Puebla no se limita a los libros de historia, sino que vive en el presente como recordatorio de dignidad, resistencia y unidad.
Hacer del 5 de mayo un día de descanso obligatorio es también reafirmar quiénes somos como nación: un pueblo que honra su historia, que reconoce el valor de sus trabajadoras y trabajadores, y que abraza con orgullo a quienes, lejos de su tierra, siguen levantando el nombre de México con esfuerzo y dignidad. Que cada 5 de mayo, en México y más allá de sus fronteras, las armas de la memoria y la identidad vuelvan a cubrirse de gloria.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo
Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. El 1o. de enero;
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero;
III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;
IV. El primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo;
V. El 1o. de mayo;
VI. El 16 de septiembre;
VII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;
VIII. El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
IX. El 25 de diciembre; y
X. Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Para efectos de lo anterior, cuando el día 1 de mayo coincida en lunes, el descanso obligatorio del primer lunes no inhábil correspondiente a la conmemoración del 5 de mayo se recorrerá al lunes inmediato posterior.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 [1]Hamnett, Brian R. (2010). Historia de México. Cambridge University Press.
2 [1]Cámara de Diputados. “Muros de Honor”. Disponible en: unam.pdf
3 [1]The New York Times (2001). “Cinco de Mayo: Mexican Pride in the U.S.” Disponible en: https://www.nytimes.com
4 [1]González Navarro, Moisés (1994). Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 1821-1970. El Colegio de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (rúbrica)
Que reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de vivienda adecuada , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna en su artículo 4o., séptimo párrafo, prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.4 ”
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité? de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general No 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general No 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue Dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del Dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el Dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las Legislaturas de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 Constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 Congresos de los Estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 02 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en su sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia , cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia. La vivienda, como espacio físico y social, incide directamente en dichos factores, al ser un componente determinante en la generación de entornos seguros, saludables y cohesionados.
Incorporar este concepto en la legislación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia permitirá que las políticas públicas orientadas a la prevención consideren la vivienda no solo como un espacio físico, sino como un componente integral de bienestar, seguridad y desarrollo comunitario. Ello coadyuvará a reducir condiciones de vulnerabilidad y exclusión que suelen ser caldo de cultivo para la violencia.
Además, con esta iniciativa, se busca la armonización conceptual de las leyes secundarias, con el objetivo de guardar congruencia con la Constitución, con los instrumentos internacionales, y con las acciones del gobierno federal.
Esta homologación del lenguaje es acorde con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada, y que tienen como objetivo, dar seguimiento y puntual de las necesidades de vivienda.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar.
Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.
Por lo anteriormente expuesto, esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al reconocer que la vivienda adecuada es un elemento esencial para la seguridad, la cohesión social y la paz comunitaria.
Con esta armonización se garantiza el cumplimiento del principio de progresividad de los derechos humanos y se da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, asegurando que el derecho a una vivienda adecuada sea medible, exigible y efectivo. De esta forma, se consolida una visión integral de prevención, que coloca a la vivienda en el centro de las políticas públicas orientadas al bienestar y la seguridad de las y los ciudadanos.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
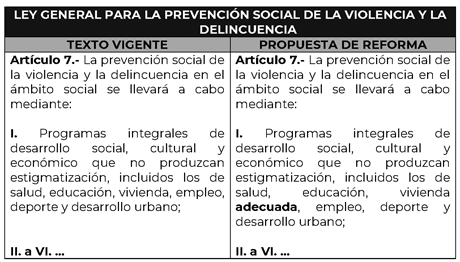
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:
Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:
I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda adecuada , empleo, deporte y desarrollo urbano;
II. a VI. ...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Digno, Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de vivienda adecuada , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes constituye el eje rector de la política nacional de protección a la infancia y adolescencia en México. Su objeto es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos, con capacidad de goce y ejercicio de los mismos, y garantizar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Este marco legal establece las bases para asegurar su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, conforme a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El derecho a la vivienda forma parte esencial de las condiciones de bienestar que permiten el desarrollo físico, emocional, educativo y social de niñas, niños y adolescentes. Un entorno habitacional seguro, estable y accesible no solo contribuye a su salud y educación, sino también a la protección contra la violencia, el abandono o cualquier otra forma de vulnerabilidad. Por ello, la vivienda constituye un componente sustantivo en la garantía del interés superior de la niñez, principio que orienta todas las decisiones y políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional.
Vivienda “Digna y Decorosa”
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna en su artículo 4o., séptimo párrafo prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.”4
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general No 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue Dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 05 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del Dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el Dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las Legislaturas de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 Congresos de los Estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 02 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos, con capacidad de goce y ejercicio de los mismos.
Con esta iniciativa, se busca la armonización conceptual de las leyes secundarias, con el objetivo de guardar congruencia con la Constitución, con los instrumentos internacionales, y con las acciones del gobierno federal. Esta homologación del lenguaje es acorde con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada, y que tienen como objetivo, dar seguimiento y puntual de las necesidades de vivienda.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar.
Por lo anteriormente expuesto, esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al reconocer que la vivienda adecuada es un elemento esencial para la seguridad, la cohesión social y la paz comunitaria. En cumplimiento de la obligación constitucional de armonizar la legislación secundaria, esta adecuación permitirá avanzar hacia un marco normativo más justo y coherente con los estándares internacionales de derechos humanos.
Para ello, la iniciativa propone modificar el inciso a) de la fracción I del artículo 103, sustituyendo el término “habitación” por “vivienda adecuada”, con el fin de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección integral, inclusión y bienestar de la niñez y la adolescencia, garantizando así condiciones que promuevan su desarrollo pleno y digno.
Con ello, se reconoce que la vivienda no es únicamente un espacio físico, sino un elemento esencial para asegurar su bienestar, su seguridad, su desarrollo emocional y su acceso a oportunidades. Esta armonización legislativa da cumplimiento al mandato constitucional de progresividad de los derechos humanos, refuerza el compromiso del Estado mexicano con los estándares internacionales en materia de infancia, y garantiza que cada niña, niño y adolescente pueda crecer en un hogar que verdaderamente responda a su derecho a una vida plena, digna y adecuada.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
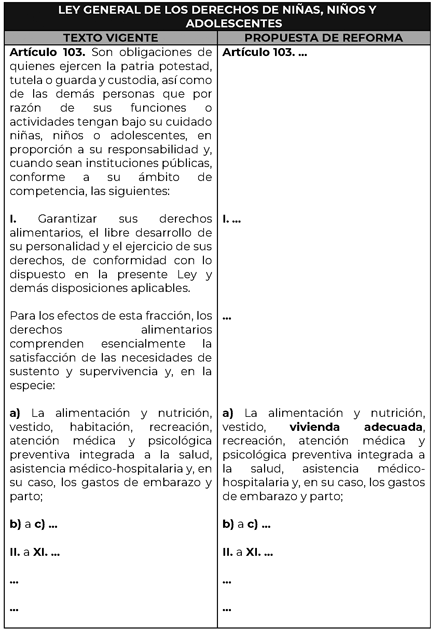
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo único. Se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 103. ...
I. ...
...
a) La alimentación y nutrición, vestido, vivienda adecuada , recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;
b) a c) ...
II. a XI. ...
...
...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Digno, Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma la fracción XXI del artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación , en materia de vivienda adecuada , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación constituye uno de los principales instrumentos normativos para garantizar que todas las personas en México gocen de igualdad real y efectiva, sin distinción alguna.
Su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, en concordancia con el mandato contenido en el artículo 1o. constitucional. En este marco, el acceso a una vivienda adecuada ha sido reconocido como un elemento esencial para el pleno desarrollo de las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o. de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna en su artículo 4o., séptimo párrafo, prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.”4
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité? de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general número 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 04 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue Dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del Dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el Dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las Legislaturas de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 Congresos de los Estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 2 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en su sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación , cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. La vivienda, como espacio físico y social, incide directamente en dichos factores, al ser un componente determinante en la generación de entornos seguros, saludables y cohesionados.
Incorporar este concepto en la legislación en materia de prevención y eliminación de la discriminación permitirá que las políticas públicas orientadas a la prevención consideren la vivienda no solo como un espacio físico, sino como un componente integral de bienestar, seguridad y desarrollo comunitario. Ello coadyuvará a reducir condiciones de vulnerabilidad y exclusión que suelen ser caldo de cultivo para la discriminación.
Además, con esta iniciativa, se busca la armonización conceptual de las leyes secundarias, con el objetivo de guardar congruencia con la Constitución, con los instrumentos internacionales, y con las acciones del gobierno federal.
Esta homologación del lenguaje es acorde con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada, y que tienen como objetivo, dar seguimiento y puntual de las necesidades de vivienda.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar.
Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.
Por lo anteriormente expuesto, esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al reconocer que la vivienda adecuada es un elemento esencial para la seguridad, la cohesión social y la paz comunitaria.
Con esta armonización se garantiza el cumplimiento del principio de progresividad de los derechos humanos y se da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, asegurando que el derecho a una vivienda adecuada sea medible, exigible y efectivo. De esta forma, se consolida una visión integral de prevención, que coloca a la vivienda en el centro de las políticas públicas orientadas al bienestar y la no discriminación de las y los ciudadanos.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
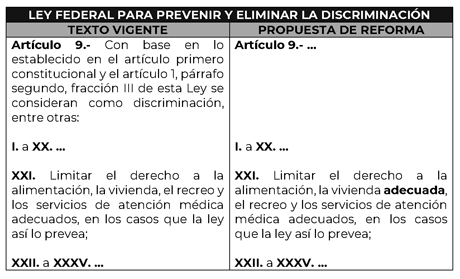
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 9. ...
I. a XX. ...
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada , el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;
XXII. a XXXV. ...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Digno, Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero , diputada federal en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de vivienda adecuada , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Introducción
La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista constituye uno de los principales instrumentos normativos del Estado mexicano para garantizar la inclusión plena, la atención integral y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con esta condición.
Esta Ley reconoce que las personas con la condición del espectro autista presentan, en distintos grados, dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, así como patrones de comportamiento repetitivos, por lo que requieren políticas públicas y marcos normativos sensibles a sus necesidades específicas.
Su objeto es impulsar la plena integración e inclusión social de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección y promoción de sus derechos fundamentales, conforme a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En este sentido, garantizar condiciones de vida adecuadas, seguras y accesibles resulta indispensable para hacer efectivo su derecho a una vida digna, libre de discriminación y con oportunidades de desarrollo personal, social y comunitario.
Vivienda “Digna y Decorosa”
Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o. de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.
Desde 1983, nuestra Carta Magna en su artículo 4o., séptimo párrafo, prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1
El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.
Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.
La vivienda adecuada como derecho humano
En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:
“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23),3 a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.”4
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:
“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:
El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.
Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.
En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.
Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.
En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.
En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.
Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.
En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.
Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.
En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.”5
Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.
En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.
Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada
En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.
Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.
Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:
-Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.
-Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.
-Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.
-Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.
“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general número 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7
1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:
-La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;
-El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y
-El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:
-La seguridad de la tenencia;
-La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;
-El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;
-La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.
Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
-Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
-Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
-Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.
-Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
-Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8
Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.
Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.
La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.
En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
Antecedentes Legislativos
1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, misma que fue publicada el 04 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue Dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9
3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del Dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el Dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las Legislaturas de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.10
5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 Congresos de los Estados.11
6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 2 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,12 en la cual se mandata en su sexto transitorio, lo siguiente:
“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”
Objeto de la Iniciativa
En el marco de esta obligación constitucional, resulta pertinente revisar las disposiciones contenidas en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.
Incorporar este concepto en la legislación en materia de inclusión de personas con la condición del espectro autista permitirá que las políticas públicas orientadas a la inclusión consideren la vivienda no solo como un espacio físico, sino como un componente integral de bienestar, seguridad y desarrollo comunitario. Ello coadyuvará a reducir condiciones de vulnerabilidad y exclusión que suelen ser caldo de cultivo para la discriminación.
Además, con esta iniciativa se busca la armonización conceptual de las leyes secundarias, con el objetivo de guardar congruencia con la Constitución, con los instrumentos internacionales, y con las acciones del gobierno federal.
Esta homologación del lenguaje es acorde con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada, y que tienen como objetivo, dar seguimiento y puntual de las necesidades de vivienda.
Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar.
Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.
Por lo anteriormente expuesto, esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, al reconocer que la vivienda adecuada es un elemento esencial para la seguridad, la cohesión social y la paz comunitaria.
En el marco de la obligación constitucional de armonizar la legislación secundaria, incorporar el concepto de vivienda adecuada en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista permitirá fortalecer las políticas públicas orientadas a la inclusión y al bienestar de este sector de la población.
Este cambio garantiza que la vivienda no sea entendida únicamente como un espacio físico, sino como un entorno que contribuya efectivamente al desarrollo integral, la autonomía, la seguridad y la participación social de las personas con la condición del espectro autista y sus familias. De esta forma, se da cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos y se avanza hacia un México más justo, incluyente y solidario.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:
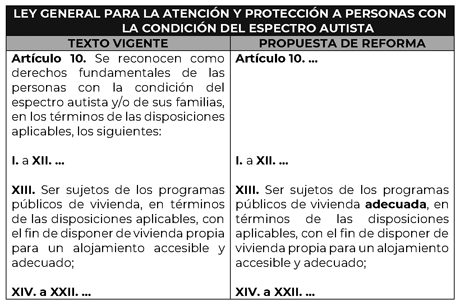
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista
Artículo Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como sigue:
Artículo 10. ...
I. a XII. ...
XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda adecuada , en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;
XIV. a XXII. ...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Digno, Real Academia Española, 2023
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.
3 Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
4 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.
5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.
6 ONU-Hábitat - El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
7 El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), 6° período de sesiones (1991)
8 OFICINA PARA EL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.
9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.
10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar
12 DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, a cargo de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, México ha enfrentado una crisis silenciosa pero profunda: la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Los datos oficiales y los hechos recientes demuestran que la falta de atención oportuna y preventiva en los planteles educativos ha derivado en un deterioro preocupante del bienestar emocional de los estudiantes, en el incremento de la violencia escolar y, en los casos más graves, en tragedias que han enlutado a familias y comunidades enteras.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta el año 2024 solo el 1.4 por ciento de las escuelas primarias y secundarias públicas del país cuentan con psicólogos en su plantilla. En cifras absolutas, esto significa que de 86,800 primarias, únicamente 693 tienen un especialista en psicología, y de 35,800 secundarias, solo 1,064 disponen de uno. La carencia es aún más grave en los planteles de nivel medio superior, donde apenas 314 docentes de 134 bachilleratos tienen formación profesional en psicología.
Este déficit contrasta con la magnitud de los problemas detectados. Expertos en salud mental, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advierten que la mitad de las problemáticas mentales en jóvenes se manifiestan antes de los 15 años, por lo que la intervención temprana es crucial.1 Sin embargo, la falta de servicios escolares especializados ha dejado a millones de estudiantes sin orientación, sin acompañamiento emocional y sin herramientas para enfrentar la depresión, la ansiedad, la exclusión y la violencia cotidiana.
Las cifras son alarmantes. En 2024 se registraron 8,856 suicidios en México, de los cuales más del 50% correspondieron a jóvenes de entre 15 y 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).2 El suicidio se mantiene como la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, y las tasas han aumentado casi 50 por ciento en la última década. En la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2023, 6.2 por ciento de niñas, niños y adolescentes declaró sentirse deprimido de manera constante, 8 por ciento manifestó sentirse triste con frecuencia y 9.9 por ciento dijo que rara vez o nunca disfrutaba la vida.3
A esta crisis emocional se suma un incremento sostenido de la violencia en entornos escolares. Entre 2016 y 2022, la Secretaría de Salud registró 5,936 lesiones intencionales ocurridas dentro de escuelas, y en 2023 se documentaron 943 hospitalizaciones de menores por agresiones físicas en planteles educativos, la cifra más alta en la última década. El bullying afecta a cerca de 3 de cada 10 estudiantes entre 12 y 17 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
Los casos recientes de violencia extrema han encendido alertas en todo el país. El 22 de septiembre de 2025, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM asesinó a un compañero de 16 años con una navaja, un hecho que conmocionó a la opinión pública. En Acapulco, Guerrero, dos jóvenes se suicidaron, uno arrojándose a los acantilados de La Quebrada y otro más de un puente peatonal. En años anteriores, tragedias como la del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde un alumno disparó contra su profesora y compañeros, y la agresión en Teotihuacán, Estado de México, donde una estudiante golpeó con una piedra a su compañera hasta causarle la muerte, mostraron la urgencia de atender la salud mental desde las escuelas.
Estas tragedias no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis estructural. Como ha señalado la Red por los Derechos de la Infancia en México, que la tragedia del CCH Sur no es un hecho aislado, sino una herida social que pone en evidencia la falta de prevención y atención en salud mental dirigidas a niñas, niños y adolescentes en México. La falta de servicios psicológicos, la insuficiente detección de riesgos y la ausencia de espacios seguros para el diálogo emocional.
La pandemia de Covid-19 agravó esta situación. El aislamiento, el uso excesivo de redes sociales, la exposición a discursos de odio y la soledad emocional han incrementado los trastornos mentales en adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, pero el 85 por ciento no recibe tratamiento.4 En México, la proporción es aún más desfavorable: existen apenas 4,500 psiquiatras para 130 millones de habitantes, cuando deberían ser al menos 7,500, según los estándares de la OMS.
A pesar de la gravedad del problema, no existe un marco jurídico que obligue a las autoridades educativas a garantizar la atención psicológica y emocional dentro de las escuelas, ni un sistema nacional de prevención y acompañamiento para el bienestar mental de la comunidad escolar.
La Ley General de Educación reconoce en su artículo 11 que la educación debe procurar el desarrollo humano integral y el bienestar social; sin embargo, no existe un mandato específico que garantice la atención psicológica o psicoemocional en las escuelas.
Por su parte, el artículo 73 establece que el Estado debe asegurar la protección física, psicológica y social de los educandos, pero carece de mecanismos operativos, presupuesto y coordinación con el sector salud.
La Ley General de Salud, en su Capítulo VII (Salud Mental), reconoce que la atención mental es prioritaria y que debe brindarse con enfoque comunitario, interdisciplinario y con respeto a los derechos humanos (arts. 72 a 74 Bis).
Sin embargo, tampoco contempla una vinculación obligatoria con el sistema educativo ni la creación de programas permanentes dentro de los planteles escolares. En consecuencia, la falta de coordinación entre la SEP y la Secretaría de Salud ha derivado en políticas parciales, asistemáticas y sin continuidad. Esta iniciativa busca subsanar ese vacío.
Es indispensable, por tanto, que el Estado Mexicano asuma la salud mental escolar como un componente esencial del derecho a la educación y del derecho a la salud, ambos reconocidos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4.
La creación de un Programa Nacional de Atención Psicoemocional en Escuelas de Educación Básica y Media Superior permitirá detectar oportunamente los casos de riesgo, prevenir la violencia, reducir los índices de suicidio juvenil y garantizar entornos escolares protectores, inclusivos y saludables.
No se trata solo de castigar la violencia o reaccionar ante las tragedias, sino de prevenirlas. De construir escuelas que acompañen, escuchen y protejan. De lograr que nunca más un adolescente sienta tal abandono y soledad que decida atentar contra su vida o la de otra persona.
La presente iniciativa tiene por objeto:
- Garantizar la atención integral a la salud mental y emocional de niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Educativo Nacional.
- Establecer la obligatoriedad de contar con personal capacitado en orientación y apoyo psicológico en los planteles públicos de educación básica y media superior.
- Crear el Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, a cargo de la SEP en coordinación con la Secretaría de Salud.
- Desarrollar protocolos nacionales de detección temprana, prevención del suicidio, atención de crisis y canalización clínica.
- Incluir la formación en salud emocional en la capacitación docente permanente.
Con la aprobación de esta reforma se prevé:
- Disminuir la incidencia de suicidios y conductas autodestructivas entre adolescentes.
- Reducir los índices de acoso, violencia y deserción escolar.
- Mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar.
- Promover entornos educativos seguros, empáticos y saludables.
- Avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, salud y educación inclusiva.
La iniciativa se sustenta en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan el derecho a la educación y a la protección de la salud. Asimismo, en las fracciones XVI, XXV y XXIX-P del artículo 73, que facultan al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, educación y derechos de la niñez.
De igual forma, la propuesta se armoniza con los tratados internacionales ratificados por México, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 2, 24 y 28), la Constitución de la OMS y la Constitución de la UNESCO, que reconocen la salud y la educación como derechos fundamentales y condiciones para el desarrollo integral.
Por las razones expuestas, se propone la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para establecer la obligación de garantizar la atención integral a la salud mental en los planteles educativos del país.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se adicionan un artículo 18 Bis y un Capítulo IV Bis denominado “De la Salud Mental y Bienestar Emocional en los Planteles Educativos”, que comprende los artículos 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter y 73 Quinquies, a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Ley General de Educación
Artículo 18 Bis.- La educación deberá fomentar el bienestar integral del educando, incluyendo su salud mental y emocional, como condición indispensable para el aprendizaje, la convivencia pacífica y el desarrollo humano pleno.
Capítulo IV Bis
De la Salud Mental y Bienestar
Emocional en los Planteles Educativos
Artículo 73 Bis.- Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar la atención integral a la salud mental de las y los educandos, mediante la implementación de programas permanentes de promoción, prevención, detección temprana, atención y canalización de casos que requieran intervención especializada.
Las autoridades educativas, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementarán evaluaciones psicoemocionales periódicas, autorizadas por ésta, con base en protocolos científicos y con consentimiento informado de madres, padres o personas tutoras. Los resultados tendrán carácter confidencial, preventivo y no punitivo, y se utilizarán exclusivamente para orientación y canalización a los servicios de salud correspondientes.
Artículo 73 Ter.- El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá el Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, con el objeto de:
I. Fortalecer el bienestar emocional y la salud mental en las comunidades escolares;
II. Brindar orientación psicológica, acompañamiento emocional y contención en situaciones de crisis;
III. Prevenir el suicidio, la violencia escolar, el acoso, las adicciones y otras conductas de riesgo;
IV. Promover entornos escolares seguros, inclusivos y empáticos; y
V. Generar mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas sobre los resultados del programa.
Las instituciones de educación superior, en el ámbito de su autonomía, podrán suscribir convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para implementar programas de atención y promoción de la salud mental dirigidos a su comunidad estudiantil, docente y administrativa.
Artículo 73 Quáter.- Las escuelas de educación básica y media superior deberán contar, de manera progresiva, con personal especializado en psicología, trabajo social o áreas afines, que integren los servicios de atención psicoemocional escolar.
Artículo 73 Quinquies.- Las autoridades educativas federales y locales deberán garantizar la capacitación permanente del personal docente y directivo en temas de salud mental, bienestar emocional, prevención del suicidio, mediación escolar y primeros auxilios psicológicos.
Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Ley General de Salud
Artículo 74 Quáter.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, implementará el Programa Nacional de Atención y Promoción de la Salud Mental en el Sistema Educativo Nacional, con el propósito de garantizar servicios de atención psicológica preventiva y de primer contacto en los planteles educativos públicos de educación básica y media superior.
El Programa deberá incluir:
I. Estrategias de detección temprana y referencia clínica oportuna de casos de riesgo;
II. Protocolos de atención psicoemocional ante crisis, violencia o suicidio
III. Capacitación interdisciplinaria para el personal educativo y de salud;
IV. Mecanismos de evaluación de impacto y registro estadístico de la salud mental escolar con centros de salud y hospitales; y
V. Campañas de sensibilización para reducir el estigma y promover la cultura del cuidado emocional.
La Secretaría de Salud promoverá, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, convenios con instituciones de educación superior públicas y privadas para extender el Programa Nacional de Atención y Promoción de la Salud Mental al ámbito universitario, respetando la autonomía universitaria y la diversidad institucional.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberá emitir los lineamientos generales para la Implementación del Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero.- Las Secretarías de Educación Pública y de Salud deberán establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los gobiernos de las entidades federativas y los sistemas DIF, a fin de garantizar la operación y sostenibilidad de los programas previstos en el presente Decreto.
Cuarto.- Las dependencias competentes deberán realizar los ajustes presupuestarios necesarios dentro de su presupuesto autorizado, a fin de garantizar la operación de los programas y acciones derivados del presente decreto, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Quinto.- Las autoridades educativas locales dispondrán de un plazo máximo de tres años para garantizar la presencia de personal especializado en salud mental en al menos el 50 por ciento de los planteles públicos de educación básica y media superior de su jurisdicción.
Notas
1 La violencia en escuelas y universidades como en el CCH Sur, nos recuerda la urgencia de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes https://derechosinfancia.org.mx/v1/la-violencia-en-escuelas-y-universid ades-como-en-el-cch-sur-nos-recuerda-la-urgencia-de-atender-la-salud-me ntal-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
2 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la
Prevención del Suicidio:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf
3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut
Continua 2023):
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutsin2023/doctos/informes/Informe-ENSANUT-Primera.Infancia-Sinaloa-2023.pdf
4 La salud mental de los adolescentes: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-h ealth
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (rúbrica)
Que reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Gabino Morales Mendoza, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), menciona que México es un país megadiverso que alberga cerca del 10 por ciento de las especies registradas en el mundo, de los cuales la mayoría son endémicas. Ocupado el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, el cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. El total existen 108 mil especies.1 Sin embargo, se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99 por ciento de estos incendios y sólo el resto son por causas naturales como las descargas eléctricas.
De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades humanas, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de no apagar fogatas. También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden generar un siniestro.
Los incendios forestales provocados, tiene diversos impactos negativos para el cambio climático que contribuye con la deforestación de cientos de hectáreas, tanto como la diversificación de especies y de la eliminación de vegetación de la flora y fauna que prevalecía en esa zona geográfica.
Los incendios forestales se han vuelto más frecuentes en todo el mundo, esta tendencia a provocado importantes un cambio en la reestructuración en la planificación, cuidado y control de las zonas forestales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Aunque la deforestación se redujo a 10.9 millones de hectáreas al año entre 2015 y 2025, frente a los 17. 6 millones registrados entre 1990 y 2000, la tasa actual sigue siendo demasiado elevada.2
La pérdida de bosques resulta en una disminución de la biodiversidad que hay en México. En este sentido, la deforestación también degrada el suelo, afectando su fertilidad y deslizamiento de tierra.
Mantener y preservar los bosques representan acciones necesarias para mitigar el cambio climático que mejoraría la calidad del aire y el clima para millones de personas. El cambio climático constituye un reto mayúsculo que se combate con el apoyo de las autoridades y la ciudadanía, estableciendo formas de acción de control y prevención para los bosques.
Este cuidado es competencia y responsabilidad de toda la ciudadanía, por ello, es importante que se impulsen programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios, comuneros y productores forestales, así como de los pobladores de regiones forestales, para saber y actuar con protocolos que ayuden a mitigar los incendios forestales.
Se requiere campañas prioritarias que ayuden a los comuneros y sociedad civil a sensibilizar formas de actuación para vigilar, inspeccionar y activar protocolos a fin de conservar, proteger restaurar y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Así, garantizar el cuidado ambiental por todas y todos, ayudamos a construir un México sano, próspero y sostenible. Siendo un gobierno que miramos por el bienestar de nuestros bosques y cambio climático.
El cuidado del medio ambiente y luchar por el cambio climático requieren un compromiso de todos los sectores poblacionales, incluyendo el uso racional del agua y la protección, vigilancia y activación de protocolos para preservar los ecosistemas en su máxima expresión.
Los bosques ayudan a regular nuestro clima al absorber y retener el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Cuanto más sano es el bosque, más carbono captura y almacena, contribuyendo a la regulación del clima y el mejoramiento de la calidad del aire.
Con esta iniciativa contribuimos con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en el Eje General 4 Desarrollo Sustentable, que dice a la letra:
El Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras. La justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental, de un modelo de sociedad que disminuya su huella ecológica y respete los ciclos naturales de reproducción de la vida. El desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales .3
Asimismo, abona con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, en su meta 13.3: “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”.4
En este tenor, se reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:
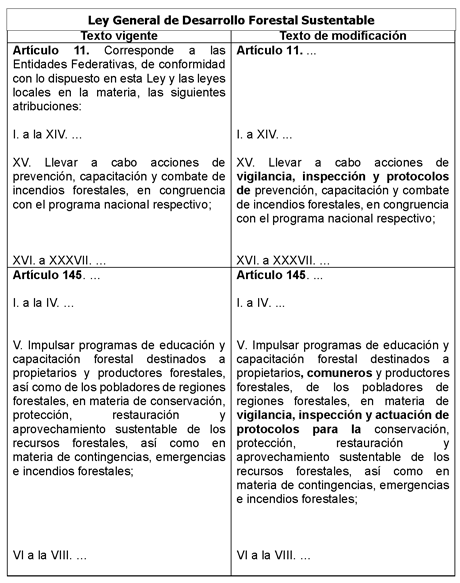
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único – Se reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del Artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. a XIV. ...
XV. Llevar a cabo acciones de vigilancia, inspección y protocolos de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo;
XVI. a XXXVII. ...
Artículo 145 . ...
I. a IV. ...
V. Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios, comuneros y productores forestales, de los pobladores de regiones forestales, en materia de vigilancia, inspección y actuación de protocolos para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como en materia de contingencias, emergencias e incendios forestales;
VI a la VIII. ...
Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat). México país megadiverso.
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-pais-megadiverso-31976
2 Organización de las Naciones Unidas (ONU). La deforestación mundial se ralentiza en los bosques. En el siguiente link: https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
3 Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo
2025-2030. Consultado en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf
4 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el siguiente link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Gabino Morales Mendoza (rúbrica)
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prohibición y sanción del reclutamiento de menores de edad en organizaciones delictivas o en agrupaciones civiles de autodefensas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prohibición y sanción del reclutamiento de menores de edad en organizaciones delictivas o en agrupaciones civiles de autodefensas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y guardias comunitarias armadas constituye una grave violación a los derechos humanos de la niñez.1
En México, esta problemática ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos de la organización civil Reinserta, cada año entre 140,000 y 240,000 menores de edad están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, de los cuales entre 30,000 y 40,000 llegan a ser entrenados para cometer actos de violencia extrema.2
Estas cifras evidencian la magnitud del fenómeno y sus consecuencias: la niñez se ve arrastrada a una espiral de violencia, perdiendo su infancia y oportunidades de desarrollo en entornos seguros.
De acuerdo con la misma organización, se estima que alrededor de 30 mil menores ya han sido reclutados por grupos de la delincuencia organizada. Aunque estas cifras no constituyen un registro oficial, reflejan con claridad la gravedad e impacto de esta práctica en el país.3
Este dato se suma a las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que advierte que hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos, lo que confirma la urgencia de legislar en esta materia para proteger sus derechos fundamentales.4
En el periodo 2007-2023, más de 10 mil menores fueron detenidos por delitos vinculados a la delincuencia organizada en el país, lo que equivale a un promedio de dos detenciones diarias de adolescentes involucrados con el crimen. Esta realidad ha llevado a que miles de menores se encuentren internados en centros de justicia para adolescentes o, tristemente, hayan perdido la vida a causa de su participación forzada en actividades ilícitas.5
No menos preocupante es el surgimiento de casos en que menores de edad son armados y utilizados con fines pretendidamente “comunitarios” o de autodefensa. Un caso emblemático ocurrió en enero de 2024 en Ayahualtempa, Guerrero, donde una policía comunitaria incorporó a 20 niños y niñas de entre 12 y 17 años de edad a sus filas, exhibiéndolos públicamente con rifles en mano.6
Los menores, algunos de ellos pequeños y con el rostro cubierto, fueron formados y dotados de armas bajo la justificación de defender a sus comunidades ante la incapacidad de las autoridades de seguridad.7
Si bien la intención declarada fue asignarles tareas de vigilancia, este hecho, no aislado en el contexto nacional, generó indignación y alarma en la sociedad y entre organismos defensores de derechos de la niñez.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y organizaciones civiles han condenado enérgicamente que se involucre a menores en cualquier tipo de agrupación armada, sea delictiva o comunitaria, debido al alto riesgo que esto representa para su vida, integridad y desarrollo.8
La utilización de personas menores de 18 años como instrumentos de violencia armada, ya sea en actividades criminales (como halconeo, sicariato, tráfico de drogas y armas) o en supuestas labores de autodefensa local, representa una forma extrema de violencia estructural y explotación infantil.
Estos menores, en muchos casos, provienen de entornos de pobreza, desintegración familiar, marginación educativa y falta de oportunidades, condiciones que los hacen especialmente vulnerables a la coacción y manipulación por parte de adultos. Al ser armados y entrenados para la violencia, sufren graves afectaciones físicas y psicológicas: son expuestos a situaciones que amenazan su supervivencia, desarrollan traumas, adicciones y trastornos mentales a temprana edad, y se ven estigmatizados por la sociedad, lo que dificulta enormemente cualquier proceso de rehabilitación e inserción social futura.
UNICEF México ha advertido que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados impacta de manera directa en sus derechos, pues además de obligarlos a presenciar o cometer actos violentos, provoca con frecuencia que abandonen la escuela, lo que limita severamente sus posibilidades de desarrollo presente y futuro. En consecuencia, el daño no se reduce al ámbito individual, sino que se extiende al tejido social, al reproducir ciclos de violencia que comprometen la seguridad y el desarrollo de comunidades enteras.9
En palabras de la cofundadora de Reinserta, “estamos perdiendo a una generación que debería estar soñando y estudiando” , pues en lugar de acudir a la escuela o jugar, muchos niños y niñas están portando armas y participando en hechos violentos que marcan sus vidas para siempre.10
De acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizado en 2017 a partir de entrevistas a 452 adolescentes internados en centros de detención, el 17 por ciento declaró haber cometido algún delito en asociación con integrantes de la pandilla a la que pertenecían, mientras que un 35 por ciento reconoció formar parte de un grupo de la delincuencia organizada. La mayoría señaló que su reclutamiento ocurrió entre los 12 y 14 años de edad.
Estas cifras resultan alarmantes, pues reflejan que niñas, niños y adolescentes que deberían haber estado en un aula de clase, fueron incorporados a dinámicas criminales que pusieron en riesgo su vida, los privaron de su infancia y los estigmatizaron como delincuentes.11
La afectación de derechos es múltiple y grave: se vulneran el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a vivir una vida libre de violencia; el derecho a la integridad personal; el derecho a la educación, al juego y al descanso; el derecho a la salud (particularmente salud mental); y en general, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
La propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) reconoce en su artículo 16 el derecho de la niñez a la paz y “a no ser utilizados en conflictos armados o violentos” , sin embargo, la persistencia de casos como los descritos muestra la necesidad de reforzar el marco jurídico para garantizar efectivamente estos derechos.
Asimismo, el artículo 47 de la LGDNNA fracción VII, califica como forma de violencia hacia la niñez la “La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados” , considerándolo una conducta atentatoria contra su desarrollo integral.12
A pesar de estos avances en la legislación de protección de derechos, persisten lagunas en el ámbito penal sancionador que deben ser subsanadas para lograr mayor eficacia disuasiva y punitiva.
En el Código Penal Federal (CPF) en su artículo 201, actualmente la conducta de involucrar a menores de edad en actividades ilícitas se persigue principalmente a través del delito de corrupción de menores. Dicho precepto sanciona al que “obligue, induzca, facilite o procure” que un menor de 18 años realice ciertos actos ilícitos, incluyendo “la comisión de algún delito” (inciso d) o “formar parte de una asociación delictuosa” (inciso e).
Sin embargo, esta figura delictiva no aborda de forma específica ni suficiente la problemática del entrenamiento y uso de menores con armas de fuego. Por un lado, el tipo penal de corrupción de menores se enfoca en la inducción a conductas delictivas genéricas, sin contemplar agravantes explícitas por el uso de armas de fuego ni la capacitación paramilitar de menores.
Por otro lado, no distingue entre la utilización de menores por el crimen organizado y su utilización en guardias comunitarias o autodefensas, lo que podría generar vacíos en la aplicación, toda vez que algunos podrían alegar fines “comunitarios” para evadir la imputación por corrupción de menores.
Adicionalmente, la corrupción de menores exige en ciertos casos la consumación de un delito cometido por el menor inducido, mientras que la mera acción de armar o entrenar a un niño en el manejo de armas, aunque sea prevenible antes de que el menor participe en un delito, no está tipificada específicamente.
La iniciativa propuesta responde no solo a necesidades internas, sino también al cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por México en materia de derechos de la niñez. México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de sus protocolos facultativos, en particular el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados (ratificado por México en 2002).13
Este instrumento internacional prohíbe categóricamente el reclutamiento o la utilización de menores de 18 años por grupos armados no estatales, obligando a los Estados a adoptar medidas legales para prevenir y sancionar dichas prácticas.14
Asimismo, México ha ratificado el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, cuyo artículo 3 considera entre éstas “la utilización, reclutamiento o entrega de un niño para actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de drogas” , así como la “esclavitud y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados” . Estas disposiciones generan un deber jurídico para el Estado mexicano de tipificar, prevenir y erradicar el fenómeno del reclutamiento y utilización de menores de edad en contextos de violencia, comúnmente denominado “niños soldados”, en todas sus modalidades.15
Con base en lo expuesto, la presente iniciativa propone reformas y adiciones a dos ordenamientos federales:
En el Código Penal Federal, se plantea adicionar el artículo 201 bis 4, a fin de crear un tipo penal autónomo que sancione a quien reclute, arme, entrene o instruya a uno o varios menores de dieciocho años en el uso de armas de fuego, ya sea con fines delictivos o con el propósito de incorporarlos en agrupaciones civiles armadas o grupos comunitarios de seguridad sin reconocimiento ni autorización legal. Se prevé una pena de prisión y multa proporcional a la gravedad de la conducta, equiparable o superior a las sanciones ya establecidas por el delito de corrupción de menores.
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se proponen reformas a los artículos 13 y 50 para fortalecer el andamiaje de protección y la coordinación institucional frente al reclutamiento de personas menores de edad. En el artículo 13, catálogo de derechos, se incorpora de manera expresa el derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser utilizados en actividades delictivas ni en agrupaciones armadas, reafirmando su derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia.16
En el artículo 50, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, se adiciona una fracción que establece la obligación de las autoridades de implementar protocolos de detección temprana y atención especializada, médica, psicológica y de rehabilitación, para quienes resulten víctimas de reclutamiento o utilización armada, a fin de garantizar su recuperación integral y reinserción social.17
Con estas modificaciones legales, se dispondría de un marco normativo sólido y coherente para enfrentar el fenómeno del reclutamiento de menores en actividades armadas. La tipificación penal específica actuará como elemento disuasivo y permitirá procesar con mayor eficacia a reclutadores, entrenadores y dirigentes que utilizan a niñas, niños y adolescentes como “soldados” o “sicarios”, quienes hasta ahora con frecuencia evaden sanciones ejemplares.
A su vez, la armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantizará que la respuesta del Estado no sea únicamente punitiva, sino también protectora y restitutiva, privilegiando la localización, rescate, atención integral y reinserción de las menores víctimas, en observancia del principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4º constitucional.
En suma, la iniciativa busca cerrar filas en torno a la niñez, protegiéndola frente a una de las expresiones más crueles de violencia: su reclutamiento. Establece de manera tajante que, por ningún motivo, niñas, niños o adolescentes podrán ser reclutados ni por la delincuencia organizada ni por grupos de autodefensa. En este último caso, se deja claro que ninguna causa, por legítima que se alegue, justifica poner armas en manos de la niñez ni convertirla en instrumento o escudo de la violencia.
Asimismo, es fundamental subrayar que la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores en actividades armadas no puede limitarse al ámbito punitivo o de atención posterior. Resulta indispensable impulsar acciones de prevención comunitaria y de sensibilización social, orientadas a generar conciencia sobre los riesgos y daños irreparables que implica involucrar a la niñez en la violencia. Estas campañas deben fomentar la corresponsabilidad de familias, comunidades y autoridades para construir entornos seguros y protectores, donde las y los menores puedan desarrollarse lejos de la coacción, el miedo y la violencia armada.
Por lo anterior, se somete a la consideración el siguiente proyecto de decreto como a continuación se detalla:
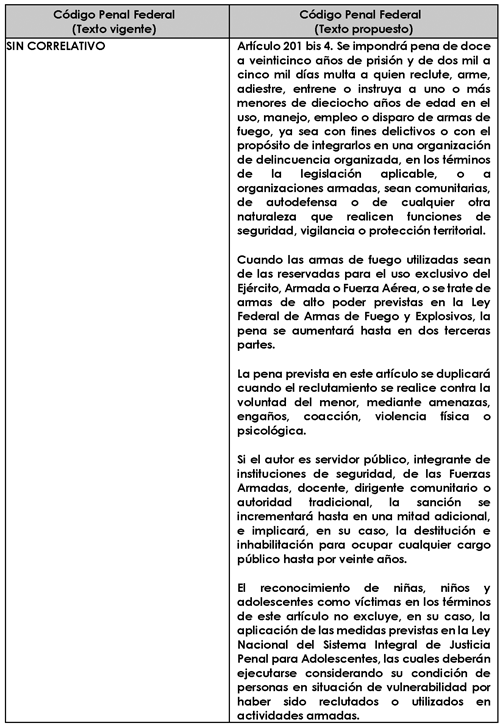
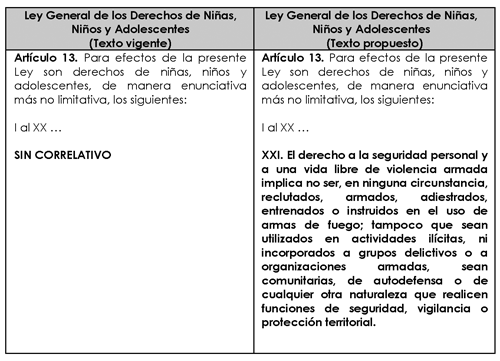
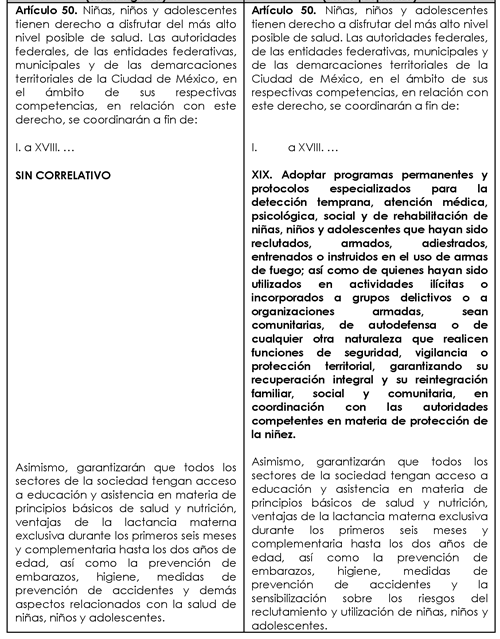
Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 201 Bis 4 al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 201 Bis 4. Se impondrá pena de doce a veinticinco años de prisión y de dos mil a cinco mil días multa a quien reclute, arme, adiestre, entrene o instruya a uno o más menores de dieciocho años de edad en el uso, manejo, empleo o disparo de armas de fuego, ya sea con fines delictivos o con el propósito de integrarlos en una organización de delincuencia organizada, en los términos de la legislación aplicable, o a organizaciones armadas, sean comunitarias, de autodefensa o de cualquier otra naturaleza que realicen funciones de seguridad, vigilancia o protección territorial.
Cuando las armas de fuego utilizadas sean de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, o se trate de armas de alto poder previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.
La pena prevista en este artículo se duplicará cuando el reclutamiento se realice contra la voluntad del menor, mediante amenazas, engaños, coacción, violencia física o psicológica.
Si el autor es servidor público, integrante de instituciones de seguridad, de las Fuerzas Armadas, docente, dirigente comunitario o autoridad tradicional, la sanción se incrementará hasta en una mitad adicional, e implicará, en su caso, la destitución e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público hasta por veinte años.
El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como víctimas en los términos de este artículo no excluye, en su caso, la aplicación de las medidas previstas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las cuales deberán ejecutarse considerando su condición de personas en situación de vulnerabilidad por haber sido reclutados o utilizados en actividades armadas. Si el autor es servidor público, integrante de instituciones de seguridad, de las Fuerzas Armadas, docente, dirigente comunitario o autoridad tradicional, la sanción se incrementará hasta en una mitad adicional, e implicará, en su caso, la destitución e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público hasta por veinte años.
En todos los casos, las niñas, niños o adolescentes involucrados serán reconocidos como víctimas del delito, en los términos de la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizándoseles de inmediato todas las medidas de protección, atención integral y restitución de derechos conforme a la legislación aplicable.
Artículo Segundo . Se adiciona la fracción XXI al artículo 13 y una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I al XX ...
XXI. Derecho a la seguridad personal y a una vida libre de violencia armada implica no ser, en ninguna circunstancia, reclutados, armados, adiestrados, entrenados o instruidos en el uso de armas de fuego; tampoco que sean utilizados en actividades ilícitas, ni incorporados a grupos delictivos o a organizaciones armadas, sean comunitarias, de autodefensa o de cualquier otra naturaleza que realicen funciones de seguridad, vigilancia o protección territorial.
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con este derecho, se coordinarán a fin de:
I. a XVIII. ...
XIX. Adoptar programas permanentes y protocolos especializados para la detección temprana, atención médica, psicológica, social y de rehabilitación de niñas, niños y adolescentes que hayan sido reclutados, armados, adiestrados, entrenados o instruidos en el uso de armas de fuego; así como de quienes hayan sido utilizados en actividades ilícitas o incorporados a grupos delictivos o a organizaciones armadas, sean comunitarias, de autodefensa o de cualquier otra naturaleza que realicen funciones de seguridad, vigilancia o protección territorial, garantizando su recuperación integral y su reintegración familiar, social y comunitaria, en coordinación con las autoridades competentes en materia de protección de la niñez.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Infobae (2025). Cómo los carteles de México reclutan a niños y los preparan para convertirse en asesinos. Infobae México. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2025/05/28/como-los-carteles-de-mexico-r eclutan-a-ninos-y-los-preparan-para-convertirse-en-asesinos/
2 El Universal. (2024). Reinserta lanza campaña “Los otros Santas”, busca concientizar sobre el reclutamiento infantil por la delincuencia organizada. El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reinserta-lanza-campana-los-otros -santas-busca-concientizar-sobre-el-reclutamiento-infantil-por-la-delin cuencia-organizada/
3 Reinserta. (2023). Niñas, Niños y Adolescentes
Reclutados por la Delincuencia Organizada. México: Reinserta.
Disponible en: https://reinserta.org/wp-content/uploads/2023/10/ESTUDIO-RECLUTADOS-POR-LA-DELINCUENCIA-ORGANIZADA.pdf
4 Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). En México, 250 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por delincuencia organizada. Cimacnoticias. Disponible en: https://cimacnoticias.com.mx/2024/02/02/en-mexico-250-mil-ninas-ninos-y -adolescentes-en-riesgo-de-ser-reclutados-por-delincuencia-organizada-r edim
5 NMAS. (2024, 26 agosto). Diario: Detienen a 2 menores de edad por delincuencia organizada en México. Disponible en: https://www.nmas.com.mx/nacional/diario-detienen-a-2-menores-de-edad-po r-delincuencia-organizada-en-mexico/
6 El País. (2024). Un ejército de niños contra el crimen organizado en Guerrero. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2024-01-25/un-ejercito-de-ninos-contra-el-cri men-organizado-en-guerrero.html
7 Ibidem
8 UNICEF México. (2020). Rechaza UNICEF reclutamiento de niños en grupos armados [Comunicado de prensa]. UNICEF México. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/rechaza-unicef-recluta miento-de-ni%C3%B1os-en-grupos-armados
9 UNICEF. (2023, 9 febrero). Cuando niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados, ven arrebatados su futuro y su presente. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/cuando-ni%C3%B1os-ni%C 3%B1as-y-adolescentes-son-reclutados-por-grupos-armados-ven
10 El Universal. (2023). Reinserta lanza campaña “Los otros Santas” busca concientizar sobre el reclutamiento infantil por la delincuencia organizada. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reinserta-lanza-campana-los-otros -santas-busca-concientizar-sobre-el-reclutamiento-infantil-por-la-delin cuencia-organizada/
11 World Vision México. (2023). Reclutamiento forzado
de la niñez en México.
https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/reclutamiento-forzado-de-la-ninez-en-mexico
12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (2024). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf
13 UNICEF México. (2019). 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF México. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/30-aniversario-de-la-convenci%C3%B3n-sobr e-los-derechos-del-ni%C3%B1o
14 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). (s. f.). Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores de 18 años en hostilidades. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-pr otocol-convention-rights-child-involvement-children
15 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (s.
f.). Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm.
182). Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT
_ID:312327
16 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Última reforma publicada el 27 de mayo de 2024. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf
17 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (rúbrica)
De decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal María de los Ángeles Ballesteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El avance acelerado de la ciencia y la tecnología en digitalización, automatización, inteligencia artificial, biotecnología, transición energética entre otras, a nivel mundial ha transformado la manera en que se desarrollan las sociedades, las economías y los sistemas educativos. En este contexto, la educación en Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM por sus siglas en inglés), como lo ha mencionado en los últimos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se ha convertido en un eje estratégico para preparar a las nuevas generaciones frente a los retos y necesidades en materia de innovación, competitividad y crecimiento sostenible presentes y futuros.
La educación STEM es un enfoque pedagógico multidisciplinario que busca la integración práctica de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas mediante el desarrollo de competencias esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación tecnológica, las cuales son indispensables para la inserción exitosa en los mercados laborales emergentes, así como para la innovación de soluciones sostenibles e inclusivas ante las problemáticas globales, como el cambio climático, la automatización del trabajo o la seguridad alimentaria.
México ha sido el primer país en generar evidencia científica de que la Educación STEM cuenta con cuatro ejes estratégicos: desarrollo de la fuerza laboral en la Cuarta Revolución
Industrial-Tecnológica, Agenda 2030 con foco en medioambiente, innovación y emprendimiento, e inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres.1 Cada uno de estos ejes son fundamentales para la transformación de nuestro país de acuerdo a las diferentes investigaciones generadas por Movimiento STEM+.
En México, la atracción, formación y permanencia de talento en áreas STEM ha cobrado relevancia por su importancia en los últimos años para impulsar la productividad, la innovación y el desarrollo sostenible que requiere nuestro país. Sin embargo, pese a esta relevancia aún falta hacer esfuerzos por promover la Educación STEM entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con datos de la evaluación del desempeño de los estudiantes de 15 años en áreas como lectura, matemáticas y ciencias del año 2022, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países miembros que fueron evaluados.
Mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE fue de 478 puntos, los estudiantes mexicanos alcanzaron un puntaje promedio de 407, situándose significativamente por debajo del promedio. Esta tendencia se mantiene de manera consistente en las tres áreas evaluadas: Matemáticas, con una diferencia de -77 puntos respecto al promedio de la OCDE; le sigue Ciencias, con una diferencia de -75 puntos, y Comprensión Lectora, con -61 puntos.2
Es preciso mencionar que, el pensamiento matemático es fundamental para el desarrollo de otras habilidades altamente demandadas por el mercado laboral como lo es el pensamiento creativo, crítico y sistémico, el uso de la información y las habilidades de investigación, entre otras; los resultados del PISA 2022, evidencian una situación preocupante en el contexto mexicano: dos de cada tres estudiantes no lograron alcanzar el nivel básico de competencia matemática, lo que significa que presentan dificultades para representar, interpretar y resolver problemas matemáticos simples de la vida cotidiana. Aún más alarmante resulta que solo dos de cada mil estudiantes obtuvieron resultados sobresalientes en esta área, lo que revela una brecha significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas avanzadas necesarias para la innovación y el pensamiento científico.3
Estos resultados reflejan la necesidad de fomentar el interés de niñas, niños y jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de metodologías de enseñanza que integren actividades lúdicas, talleres prácticos, concursos educativos y proyectos aplicados a la vida real. Este enfoque permite que las y los estudiantes desarrollen habilidades esenciales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo e inclusivo y la capacidad de análisis, mientras comprenden de manera profunda los conceptos matemáticos y científicos.
Con base en datos del organismo Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), en México, aunque el 38 por ciento de las mujeres cursa actualmente carreras relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM), persiste una brecha significativa en las etapas tempranas de formación, ya que solo el 9 por ciento de las jóvenes manifiesta interés por estudiar ciencias o ingeniería, frente al 28 por ciento de los varones.
Así mismo, la influencia familiar resulta determinante en la elección profesional: el 31 por ciento de las mujeres señala que su familia influyó en su decisión, en comparación con el 28 por ciento de los hombres, mientras que la orientación vocacional, las y los docentes o amistades impactan apenas al 10 por ciento de los jóvenes y al 11 por ciento de las jóvenes.4 Estas cifras reflejan la necesidad de promover una educación con perspectiva de igualdad que elimine los estereotipos de género y brinde información oportuna sobre el futuro del trabajo, destacando que las carreras STEM no tienen género, sino un enorme potencial, demanda y proyección. Fomentar que más mujeres se identifiquen con estas áreas permitirá construir sociedades más justas, inclusivas e innovadoras, donde el talento femenino contribuya plenamente al desarrollo científico y tecnológico del país.
Derivado de lo anterior es que resulta necesaria, la promoción temprana de la curiosidad científica y tecnológica a fin de favorecer la formación de talento capaz de generar soluciones innovadoras y sostenibles ante las necesidades presentes y futuras del país.
En nuestro país, de acuerdo con datos del INEGI, la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo envejecimiento de la población están reduciendo el número de jóvenes disponibles para ocupar los puestos especializados que demandan los sectores estratégicos del país. México cuenta con una ventana demográfica limitada para aprovechar el potencial de su población joven antes de que ésta comience a decrecer en los próximos años. Por ello, resulta indispensable impulsar una formación sólida en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos de un entorno laboral cambiante y altamente competitivo.
El conocimiento científico y tecnológico no solo será clave para acceder a mejores oportunidades de empleo, sino también para garantizar la continuidad del desarrollo económico, la innovación y la ejecución de los planes de crecimiento sostenible que el país necesita.
Países como Estados Unidos y Reino Unido que han apostado por el desarrollo de estas habilidades, conmemoran el 08 de noviembre como el National STEM/STEAM Day, una fecha dedicada a inspirar a niñas, niños y jóvenes a explorar el aprendizaje científico y tecnológico mediante actividades educativas, retos de innovación y ferias del conocimiento, entre otras acciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el U.S. Census Bureau reportó el 08 de noviembre de 2024 que las ocupaciones STEM crecerán al doble del promedio nacional hacia 2031 (10.8 por ciento frente a 5.3 por ciento)5 y que actualmente representan cerca del 24 por ciento de la fuerza laboral, con más de 36.8 millones de trabajadores, de los cuales más de la mitad no poseen título universitario.6 Estos datos evidencian cómo la promoción constante de la educación STEM/STEAM ha contribuido a fortalecer la empleabilidad, la innovación y el desarrollo de talento científico y tecnológico, consolidando a estas naciones como referentes en formación y competitividad global.
Ahora bien, en México el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas han estado presentes desde nuestras culturas milenarias, civilizaciones como la maya, la mexica y la zapoteca desarrollaron avanzados sistemas de observación astronómica, complejos calendarios matemáticos, precisos métodos de medición del tiempo y notables obras de ingeniería hidráulica y arquitectónica que demuestran una comprensión profunda de principios científicos y matemáticos. Ejemplos emblemáticos de este legado son la orientación astronómica de edificaciones como Chichén Itzá y Teotihuacán, el uso de sistemas numéricos vigesimales y la aplicación de conocimientos geométricos en la construcción de templos y centros ceremoniales.
Este sólido fundamento histórico evidencia que el pensamiento lógico, el razonamiento matemático y la innovación tecnológica han formado parte del desarrollo de nuestro país desde tiempos ancestrales.
En la actualidad, todas las estrategias educativas basadas en el enfoque STEM retoman precisamente estas habilidades, pues las matemáticas constituyen su eje central al proporcionar las herramientas necesarias para interpretar y analizar información, resolver problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. El estudio y la aplicación de las matemáticas no solo sientan las bases para las disciplinas STEM, sino que también representan una competencia esencial para la vida, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional en cualquier ámbito.
Desde el punto de vista legal, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación” 7 la cual debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y de calidad, y tiene como finalidad desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional. Asimismo, la Constitución dispone que el Estado impartirá y garantizará la educación en todos sus tipos y niveles, con base en los principios de equidad, excelencia y mejora continua.
En concordancia con lo anterior, la Ley General de Educación y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación promueven el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la población, impulsando la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como herramientas fundamentales para el desarrollo nacional.
Esta visión se alinea de manera directa con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que establece como prioridad la formación de capital humano altamente competente, capaz de enfrentar los retos tecnológicos y científicos del país, así como fomentar la innovación y la competitividad. De igual forma, con el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 ya que, reconoce la importancia de fortalecer la educación en ciencias, matemáticas y tecnología como motor para garantizar una educación de calidad, equitativa y pertinente, que prepare a las y los estudiantes para incorporarse a una economía del conocimiento en constante transformación.
Así mismo, la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) refuerza esta perspectiva al priorizar una educación centrada en el estudiante, inclusiva, equitativa y basada en competencias, que fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, la innovación y la resolución de problemas. La NEM promueve, además, la formación integral, la justicia social y el compromiso con el desarrollo sostenible, estableciendo un marco coherente con los principios STEM y con la preparación de los estudiantes para los retos del siglo XXI.
Finalmente, estas estrategias educativas contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente con el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. La integración de la educación STEM permite, además, avanzar en objetivos vinculados a la igualdad de género, la innovación, el trabajo decente y el crecimiento económico, y la reducción de desigualdades, asegurando que México participe activamente en la construcción de un desarrollo sostenible a nivel global.
En este contexto, instituir una conmemoración anual cada 8 de noviembre como “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)” no solo representaría un reconocimiento simbólico, sino que se alinearía directamente con los fines constitucionales y legales del Estado mexicano en materia educativa. Esta fecha serviría para fomentar la cultura científica, tecnológica y de innovación, así como para inspirar a niñas, niños y jóvenes a participar activamente en la construcción de un país más competitivo, equitativo y sustentable, en pleno cumplimiento de los principios establecidos en nuestra Carta Magna.
Esta conmemoración contribuirá a posicionar a México en la ruta hacia un modelo educativo innovador, equitativo y sostenible, que reconozca la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como motores del desarrollo social, económico y cultural. Así mismo, permitirá rendir homenaje al legado científico de nuestras civilizaciones originarias y fortalecer la identidad nacional como una sociedad del conocimiento, creativa y transformadora.
No se omite mencionar que la elección del 08 de noviembre facilita una sinergia estratégica al coincidir con la celebración internacional del Día STEM . Esta armonización permite a México integrarse de manera activa en la conversación global sobre educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, facilitando la colaboración y el intercambio de experiencias con otros países, así como la coordinación de eventos, congresos y actividades educativas que impulsen la innovación. Mantener el acrónimo STEM es importante, alineado a su uso con el internacional, para visibilizar el liderazgo de México en el impulso de estas vocaciones y campos de estudio para atender los sectores económicos más relevantes y atraer inversión extranjera directa.
Además, esta coincidencia ofrece una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y académico, promoviendo programas conjuntos de formación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. La conmemoración anual también puede ser un instrumento para visibilizar los logros de estudiantes, docentes e investigadoras e investigadores mexicanos, incentivar la participación de niñas y jóvenes en carreras STEM, y reducir brechas de género y sociales en el acceso a estas disciplinas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de
Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”.
Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://rog.sey.mybluehost.me/website_604d5876/wp-content/uploads/2021/ 09/Vision-Exito-Intersectorial-_-Cuatro-Ejes-Estrategicos-STEM.pdf
2 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/p isa-2022-results-volume-i_76772a36/53f23881-en.pdf
3 https://imco.org.mx/pisa-2022-dos-de-cada-tres-estudiantes-en-mexico-no -alcanzan-el-nivel-basico-de-aprendizajes-en-matematicas/
4 https://amiif.org/datos-sobre-stem-en-mexico/
5 https://www.census.gov/newsroom/stories/stem-day.html
6 https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20243/talent-u-s-and-global-stem-educatio n-and-labor-force
7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada María de los Ángeles Ballesteros García (rúbrica)
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de seguridad de la base de datos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado federal Julio César Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, de la cual plantea la problemática y los argumentos establecidos en la
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objetivo resolver la omisión legislativa del Congreso de la Unión en materia de seguridad de la base de datos del Registro Nacional de Detenciones, mismo que se encuentra regulado en la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD). La omisión se identificó en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019, por lo que ya se han presentado otras iniciativas de reforma, en particular durante la LXV Legislatura, que sin embargo no concluyeron el procedimiento legislativo.
La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de 2019, entre otras modificaciones, reformó la fracción XXIII del artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una nueva Ley Nacional del Registro de Detenciones.1 El artículo cuarto transitorio de dicho Decreto señaló los elementos mínimos de la nueva ley.2
La LNRD se publicó el 27 de mayo de 2019.3 En concordancia con lo establecido en la reforma constitucional, la LNRD tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones (artículo 1), al tiempo que se previenen violaciones de derechos humanos y otros tratos crueles o de tortura (artículo 4).
De manera fundamental, la LNRD define el Registro Nacional de Detenciones como “una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente” (artículo 3). Y otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de administrar dicho Registro (artículo 3).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una Acción de Inconstitucionalidad el 26 de junio de 2019 (expediente 63/2019). El primer concepto de invalidez acusa la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no atender lo señalado en el artículo cuarto transitorio, fracción IV, numeral 7, de la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019, que señalaba que la LNRD debía contener normas para regular: “La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hachos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos”.
La sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no incluir regulaciones en materia de riesgos y vulneraciones al Registro como parte de la LNRD. De acuerdo con el estudio de fondo de la sentencia, la LNRD no cumple con las directrices planteadas por el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional.
Tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados afirmaron en sus respectivos informes que el mandato constitucional del cuarto transitorio habría sido atendido con la publicación de la Ley. El Senado señaló que la medida se veía reflejada en los artículos 2, fracción VI, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 25, 29 y 35 de la LNRD, pues entre otras medidas de seguridad, se establece que la plataforma del Registro debe emitir alertas y bloqueos; que los usuarios deben contar con claves otorgadas exclusivamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y que se debe registrar la información relativa a las actualizaciones del Registro.
Mientras que el informe justificado de la Cámara de Diputados argumentó la LNRD cuenta con medidas de seguridad, contenidas en particular en los artículos 16 y 27, para: emitir alertas y bloqueos cuando se violenten los privilegios de acceso; contar con un régimen de responsabilidades ante posibles omisiones; y mecanismos para asegurar el funcionamiento del Registro.
Tras revisar la validez de las argumentaciones, la SCJN resolvió que la LNRD es omisa al regular los supuestos de riesgo y vulneración del Registro y la respuesta ante estos supuestos. Adicionalmente, la SCJN señaló que la autoridad no cuenta con la facultad para regular estos asuntos por la vía reglamentaria. De hacerlo, se estarían excediendo la facultad reglamentaria, limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. De esta forma, la omisión legislativa identificada solamente podría resolverse mediante su regulación expresa como parte de la LNRD, tal como señala el cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
La sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019 es enfática al reconocer que la omisión legislativa en este caso resulta fundada, por lo que el Congreso de la Unión está obligado a corregir este hecho, considerando por lo menos los siguientes aspectos:
i. El personal que será responsable de atender los hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos.
ii. Las facultades que tendrá el personal para atender las amenazas o vulneraciones a la información.
iii. Las medidas que deberán desplegarse frente a los supuestos de riesgo y vulneración de la base de datos.
iv. Los supuestos específicos en que podría estimarse que la base de datos que integra el Registro se encuentra en riesgo o ha sido vulnerada.
El objeto de esta iniciativa es modificar la LNRD para subsanar la omisión legislativa reconocida por la SCJN. Se reconoce que el Registro es actualmente una herramienta que permite el control judicial, al tiempo que vela por la observación de los derechos humanos de las personas detenidas. Su objetivo, al final del día es mejorar la forma en que funciona el sistema de justicia y mantener control sobre la información de aquellas personas que se encuentran detenidas.
Cabe recordar además que, recientemente varios entes estatales han sido víctimas de ataques cibernéticos, entre otros: Petróleos Mexicanos,4 la Secretaría de Economía5 y la plataforma gob.mx.6 Más allá de las obligaciones legales, estos hechos ponen en evidencia la necesidad de contar con un marco normativo capaz de hacer frente a una realidad compleja como son los ataques contra sistemas de información oficiales.
Esta iniciativa propone establecer un nuevo capítulo en la LNRD que contenga los criterios que deberá considerar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en casos de riesgos y vulneraciones a la base de datos del Registro Nacional de Detenciones. De forma más específica, dichos criterios se establecen de la siguiente manera:
1. Artículo 11, fracción IX, se establece que la Secretaría será la encargada de emitir las disposiciones necesarias para la gestión de riesgos y mitigación de las probabilidades de vulneración a la base de datos del Registro Nacional de Detenciones.
2. Artículo 37, define el concepto de riesgo como los acontecimientos, ya sean causados por error humano o falla técnica, que tengan como resultado afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información contenida en el Registro Nacional de Detenciones.
3. Artículo 38, define el concepto de vulneración a la información contenida en la base de datos del Registro, mencionando las causas que pueden propiciar dicha vulneración.
4. Artículo 39, se mencionan las medidas para prevenir y mitigar la materialización riesgos, enumerando las medidas que deberán implementarse en cada caso.
5. Artículo 40, enumera las medidas que deberán implementarse cuando se identifique una vulneración a la base de datos del Registro.
6. Artículo 41, se establece a la dependencia responsable de ejecutar las acciones para prevenir riesgos y atender las vulneraciones a la base de datos del Registro.
Para exponer con claridad la propuesta de modificación normativa, se desarrollan los artículos que se propone modificar en el siguiente cuadro comparativo:
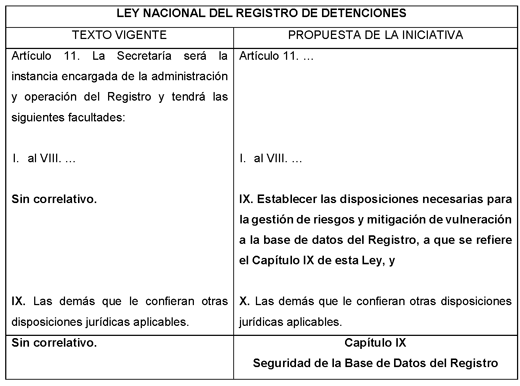
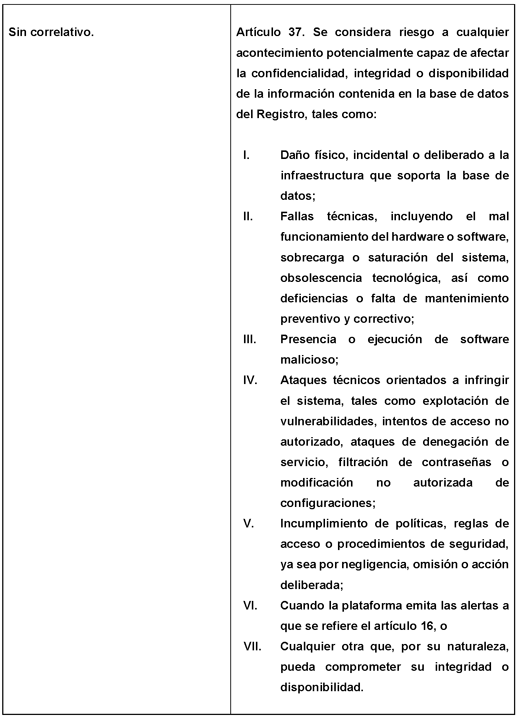
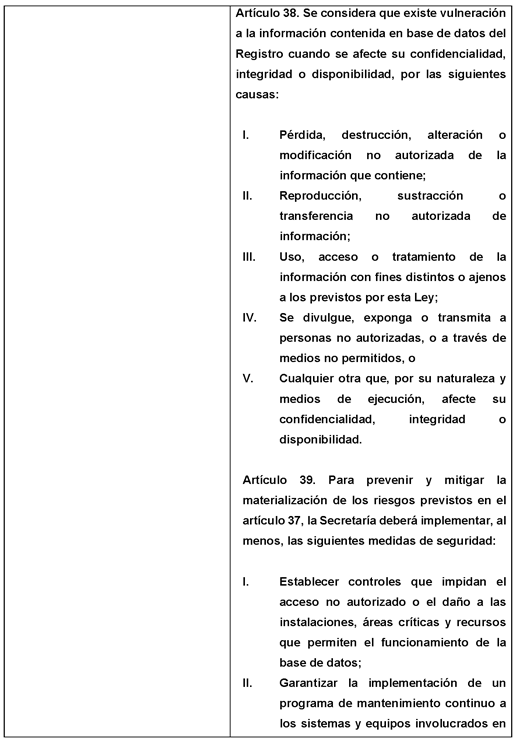
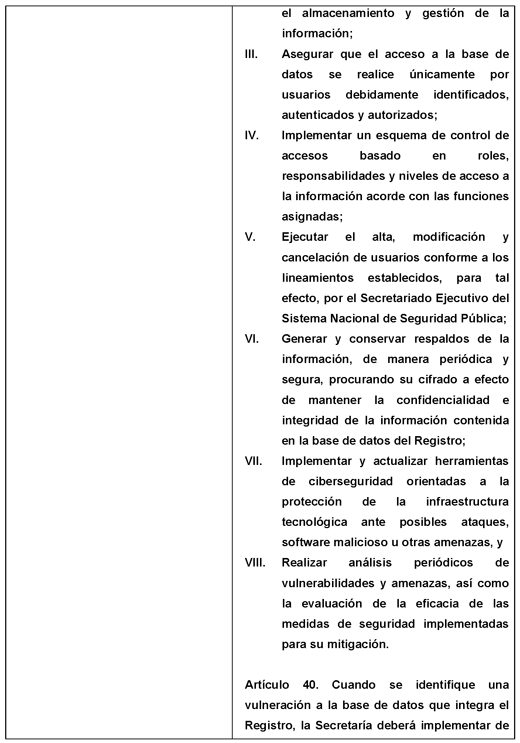
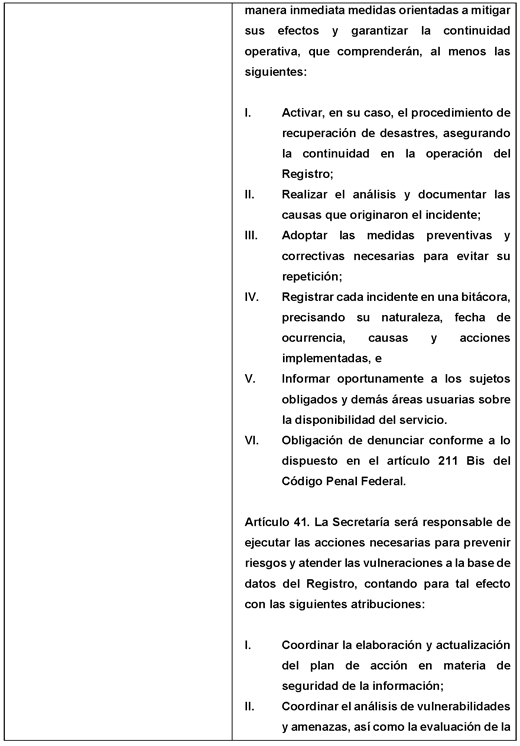
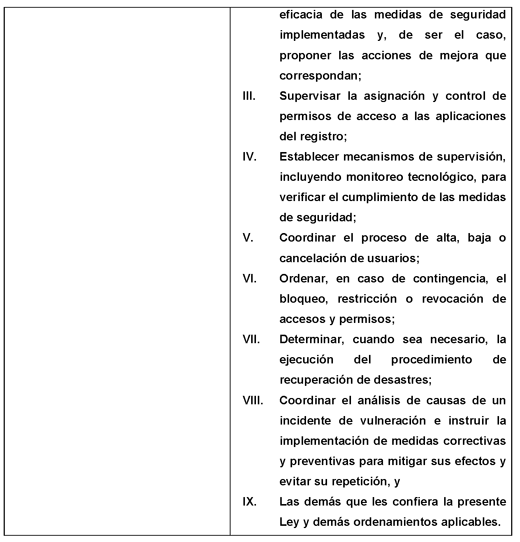
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de riesgo y vulneración de la base de datos del registro
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose en su orden la actual fracción IX que pasa a ser X, del artículo 11 y se adiciona un Capítulo IX y los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 a la Ley Nacional del Registro de Detenciones; para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. al VIII. ...
IX. Establecer las disposiciones necesarias para la gestión de riesgos y mitigación de vulneración a la base de datos del Registro, a que se refiere el Capítulo IX de esta ley.
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.
Capítulo IX
Seguridad de la Base de Datos del
Registro
Artículo 37. Se considera riesgo a cualquier acontecimiento potencialmente capaz de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información contenida en la base de datos del Registro, tales como:
I. Daño físico, incidental o deliberado a la infraestructura que soporta la base de datos;
II. Fallas técnicas, incluyendo el mal funcionamiento del hardware o software, sobrecarga o saturación del sistema, obsolescencia tecnológica, así como deficiencias o falta de mantenimiento preventivo y correctivo;
III. Presencia o ejecución de software malicioso;
IV. Ataques técnicos orientados a infringir el sistema, tales como explotación de vulnerabilidades, intentos de acceso no autorizado, ataques de denegación de servicio, filtración de contraseñas o modificación no autorizada de configuraciones;
V. Incumplimiento de políticas, reglas de acceso o procedimientos de seguridad, ya sea por negligencia, omisión o acción deliberada;
VI. Cuando la plataforma emita las alertas a que se refiere el artículo 16, o
VII. Cualquier otra que, por su naturaleza, pueda comprometer su integridad o disponibilidad.
Artículo 38. Se considera que existe vulneración a la información contenida en base de datos del Registro cuando se afecte su confidencialidad, integridad o disponibilidad, por las siguientes causas:
I. Pérdida, destrucción, alteración o modificación no autorizada de la información que contiene;
II. Reproducción, sustracción o transferencia no autorizada de información;
III. Uso, acceso o tratamiento de la información con fines distintos o ajenos a los previstos por esta Ley;
IV. Se divulgue, exponga o transmita a personas no autorizadas, o a través de medios no permitidos, o
V. Cualquier otra que, por su naturaleza y medios de ejecución, afecte su confidencialidad, integridad o disponibilidad.
Artículo 39. Para prevenir y mitigar la materialización de los riesgos previstos en el artículo 37, la Secretaría deberá implementar, al menos, las siguientes medidas de seguridad:
I. Establecer controles que impidan el acceso no autorizado o el daño a las instalaciones, áreas críticas y recursos que permiten el funcionamiento de la base de datos;
II. Garantizar la implementación de un programa de mantenimiento continuo a los sistemas y equipos involucrados en el almacenamiento y gestión de la información;
III. Asegurar que el acceso a la base de datos se realice únicamente por usuarios debidamente identificados, autenticados y autorizados;
IV. Implementar un esquema de control de accesos basado en roles, responsabilidades y niveles de acceso a la información acorde con las funciones asignadas;
V. Ejecutar el alta, modificación y cancelación de usuarios conforme a los lineamientos establecidos, para tal efecto, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VI. Generar y conservar respaldos de la información, de manera periódica y segura, procurando su cifrado a efecto de mantener la confidencialidad e integridad de la información contenida en la base de datos del Registro;
I. Implementar y actualizar herramientas de ciberseguridad orientadas a la protección de la infraestructura tecnológica ante posibles ataques, software malicioso u otras amenazas, y
II. Realizar análisis periódicos de vulnerabilidades y amenazas, así como la evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad implementadas para su mitigación.
Artículo 40. Cuando se identifique una vulneración a la base de datos que integra el Registro, la Secretaría deberá implementar de manera inmediata medidas orientadas a mitigar sus efectos y garantizar la continuidad operativa, que comprenderán, al menos las siguientes:
I. Activar, en su caso, el procedimiento de recuperación de desastres, asegurando la continuidad en la operación del Registro;
II. Realizar el análisis y documentar las causas que originaron el incidente;
III. Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar su repetición;
IV. Registrar cada incidente en una bitácora, precisando su naturaleza, fecha de ocurrencia, causas y acciones implementadas, e
V. Informar oportunamente a los sujetos obligados y demás áreas usuarias sobre la disponibilidad del servicio.
Artículo 41. La Secretaría será responsable de ejecutar las acciones necesarias para prevenir riesgos y atender las vulneraciones a la base de datos del Registro, contando para tal efecto con las siguientes atribuciones:
I. Coordinar la elaboración y actualización del plan de acción en materia de seguridad de la información;
II. Coordinar el análisis de vulnerabilidades y amenazas, así como la evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad implementadas y, de ser el caso, proponer las acciones de mejora que correspondan;
III. Supervisar la asignación y control de permisos de acceso a las aplicaciones del registro;
IV. Establecer mecanismos de supervisión, incluyendo monitoreo tecnológico, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad;
V. Coordinar el proceso de alta, baja o cancelación de usuarios;
VI. Ordenar, en caso de contingencia, el bloqueo, restricción o revocación de accesos y permisos;
VII. Determinar, cuando sea necesario, la ejecución del procedimiento de recuperación de desastres;
VIII. Coordinar el análisis de causas de un incidente de vulneración e instruir la implementación de medidas correctivas y preventivas para mitigar sus efectos y evitar su repetición, y
IX. Las demás que les confiera la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría deberá emitir el Protocolo para la gestión de riesgos y vulneraciones de la base de datos del Registro Nacional de Detenciones, y realizar las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables.
Tercero. La Secretaría deberá iniciar programas de capacitación continua para las personas que desempeñen el nivel de Administradores y Supervisores para garantizar su aptitud para gestionar riesgos y vulneraciones de la base de datos, dentro de un plazo de ciento veinte días contados a partir de la emisión del Protocolo a que se refiere el artículo anterior.
Cuatro. Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto correspondientes para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.
Notas
1 “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 2019.
2 IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes previsiones:
1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación;
2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención;
3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la materia;
4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial;
5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso;
6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información, y
7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hachos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.
3 “Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones”, Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2019.
4 Rodrigo Riquelme, “El rescate por el hackeo a Pemex es el segundo mayor por ransomware”. El Economista, Sección Empresas, 15 de noviembre de 2019. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-rescate-por-el-hackeo-a-Pem ex-es-el-segundo-mayor-por-ransomware-20191115-0035.html
5 Ivette Saldaña, “Secretaría de Economía suspende trámites tras sufrir hackeo”. El Universal, Sección Economía, 24 de febrero de 2020. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/secretaria-de-economia- suspende-tramites-tras-sufrir-hackeo/
6 Luisa García, “Robo de datos de periodistas; gobierno federal detalla hackeo al Sistema de Acreditaciones de Presidencia”. El Universal, Sección Nación, 29 de enero de 2024. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/filtracion-de-datos-de-periodista s-minuto-a-minuto-de-la-conferencia-de-prensa/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputado Julio Cesar Rivera Moreno (rúbrica)
Que adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto dotar de mayores elementos de información a los usuarios de autotransporte federal de pasaje, a cargo de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Alma Manuela Higuera Esquer, diputada perteneciente a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 17 de octubre del presente año, en Sonora, amanecimos con la trágica noticia del volcamiento de una unidad de autotransporte de la línea TUFESA, en donde resultaron 7 personas fallecidas y 24 personas más resultaron heridos, algunos de gravedad.
De acuerdo con la directora de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Sonora, Martha López Holguín, en las investigaciones no se hallaron huellas de frenado sobre la cinta asfáltica, lo que refuerza la hipótesis de que el operador se quedó dormido y perdió el control de la unidad.1
El autobús marcado con el número económico 535, habría salido de Culiacán, Sinaloa con destino a Nogales, Sonora.
Tras estos hechos, los choferes que iban en el autobús huyeron del lugar dejando a las víctimas a su deriva, por lo que las autoridades iniciaron indagatorias para su localización y deslinde de responsabilidades.
Respecto a este lamentable accidente, los pasajeros una vez que estuvieron fuera de riesgo, al consultarles sobre lo ocurrido, la mayoría respondieron que venían dormidos, por lo que desconocían los motivos del accidente, así como desconocer el paradero de los conductores del autobús, así como el nombre de los mismos.
Lo anterior toma relevancia, ya que las autoridades responsables de llevar a cabo las investigaciones, al no saber el paradero de los conductores de dicha unidad, ni tampoco el nombre de los mismos , se dilata tanto su ubicación y/o detención, así como el deslinde de las responsabilidades que pudieran acreditársele, al presumirse responsables de una comisión de delito.
En el análisis del caso, encontramos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que los permisionarios de este tipo de servicios fungen como responsables solidarios en caso de accidentes provocados por los conductores de sus vehículos, como así lo establece el artículo 38 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,2 que a la letra dice:
“Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con sus conductores, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio .”
En el análisis de la ley antes citada, lo referente a las disposiciones que regulan el autotransporte de pasajeros se encuentran en los artículos 46 y 47 y en ellos no se estipulan las obligaciones que tienen las empresas de este ramo para prestar sus servicios, ni tampoco se encuentran señalados los derechos que adquieren los pasajeros o usuarios al comprar un boleto para utilizar este servicio.
Siguiendo con la consulta del marco legal de la materia, encontramos que es el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en donde se especifican ciertas normas que debe de atender las empresas de autotransporte de pasajeros, así como los derechos que adquieren los pasajeros, mismos que se estipulan en el artículo 29 del Reglamento3 que a la letra dice:
Artículo 29.- Los usuarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros tendrán los siguientes derechos :
I. Recibir el servicio que ampara el boleto en los términos y condiciones que correspondan a la clase de servicio;
II. Conservar en su poder los bultos que por su volumen y naturaleza se puedan llevar a bordo sin que ocasionen molestias a los pasajeros ni pongan en riesgo la seguridad;
III. Que se les admita en el mismo vehículo, por concepto de equipaje y libre de porte por cada boleto un máximo de 25 kilogramos;
IV. Recibir el comprobante que ampare su equipaje;
V. Recibir el reembolso del importe de su boleto por un retraso mayor a dos horas en el origen del recorrido, y
VI. Que no se aplique ajuste alguno a los boletos adquiridos con anterioridad a un incremento tarifario.
Como podemos observar, a diferencia de otros tipos de servicios transporte de pasajeros, como lo es aéreo, los usuarios antes de iniciar el viaje, el capitán o piloto encargado de sobrevolar la ruta para la que adquirieron un boleto da a conocer su nombre y las características del avión que han abordado y las características generales del vuelo.
En el mismo sentido, los usuarios de autotransporte de pasajeros urbano por aplicación digital, al momento de contratar este tipo de servicios conocen el nombre del conductor de la unidad , así como las características del auto en que se les prestará el servicio.
En algunas entidades del país, en las unidades de transporte público como lo son taxis o autobuses, muestran en una parte visible un tarjetón, que contiene los generales del chofer o conductor de la unidad que en el momento que la abordan.
Sobre el tema podemos argumentar que, los usuarios del servicio autotransporte federal de pasajeros, en primera instancia no están obligados a dar a conocer el nombre de los conductores o choferes de sus unidades a los usuarios o pasajeros; por lo que resulta necesario legislar en esta materia.
Es así, que el objeto de la presente iniciativa es dotar a los usuarios del autotransporte federal de pasaje, el derecho de ser informados sobre el nombre o nombres, de los conductores que son asignados a la ruta de viaje, por la que adquirieron un boleto.
La relevancia de la iniciativa se concentra, en que los usuarios que son afectados o resultan víctimas de un acto, como el caso de un accidente vial y ser abandonados por los conductores de la unidad en la que viajan, sepan su nombre y tengan elementos para señalar a al presunto responsable, situación que bajo las circunstancias del marco legal vigente de la materia no es posible.
Para reforzamiento de lo que se propone, tenemos que en el artículo 23 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial4 establece que a consecuencia de un siniestro de tránsito, las víctimas tienen derecho, entre otras cosas; a recibir información de manera integral para su eficaz atención y protección, a fin de que puedan tomar decisiones informadas y ejercer de manera efectiva todos sus derechos.
En el mismo sentido, el artículo 46 respecto a la información del transporte, de la misma ley menciona que las autoridades competentes de los tres órganos de gobierno establecerán unidades de información y quejas para que las personas usuarias denuncien cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte.
Es por lo anterior que resulta fundamental, que a los usuarios del autotransporte federal de pasajero se les informe sobre el nombre del o los conductores asignados a la ruta del servicio por el que obtuvieron un boleto de viaje.
Con ello se busca garantizar el derecho pleno de los usuarios del autotransporte federal de pasajero.
Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones presentadas a continuación en la siguiente tabla para su mejor comprensión:
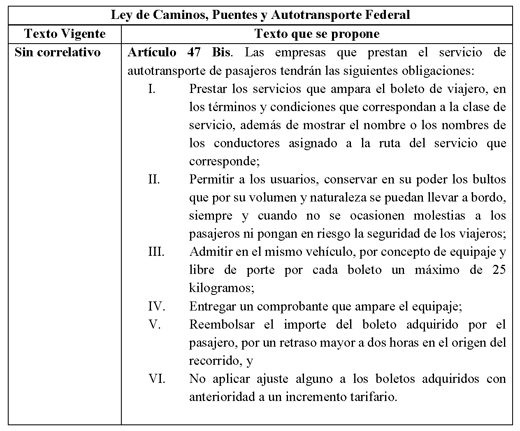
Sin lugar a duda, con la aprobación de la presente iniciativa se avanza en la conquista de los derechos de la ciudadanía y se progresa en la atención oportuna de las víctimas que resultan de accidentes en vías federales, además de que se establece un vínculo legal entre las leyes y reglamentos de la materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo Único. Se adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 47 Bis . Las empresas que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros tendrán las siguientes obligaciones:
VII. Prestar los servicios que ampara el boleto de viajero, en los términos y condiciones que correspondan a la clase de servicio, además de mostrar el nombre o los nombres de los conductores asignado a la ruta del servicio que corresponde;
VIII. Permitir a los usuarios, conservar en su poder los bultos que por su volumen y naturaleza se puedan llevar a bordo, siempre y cuando no se ocasionen molestias a los pasajeros ni pongan en riesgo la seguridad de los viajeros;
IX. Admitir en el mismo vehículo, por concepto de equipaje y libre de porte por cada boleto un máximo de 25 kilogramos;
X. Entregar un comprobante que ampare el equipaje;
XI. Reembolsar el importe del boleto adquirido por el pasajero, por un retraso mayor a dos horas en el origen del recorrido, y
XII. No aplicar ajuste alguno a los boletos adquiridos con anterioridad a un incremento tarifario.
Transitorios
Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . Se vincula a la persona titular del Poder Ejecutivo para que, con base en su facultad de reglamentación, modifique el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, para cumplir con el objeto del presente decreto.
Notas
1 https://losnoticieristas.com/nacional/2025/10/chofer-de-autobus-tufesa- accidentado-se-habria-quedado-dormido-suman-7-fallecidos-y-24-heridos-t ras-accidente-en-sonora-912808/
2 https://docs.mexico.justia.com/static/pdf-js/web/index.html?file=/federales/leyes/ley-de-caminos-puentes-y-autotransporte
-federal.pdf
3 https://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/10_Reglamento_de_Autotransporte_Federal_y_Servicios
_Aux.pdf
4 https://bibliolex.gob.mx/leyes/ley-general-de-movilidad-y-seguridad-via l/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Alma Manuela Higuera Esquer (rúbrica)
Que adiciona una fracción VIII al artículo 7o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de claridad en el lenguaje, a cargo de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, del estado de Michoacán, en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de está soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una facción VIII, al artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de claridad en el lenguaje, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La cultura es un derecho humano universal, y su ejercicio debe garantizarse de forma igualitaria y sin barreras de comprensión, acceso o discriminación.
Así lo manifiesta el artículo 4o. constitucional, el cual señala que: “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales”.
En ese sentido, el lenguaje claro no solo es una herramienta técnica, sino un principio democrático que posibilita la participación informada y consciente de la ciudadanía en la vida cultural del país.
En el marco de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aunque se ha avanzado en principios como la igualdad, la diversidad y la inclusión, aún falta reconocer expresamente la importancia de utilizar un lenguaje accesible y comprensible en la comunicación institucional, la difusión de los derechos culturales y los contenidos culturales auspiciados o promovidos por el Estado Mexicano.
El lenguaje técnico o burocrático, así como los documentos con redacción ambigua o excesivamente especializada, constituyen barreras que limitan el pleno ejercicio de los derechos culturales, especialmente entre sectores históricamente excluidos o con menor acceso a una educación formal o incluso en un lenguaje que no es su lenguaje original para aquellos que provienen de pueblos o comunidades indígenas.
Un ejemplo claro de lo anterior es que hasta el 2023, sólo el Museo de Arte Moderno de la CDMX, era la única página de recintos museísticos del INBAL 100 por ciento accesible en México.1 Con lo anterior es claro que las personas con discapacidad quedan excluidas de información clave sobre exposiciones, actividades o recursos interactivos, impidiendo ejercer su derecho cultural de forma plena en todos los demás museos y exposiciones, así como otras actividades culturales.
Pero también existen convocatorias en materia de cultura, que al tener un lenguaje muy jurídico o con tecnicismos académicos, sin versiones en lectura fácil ni traducciones a lenguas indígenas; le impide a personas sin formación especializada, hablantes indígenas o con discapacidad intelectual que puedan participar de la cultura, o incluso con sus propias obras.
En México, la falta de claridad y accesibilidad comunicativa en ámbitos culturales crea barreras para comunidades vulnerables: personas con discapacidad, limitaciones cognitivas o hablantes indígenas. Esto se traduce en obstáculos concretos para ejercer el derecho cultural protegido por el Artículo 4º constitucional y estándares internacionales.
Por tanto, esta iniciativa propone adicionar una fracción VIII al artículo 7 de la Ley, para incluir el principio de lenguaje claro como guía obligatoria de la política cultural del Estado. Esto permitirá asegurar que los contenidos, convocatorias, servicios y programas culturales estén redactados de manera comprensible para toda persona, sin necesidad de conocimientos especializados.
Esta propuesta no implica impacto presupuestal, ya que no crea nuevas instituciones ni requiere asignaciones adicionales; simplemente orienta las políticas existentes hacia la claridad, la inclusión y la transparencia.
El lenguaje claro, accesible y comprensible está vinculado a los estándares de accesibilidad establecidos en tratados internacionales firmados por México, como, por ejemplo:
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en sus artículos 9 y 21; exigen comunicación e información accesible.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos también denominado Pacto de San José, el cual garantiza el acceso a la cultura y el derecho a la información en sus artículos 13 y 14.
El propósito de la iniciativa es avanzar hacia una política cultural más inclusiva y participativa ya que estoy convencida que está es la única forma de construir ciudadanas y ciudadanos con una verdadera conciencia.
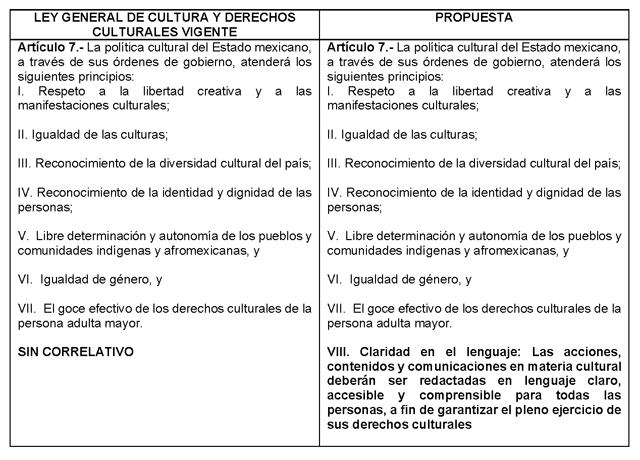
Con esta propuesta lo que se pretende es operativizar ese derecho constitucional al establecer que la comunicación en materia cultural debe hacerse en lenguaje claro y accesible, lo cual permite que todas las personas realmente puedan ejercer sus derechos culturales de manera efectiva.
La palabra “accesible” no solo alude al formato físico o electrónico, sino también a que el contenido pueda ser comprendido por cualquier persona, lo cual se logra con lenguaje claro.
Lo anterior toda vez que el uso de un lenguaje claro y comprensible es una condición necesaria para que las personas puedan comprender y ejercer sus derechos humanos, incluyendo los derechos culturales.
Por todo lo antes expuesto someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar como sigue:
Artículo 7. La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, atenderá los siguientes principios:
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;
II. Igualdad de las culturas;
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
VI. Igualdad de género;
VII. El goce efectivo de los derechos culturales de la persona adulta mayor;
VIII. Claridad en el lenguaje: Las acciones, contenidos y comunicaciones en materia cultural deberán ser redactadas en lenguaje claro, accesible y comprensible para todas las personas, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las entidades federativas y municipios deberán armonizar sus leyes culturales para incorporar el derecho a la claridad en el lenguaje en todos sus marcos normativos en materia cultural.
Notas
1 https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-museo-de-arte-moderno-presenta-su-nueva-pagina-web-accesible-para-personas-con
-discapacidad
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.
Diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (rúbrica)