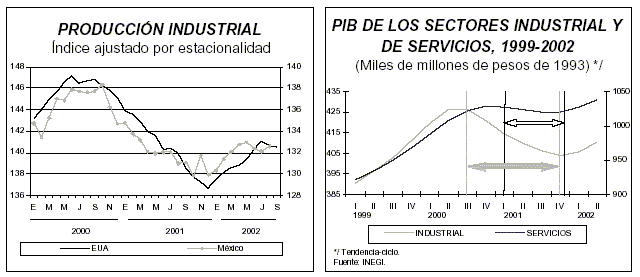
Los Criterios Generales de Política Económica que se presentan al Honorable Congreso de la Unión tienen por objeto precisar las metas, acciones e instrumentos que el Gobierno Federal considera aplicar en materia económica durante 2003. Asimismo, pretenden facilitar el análisis integral de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, toda vez que estos criterios constituyen el marco de referencia en el que se circunscriben ambos documentos.
INTRODUCCIÓN
Diversos indicadores sugieren que la economía mexicana inició una nueva etapa de crecimiento a partir del segundo trimestre del presente año, proceso que sin embargo ha carecido de la fortaleza necesaria para recuperar con celeridad los empleos perdidos durante la recesión que se extendió desde finales de 2000 hasta principios de 2002. En este marco, los objetivos centrales de la política económica durante el próximo año serán: aumentar el vigor de la recuperación de la producción y el empleo, y ampliar las oportunidades de desarrollo para los grupos sociales marginados. La consecución de ambos objetivos deberá preservar, al mismo tiempo, el ambiente de estabilidad y certidumbre.
El diseño de la política económica que permita alcanzar dichos objetivos durante 2003 debe considerar la presencia de diversos factores y riesgos. Si bien el escenario internacional previsto para el próximo año es más favorable que el observado durante 2002, la reactivación de la economía mundial se estima más lenta y débil de lo que se anticipaba hace apenas unos cuantos meses. En Estados Unidos aún prevalecen signos de fragilidad, en particular en aquellos rubros que más incidencia tienen sobre el desempeño de la economía mexicana como el gasto en inversión no residencial, la producción industrial en equipo y bienes intermedios, el consumo familiar y el nivel de empleo. Por su parte, la economía de la zona euro continúa débil en tanto que la japonesa permanece estancada. Otras economías como la China y las del Sudeste Asiático muestran más dinamismo, pero inciden poco sobre la economía mexicana.
Asimismo, la posibilidad de que se desencadene un conflicto bélico en Medio Oriente se ha traducido en precios internacionales del petróleo más elevados y volátiles, mientras que la mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, ocasionada por la inestabilidad de los mercados financieros internacionales y por los graves problemas que aquejan a algunos países latinoamericanos, permiten prever que el flujo de capitales a las economías en desarrollo continuará siendo limitado.
La prudencia y la disciplina en la conducción de la política económica son un requisito para proteger el patrimonio de las personas de menor capacidad económica y para tener una plataforma sólida de crecimiento. Además, en una circunstancia internacional tan complicada como la actual, la conducción estable de la macroeconomía es un imperativo aún mayor. La estabilidad tan difícilmente alcanzada permitirá a México avanzar todavía más en su proceso de diferenciación con respecto al resto de las economías emergentes y, de esta forma, proteger el flujo de inversiones que se destinan al país.
En este contexto resulta imprescindible que la política fiscal contribuya a generar un clima macroeconómico propicio para que el mercado interno vigorice la dinámica productiva. Para ello será necesario continuar con una estrategia que fortalezca las finanzas públicas y que permita alcanzar el equilibrio presupuestario en el mediano plazo. La política de ingresos deberá considerar acciones encaminadas a robustecer y modernizar los instrumentos recaudatorios, a mejorar el marco jurídico para alentar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, a ampliar la base tributaria y a combatir de manera más férrea la evasión y elusión fiscales.
En materia de gasto público el programa propuesto para 2003 privilegia tres vertientes prioritarias de acción para la ciudadanía. En primera instancia, hacia el abatimiento de los rezagos que en materia de alimentación, salud y educación todavía aquejan a un amplio sector de la población; en segunda, a la expansión, modernización y mantenimiento de la infraestructura física básica del país, así como a seguir fortaleciendo el mercado de la vivienda y, en tercera, a la reestructuración de los sistemas de seguridad social.
La primera de estas vertientes tiene por objeto coadyuvar a que las familias de menores ingresos se liberen de las condiciones que reproducen el círculo de la pobreza, dándoles la oportunidad y las herramientas necesarias para que se inserten con mayor probabilidad de éxito almercado laboral. La segunda pretende favorecer y agilizar la dinámica productiva, expandir el mercado interno y elevar la competitividad de las empresas y los trabajadores. La tercera tiene como propósito garantizar la viabilidad financiera de las instituciones de seguridad social y extender a un número de mexicanos cada vez mayor los servicios y beneficios que éstas proporcionan. Equidad, competitividad y seguridad constituyen así los ejes rectores de la acción pública para 2003.
Sin embargo, el éxito
de estas medidas y su contribución al mejor desempeño de
la economía dependerán también del avance que logre
el país en materia de reformas estructurales. Como se planteó
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (Pronafide),
la salud de las finanzas públicas es una condición necesaria,
mas no suficiente, para aumentar la capacidad de crecimiento potencial
de la economía. Por ello, ahora más que nunca se requiere
alcanzar los consensos necesarios para poner en marcha reformas estructurales
que le permitan a México avanzar con mayor celeridad hacia una senda
de desarrollo más equitativo e incluyente.
I. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA DURANTE 2002
Después de sufrir un proceso de contracción durante la mayor parte de 2001, el ciclo de la economía mexicana entró a principios de 2002 en una fase de recuperación. Sin embargo esta nueva etapa de expansión ha carecido de la fortaleza suficiente para que amplios sectores de la población perciban una mejoría significativa en sus estándares de vida. La debilidad que persiste en la recuperación es consecuencia de varios factores, entre los que destacan los siguientes: la incertidumbre en torno al vigor de la reactivación económica de nuestro principal socio comercial, la posibilidad de que se desate un conflicto bélico en Medio Oriente, la volatilidad de los principales mercados accionarios en el mundo generada a raíz de las irregularidades contables y abusos cometidos recientemente en algunos corporativos internacionales, la crisis económica y política por la que atraviesan algunas naciones latinoamericanas, la dificultad para alcanzar los consensos necesarios que impulsen las reformas estructurales que requiere la economía nacional y, paradójicamente, por la poca profundidad que tuvo la recesión que sufrió el país durante 2001.
El manejo responsable y oportuno de la política fiscal, aunado a la puesta en marcha de una política monetaria prudente, permitió al país transitar por la recesión económica de 2001 sin sobresaltos ni desequilibrios financieros que, de otra forma, hubieran debilitado la estructura productiva, perturbado la estabilidad de los precios y mermado la capacidad adquisitiva de los salarios. No obstante que las comparaciones anuales de algunas variables macroeconómicas continúan arrojando cifras de crecimiento negativas, es evidente que diversos indicadores relacionados con la producción, el consumo, la inversión y el empleo en México advierten una ligera mejoría.
A pesar de que se logró que el proceso de ajuste de la economía fuera ordenado, se reconoce que la adecuación de la escala productiva de las empresas ante los menores niveles de demanda implicó el despido de un número importante de trabajadores, sobre todo en el sector exportador que resiente directamente el vaivén del entorno externo
Es importante advertir que los efectos de la debilidad de la economía global no se absorbieron de forma homogénea entre las distintas actividades productivas del país y que tampoco se observó una corrección uniforme en los niveles de gasto de los distintos componentes que integran la demanda agregada interna. Asimismo, entre las ramas productivas es posible identificar distintos grados de respuesta ante las perturbaciones de la demanda. Bajo esta óptica es necesario reconocer que la instrumentación de la política económica y el diseño de los programas. sectoriales deben considerar esta heterogeneidad para que sus respectivos objetivos se alcancen exitosamente.
I.1 Comportamiento de la oferta nacional
Al analizar los diversos sectores que integran el Producto Interno Bruto (PIB) se distingue que el ciclo de las actividades industriales inició una fase recesiva antes y con una mayor profundidad que el ciclo de las actividades en los servicios. Esta situación se explica por el comportamiento de los diferentes mercados a los que se destina la producción de cada sector. La actividad industrial, al estar más vinculada al mercado externo, enfrentó primero y de forma más prolongada los embates de la desaceleración económica de Estados Unidos. Por su parte, el sector servicios fue capaz de sortear la recesión en mejores condiciones y con mayor brevedad por estar orientado casi exclusivamente al mercado interno.
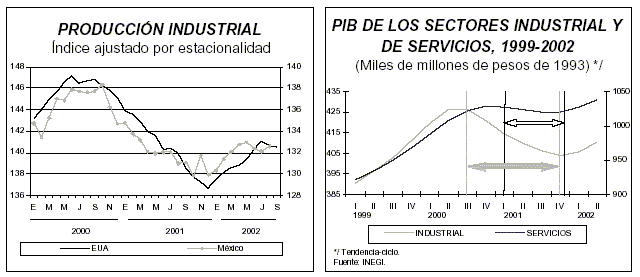
Entre las divisiones que conforman la actividad industrial también se registró un comportamiento asimétrico. En este caso, la división que sufrió la contracción más severa fue la de maquila de exportación, cuya fase recesiva se extendió desde septiembre de 2000 hasta marzo de 2002. Este comportamiento estuvo determinado por la sincronía que existe entre la producción de estas industrias y el ciclo económico estadounidense. No obstante que los primeros indicios de recuperación en el sector maquilador aparecieron en abril de 2002, su expansión ha sido relativamente débil.
I.2 Comportamiento de la demanda interna
El hecho de que la actividad en el sector servicios haya logrado mantener su dinamismo por un lapso mayor que la producción industrial se debió a que el gasto en consumo privado de bienes no duraderos continuó expandiéndose a lo largo de 2001, aunque cada vez a ritmos más moderados. El crecimiento del consumo fue resultado de diversos factores, entre los que destacan: 1) la recuperación del poder adquisitivo de las familias motivada por los elevados incrementos al salario nominal y por el abatimiento inflacionario, elementos que compensaron en buena medida los menores niveles de empleo que se registraron y, 2) la mayor disponibilidad y las mejores condiciones de crédito al consumo, tanto el otorgado por las instituciones bancarias como el de los propios establecimientos comerciales.
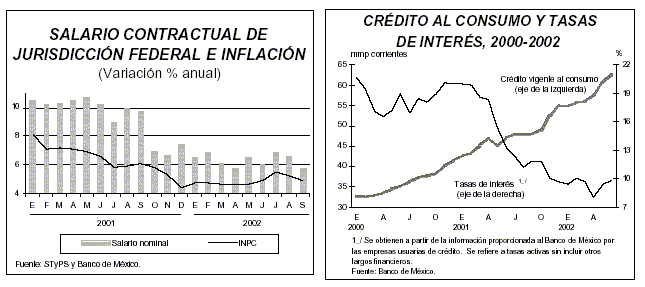
A lo largo de la fase recesiva que experimentó nuestra economía durante 2001, la formación bruta de capital fijo fue la variable de la demanda agregada interna sobre la que recayó la mayor parte del ajuste cíclico. En ese año el gasto destinado a la adquisición de maquinaria y equipo sufrió una contracción real de 6.9 por ciento anual, ya que las compras de este tipo de bienes tanto de origen nacional como importado disminuyeron a tasas anuales de 7.8 y 6.4 por ciento, respectivamente. Por su parte, la inversión realizada en el sector de la construcción se redujo 4.5 por ciento en términos reales, debido principalmente a que los rubros de edificación y de mejoramiento de la infraestructura de riego y saneamiento de agua se mantuvieron deprimidos a lo largo de 2001. A pesar de que las inversiones tanto en maquinaria y equipo como en construcción han mostrado indicios de recuperación desde el último trimestre de 2001, todavía prevalecen síntomas de debilidad en la dinámica de este agregado.
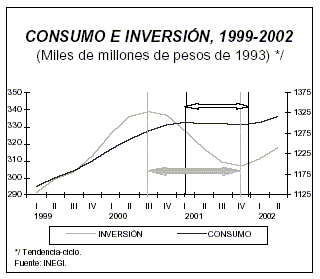
Si bien desde un punto de vista coyuntural es admisible que el consumo privado sea la variable de la demanda agregada que apuntale la expansión económica del país en un momento determinado, bajo una perspectiva estructural esta situación no es sostenible en el largo plazo. Lo anterior debido a que el deterioro y el rezago de la inversión reducen la capacidad de crecimiento potencial de la economía. Por ello es necesario enfatizar que el diseño de la política económica debe favorecer una expansión de la producción promovida por el gasto de los particulares en inversión, tanto para la adquisición de maquinaria y equipo, es decir para acrecentar el acervo de capital, como para la adopción de tecnologías de punta y la creación de nueva infraestructura que redunden en una mayor productividad de la economía en su conjunto.
I.3 Evolución del mercado laboral
Otra variable seriamente afectada a lo largo del ciclo fue la cantidad de empleos formales en la economía, aunque se presentó entre las diversas actividades con distintos grados de severidad. Durante 2001, como parte de un fenómeno que se inició en noviembre de 2000, el sector manufacturero redujo su planta laboral en más de 458 mil trabajadores, de los cuales un porcentaje importante se desempeñaba en actividades relacionadas con la industria maquiladora de exportación. En contraste, el resto de los sectores productivos acrecentó sus niveles de contratación, generando a lo largo de 2001 más de 145 mil nuevas plazas de trabajo permanentes.
Una de las razones que explica la fuerte caída que sufrió el empleo en el sector industrial se encuentra en las características de la estructura productiva de las empresas maquiladoras. En muchas de estas empresas el trabajo es prácticamente el único factor productivo, por lo que las adecuaciones de la oferta ante variaciones de la demanda son absorbidas exclusivamente mediante cambios en el tamaño de la planta laboral. A diferencia de ello, en los sectores cuyos procesos productivos son relativamente más intensivos en capital la evolución del empleo es menos sensible ante perturbaciones de la demanda. Este mismo argumento hace previsible un incremento importante en los niveles de empleo en la maquila de exportación una vez que se fortalezca la recuperación de la economía estadounidense.
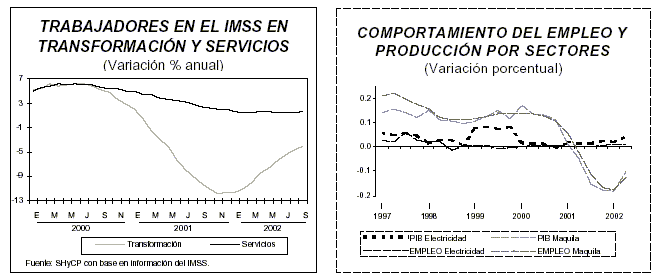
No obstante las diferencias en el ritmo de contratación entre las distintas actividades económicas, la ligera recuperación de la producción observada en el transcurso de 2002 trajo aparejada una mejoría generalizada en los niveles de empleo, aunque la afiliación de trabajadores en las actividades agropecuarias, extractivas y manufactureras aún se encuentra por debajo de los niveles registrados al cierre de 2001. Sin embargo, durante los primeros nueve meses del año el número total de trabajadores urbanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementó en más de 140 mil personas y en casi 294 mil a partir de la segunda quincena de enero, fecha en que inició la recuperación continua del empleo.
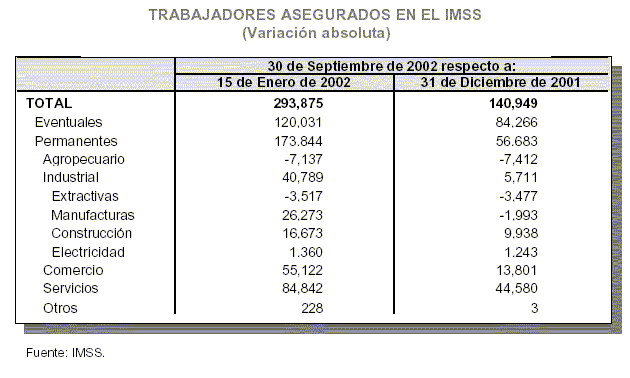
La situación de asimetría que caracteriza a la producción sectorial y al empleo ilustra el porqué en la fase actual del ciclo es posible observar, al mismo tiempo, tanto indicadores que reflejan un repunte como otros que continúan rezagados. Si bien en cualquier caso es posible aseverar que la recesión económica de México concluyó durante el primer trimestre de 2002, la información todavía es insuficiente para valorar con precisión el vigor que tendrá esta nueva fase de expansión.
I.4 Estimaciones de cierre de 2002
I.4.1 Estimaciones de cierre del sector real y precios
Durante los primeros tres meses de 2002 todos los componentes de la oferta y la demanda agregadas experimentaron tasas de crecimiento anuales negativas. Sin embargo, a partir de entonces la mayoría de los indicadores macroeconómicos tuvieron ritmos de actividad más dinámicos, lo cual se puede constatar tanto en comparaciones anuales como en mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad. Este proceso incipiente de recuperación marcó el final de la recesión económica en el país.
A lo largo del segundo trimestre de 2002 el PIB creció a una tasa real anual de 2.1 por ciento. Esta cifra fue el resultado de la expansión que se registró en todos los sectores económicos. Las actividades industriales y de servicios aumentaron sus volúmenes de producción en 2.5 y 2.2 por ciento, respectivamente. Por su parte, el valor real de la producción del sector agropecuario se incrementó 1.1 por ciento. Asimismo, cifras ajustadas por estacionalidad revelan que el PIB alcanzado durante el segundo trimestre de 2002 fue superior al del trimestre inmediato anterior en 1.2 por ciento. Desde una perspectiva mensual, el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) también evidencia la gestación de un proceso de recuperación desde los primeros meses de 2002.
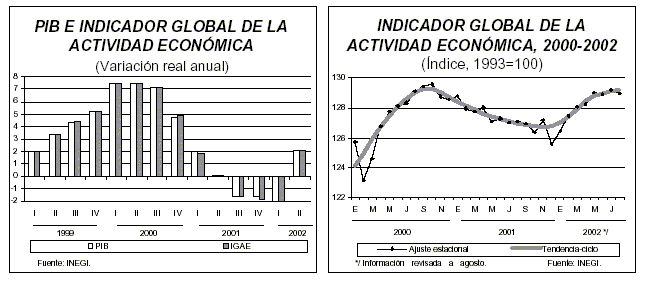
Todos los grandes componentes de la demanda agregada experimentaron una expansión real durante el segundo trimestre de 2002. Sin embargo se anticipa que el comportamiento de estos agregados para el cierre de año diferirá de manera importante respecto a lo proyectado en los Criterios Generales de Política Económica 2002.
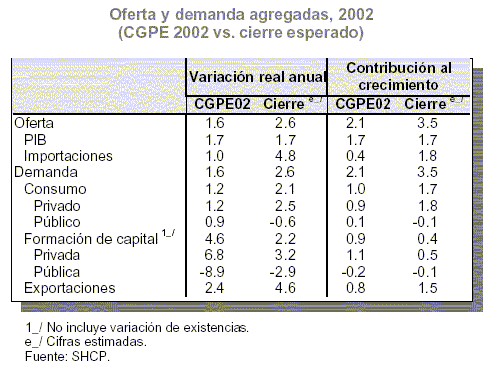
Como se señaló en párrafos anteriores, los niveles de gasto en consumo del sector privado se incrementaron nuevamente gracias a la recuperación de los salarios reales y a la reactivación del crédito comercial. Por su parte, las erogaciones privadas destinadas a la inversión se vieron alentadas sólo en forma marginal por los niveles relativamente bajos de las tasas de interés que prevalecieron durante el segundo trimestre de 2002. En este sentido la instrumentación de una política monetaria prudente y oportuna ha coadyuvado a la expansión de la demanda agregada interna al contener las presiones inflacionarias. Sin embargo, el gasto en inversión aumentó a un ritmo inferior al esperado debido a la débil recuperación en Estados Unidos, al aumento en la incertidumbre y a la relativa escasez de financiamiento para proyectos de mediano y largo plazo.
Debido a la presencia de diversos factores se estima que en diciembre de 2002 la inflación anual medida a través del Índice Nacional de Precios alConsumidor (INPC) pudiera exceder la meta fijada por el Banco de México para dicho periodo. Entre los subíndices que han mostrado incrementos superiores al 4.5 por ciento se encuentra el de los precios administrados y concertados por el sector público, que al mes de septiembre registra una tasa de crecimiento anual de 9.23 por ciento, como consecuencia fundamentalmente de la eliminación parcial del subsidio a las tarifas eléctricas residenciales. Si bien esta medida tuvo un impacto de 0.2 puntos porcentuales en la inflación acumulada de los primeros nueve meses de 2002, coadyuvará a alcanzar la meta inflacionaria de mediano plazo por su contribución al fortalecimiento estructural de las finanzas públicas.
En este contexto, es importante también reconocer que la evolución de los precios de los servicios mantiene una fuerte resistencia a la baja. Al mes de septiembre el índice de la inflación subyacente de servicios registró un incremento anual de 6.61 por ciento, mientras que el de mercancías había aumentado sólo 1.85 por ciento. Por ello, el logro de los objetivos en materia de inflación durante los siguientes meses dependerá casi exclusivamente del abatimiento que se logre en los precios de los servicios, los que dependen fundamentalmente de la dinámica de los salarios, puesto que las mercancías tienen un margen muy estrecho de contribución adicional debido a los bajos niveles de inflación que han alcanzado.
Por todo lo anterior destaca nuevamente la importancia de mantener los incrementos al salario nominal en los distintos sectores de la actividad económica en niveles congruentes con las ganancias en productividad y los objetivos inflacionarios.
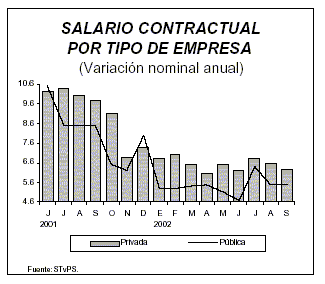
I.4.2 Proyecciones de cierre de finanzas públicas
Para evaluar la situación de las finanzas públicas en México deben considerase los requerimientos financieros del sector público (RFSP), es decir, las necesidades de financiamiento que enfrenta el sector público para alcanzar sus objetivos de política fiscal, incluyendo tanto los requerimientos derivados de las actividades que realizan las entidades del sector público así como aquéllas que realiza el sector privado por cuenta y orden del Gobierno Federal.
Los RFSP agrupan, entre otros conceptos, el balance público tradicional; el uso de recursos para financiar a los sectores privado y social a través de la banca de desarrollo; los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), una vez descontadas las transferencias del Gobierno Federal; los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), y los requerimientos financieros del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y siguiendo los lineamientos del Pronafide, durante 2002 la disciplina constituyó el principio rector de la política fiscal, dando como resultado RFSP esperados del orden de 2.9 por ciento del PIB, monto menor al programado en el equivalente al 0.2 por ciento del tamaño de la economía1.
Al interior de los RFSP se estima que al cierre de 2002 el déficit público tradicional no rebasará la meta equivalente a 0.65 por ciento del PIB, lo que implica un cumplimiento cabal con el objetivo establecido en el programa. No obstante, al interior de los ingresos y egresos existen diferencias importantes con respecto a lo aprobado por el H. Congreso de la Unión, mismas que se comentan a continuación.
En materia de ingresos, el principal factor negativo será una menor recaudación tributaria no petrolera, inferior en más de un punto porcentual del producto con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2002. Esto debido, principalmente, a que la reforma fiscal no generó los recursos proyectados y a que no se alcanzó la totalidad de los ingresos previstos por mejora administrativa, los cuales se sustentaban en la eficiencia derivada de la homologación propuesta, pero no aprobada, en la tasa general del IVA. La menor recaudación se compensará parcialmente con mayores ingresos provenientes de la actividad petrolera, que se espera sean superiores a lo previsto debido a la favorable evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales -a pesar de que la plataforma de exportación y el tipo de cambio promedio serán menores a los originalmente anticipados. Asimismo, se esperan mayores ingresos propios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como resultado, fundamentalmente, de los ajustes a las tarifas eléctricas.
La respuesta rápida y oportuna de las autoridades ante la caída de los ingresos presupuestarios permitió mantener un entorno de estabilidad y certidumbre caracterizado por menores tasas de interés. Lo anterior redundó en un menor costo financiero que coadyuvó de manera importante a que el esfuerzo de ajuste al gasto público fuese considerablemente menor a la caída de ingresos.
Cabe señalar que, en estricto cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal, se prevé que las participaciones a las entidades federativas y municipios se ubiquen por debajo del nivel programado, debido a que la recaudación federal participable que sirve de base para definir dichas participaciones será menor a la esperada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2002. No obstante que esta caída se estima en 74.7 miles de millones de pesos con respecto a la anticipada en la Ley de Ingresos, se espera que las participaciones sean inferiores en sólo 19.3 miles de millones de pesos, es decir, un 8.8 por ciento menor a lo presupuestado.
Por su parte, las asignaciones correspondientes a las aportaciones federales del Ramo 33, que se calculan en función de la recaudación federal participable proyectada y no la observada, el gasto descentralizado mediante convenios y el Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), aumentarán en conjunto 2.4 por ciento en términos reales.
A pesar de los ajustes al gasto y al esfuerzo por hacer un uso más eficiente del gasto público presupuestal, en 2002 se privilegió la canalización de recursos destinados al desarrollo social -en especial al sector vivienda-, al combate a la pobreza y a la provisión de infraestructura productiva.
Por lo que se refiere a los Pidiregas, se estima un menor gasto al proyectado, fundamentalmente debido a las modificaciones a los procesos de licitación que se realizaron para garantizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos. Se anticipa que estas modificaciones redundarán en mayor eficiencia y transparencia en la ejecución de estos proyectos.
Por lo que respecta a los requerimientos financieros del IPAB se prevé que sean menores a lo previsto como consecuencia de la disminución en las tasas de interés reales y la consecuente reducción de su deuda en relación al tamaño de la economía . Asimismo, se espera un menor gasto destinado a los programas de apoyo a deudores derivado, principalmente, de la caída en las tasas de interés.
Por otra parte, se prevén mayores requerimientos financieros por parte del FARAC, asociados con la adquisición de derechos carreteros cedidos por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Finalmente, en relación con el crédito otorgado por la banca de desarrollo, se espera una mayor canalización de recursos por parte de estas instituciones, en particular al sector vivienda. Esto en línea con una de las prioridades de la presente Administración encaminadas a expandir el acceso al crédito a los sectores de la población que la banca comercial no atiende, para subsanar el rezago existente en el sector vivienda.
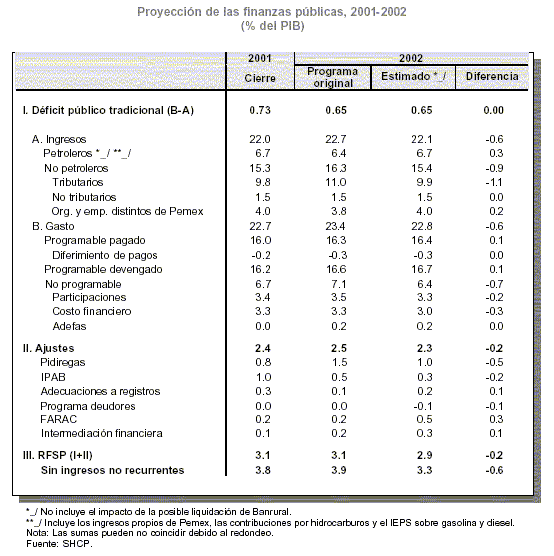
I.4.3 Resumen del cierre de 2002
A la luz de los elementos mencionados en esta sección, se estima el siguiente escenario de cierre de año para las principales variables macroeconómicas del país:
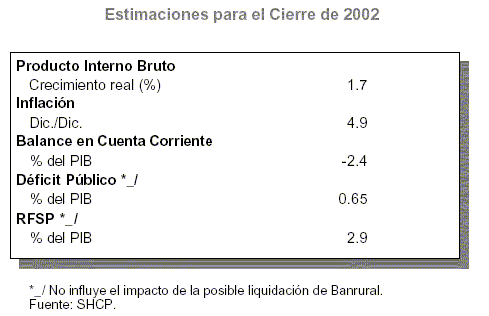
II. EL ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL
En 2001 la economía global observó una marcada desaceleración. Las principales economías del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, la zona euro y Japón, registraron simultáneamente una fuerte disminución en su ritmo de expansión. No obstante, desde finales de ese año, la economía mundial mostró signos de reactivación, reflejando el proceso de recuperación iniciado en Norteamérica y algunos países de Asia.
A pesar de este repunte en la actividad productiva, la tasa de crecimiento de la economía mundial se moderó nuevamente a partir del segundo trimestre de 2002. En contraste con lo ocurrido en episodios de recuperación anteriores, los mercados bursátiles mundiales han registrado pérdidas significativas en su valor de capitalización y los mercados de deuda y cambiarios han exhibido una marcada volatilidad, evidenciando, entre otros factores, la incertidumbre generada por los problemas de transparencia corporativa en Estados Unidos, la falta de consolidación del proceso de reactivación económica y la incertidumbre sobre un posible conflicto bélico en Oriente Medio. Adicionalmente, la demanda agregada en la zona euro ha permanecido inhibida, la economía japonesa no ha logrado sortear sus problemas estructurales y una gran cantidad de países de América Latina han sufrido un fuerte deterioro en su situación macroeconómica y financiera.
Así, después de casi dos años del inicio de la desaceleración, se percibe un panorama económico internacional para 2003 que, aunque ligeramente más favorable que 2002, no estará exento de riesgos que pueden alterar significativamente el curso de la evolución económica global. En este marco, las siguientes secciones analizan brevemente el desempeño reciente de las principales economías del mundo y las perspectivas de las mismas para el próximo año. Asimismo, se presenta un recuento sobre la situación actual y las perspectivas de corto plazo del mercado petrolero internacional.
II.1 Estados Unidos
La elaboración de los Criterios Generales de Política Económica 2002 concluyó en las semanas posteriores a los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. En ese entonces se percibía que la economía de Estados Unidos se encontraba dentro de un proceso recesivo que había iniciado antes de que ocurrieran los atentados terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, y en el estado de Pennsylvania en el vecino país del norte. Asimismo se esperaba que estos penosos sucesos. acentuaran la debilidad de la economía global, especialmente a través de menores transacciones comerciales y de servicios, mayores restricciones de financiamiento externo y un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales de materias primas. En este marco, el programa económico para 2002 contemplaba un entorno externo desfavorable y que la recuperación económica no se iniciaría sino hasta la segunda mitad del año.
La expectativa anterior se confirmó con el anuncio por parte del Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés) el 26 de noviembre de 2001, unos días después de que el paquete económico para 2002 fuera presentado ante el H. Congreso de la Unión, en el sentido de que la economía norteamericana se encontraba en recesión desde marzo de 2001.
Posteriormente, a fines de julio de 2002, el Departamento de Comercio estadounidense publicó una revisión a las cifras del PIB de Estados Unidos en 2001, confirmando que el inicio de la recesión tuvo lugar en el primer trimestre de ese año. De acuerdo con las cifras revisadas, la economía norteamericana exhibió su mayor contracción durante el segundo trimestre de 2001 y no en el tercer trimestre de ese año como se había informado previamente. Asimismo, los datos revisados apuntaban que había iniciado el proceso de recuperación de la actividad productiva durante los últimos meses de 2001.
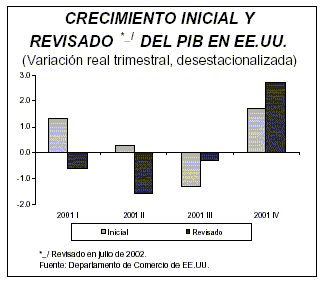
Es pertinente destacar que la recesión de 2001-2002 ha sido una de las más moderadas de la historia moderna estadounidense. Esto puede apreciarse en la gráfica siguiente, la cual muestra la tasa de crecimiento observada de la economía norteamericana en comparación con la tasa de crecimiento potencial, es decir, con el nivel de actividad económica que podría haberse alcanzado con pleno empleo de los factores productivos. La ilustración incluye siete episodios durante los cuales el ritmo de crecimiento de la actividad económica se mantuvo significativamente por debajo de la tasa de expansión del producto potencial, mismos que coinciden con los periodos recesivos definidos por el NBER en el periodo analizado. Para cada uno de estos episodios, la gráfica contiene la diferencia entre la tasa de incremento del producto potencial y la observada. La recesión de 2001 fue, de acuerdo con esta medida, la más moderada de las últimas tres décadas.
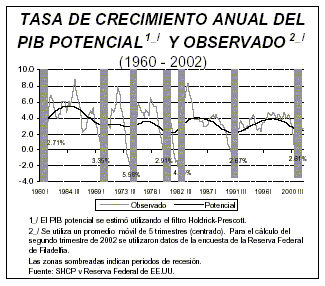
Sin duda este logro fue resultado del fortalecimiento de las bases económicas de Estados Unidos durante la década de los noventa, particularmente en materia fiscal, así como de la mayor flexibilidad estructural de la economía, elementos que permitieron un rápido ajuste de la actividad productiva norteamericana ante las perturbaciones presentadas. En especial, la postura acomodaticia de la política monetaria y la robustez de la confianza de los consumidores fueron factores fundamentales para evitar una caída mayor de la demanda agregada.
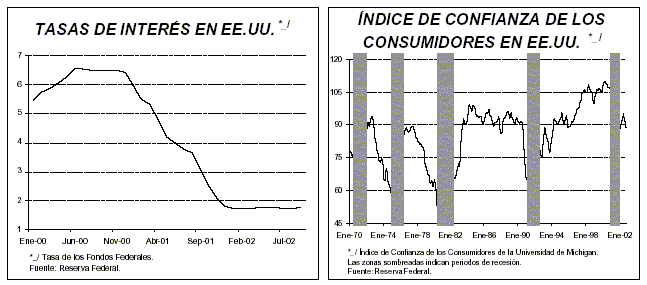
Así, impulsada por un proceso de reposición de inventarios, la economía estadounidense creció a una tasa real anual de 5.0 por ciento durante el primer trimestre de 2002, cifra superior a la esperada por el mercado. Al respecto, es pertinente señalar que este crecimiento tuvo un impacto marginal sobre el desempeño de la economía mexicana, toda vez que el incremento en los bienes demandados se concentró en artículos relacionados con el sector tecnológico y la defensa militar, los cuales no desempeñan un papel sustantivo en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Por el contrario, los sectores que mayor impacto tienen sobre el sector exportador mexicano, como la inversión no residencial, la producción industrial y la demanda de bienes de consumo no duradero, permanecieron débiles durante los primeros meses del presente año.
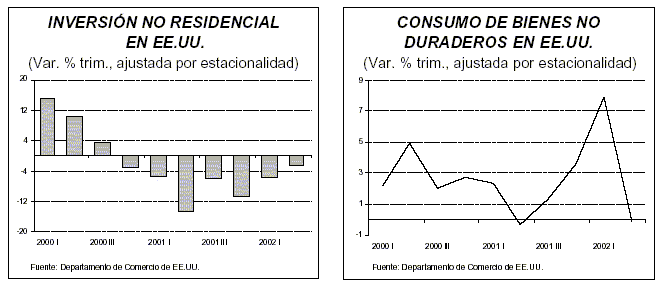
El ritmo de expansión de la actividad económica estadounidense se moderó sustancialmente en el segundo trimestre de 2002, ubicándose en una tasa real anual de 1.3 por ciento. Los avances en el proceso de reacumulación de existencias y la disminución en la tasa de expansión del gasto público aminoraron el dinamismo de la demanda agregada. Asimismo, y en contraste con recuperaciones económicas anteriores, se observó un marcado debilitamiento de los mercados financieros norteamericanos. En particular, las fallas en el gobierno corporativo de algunas grandes empresas estadounidenses que cotizan en los mercados bursátiles se reflejaron en marcados episodios de volatilidad tanto en los mercados financieros de Estados Unidos como en los de otras partes del mundo.
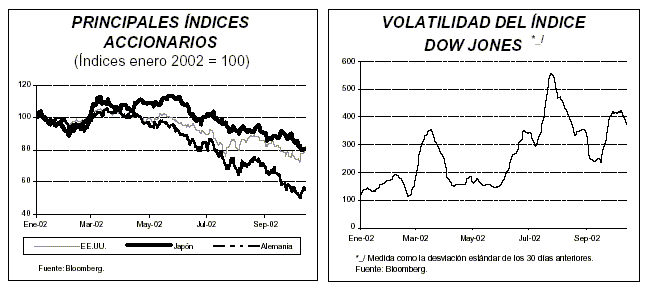
La contracción del valor de capitalización de los mercados bursátiles y la turbulencia financiera han reducido la riqueza de los consumidores y han aumentado el costo de financiamiento para las empresas, afectando con ello el dinamismo del gasto en consumo y limitando los márgenes para una recuperación de la inversión. En este contexto, las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2003 han sido revisadas sensiblemente a la baja, de 3.7 por ciento en marzo de 2002 a 2.6 por ciento en las primeras semanas de octubre.
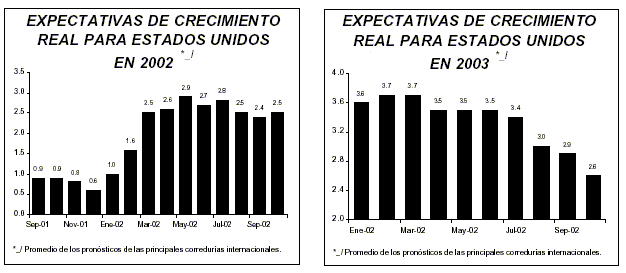
Los Criterios Generales de Política Económica para 2003 parten de la expectativa de que la actividad productiva en Estados Unidos registrará un crecimiento ligeramente inferior a las proyecciones de mercado y de que no se presentará una "doble recesión" en esa economía. Sin embargo, cabe mencionar que ante el deterioro reciente de los mercados financieros, los analistas anticipan un crecimiento de la economía norteamericana para el próximo año significativamente inferior al supuesto utilizado para esta variable en la elaboración del Pronafide. Como se verá más adelante, esta situación incide negativamente sobre las perspectivas de expansión de la economía mexicana para 2003 presentadas en este documento en relación con las trayectorias descritas en el programa de mediano plazo.
II.2 Zona Euro y Japón
La recuperación de la actividad productiva en la zona euro ha sido mucho más moderada que la registrada en Estados Unidos. El sector exportador ha funcionado como la principal fuente de crecimiento, reflejando en gran medida el repunte en la demanda agregada norteamericana. Sin embargo, el gasto en consumo y las importaciones mantienen tasas de crecimiento bajas, mientras que el gasto en inversión continúa contrayéndose.
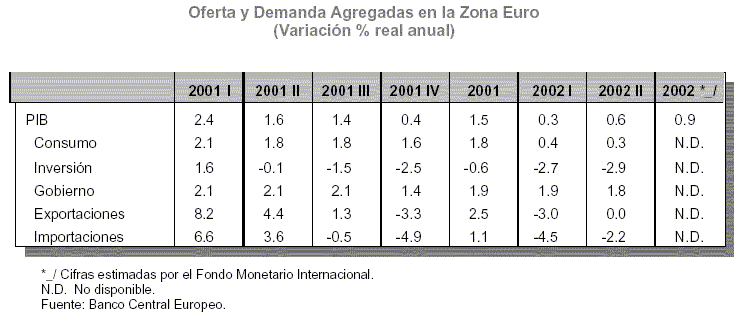
El bajo ritmo de la actividad económica ha impactado negativamente los ingresos tributarios de Alemania, Francia e Italia, países que juntos conforman cerca de tres cuartas partes de la economía de la zona, dificultando así el cumplimiento del "Pacto de Estabilidad y Crecimiento" de la Comunidad Económica Europea. Ante esta situación, la Comisión Europea ha aprobado una moción para posponer de 2004 a 2006 el compromiso establecido en el Pacto de alcanzar un presupuesto balanceado. En todo caso, resulta difícil suponer que la postura en las finanzas públicas de estos países permitirá a las autoridades económicas de la región utilizar, como en el caso de Estados Unidos, una estrategia de política fiscal contracíclica.
Asimismo, las fuertes inundaciones que se registraron en los últimos meses en algunos países de la zona, incluyendo Alemania y Francia, complicarán aún más el panorama fiscal de estos países y tenderán a retrasar la consolidación del proceso de recuperación económica en la región.
No obstante lo anterior algunos indicadores, entre los que destacan las remuneraciones reales de los trabajadores, la producción industrial y la confianza de los consumidores y de los inversionistas, apuntan hacia un fortalecimiento de la actividad económica en el mediano plazo. Asimismo, el proceso de reposición de inventarios que se iniciará a medida que el sector empresarial perciba un menor riesgo, proporcionará un ímpetu adicional a la actividad productiva. Tomando lo anterior en cuenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía de la zona euro alcance un ritmo de crecimiento real anual del orden de 2.3 por ciento en 2003.
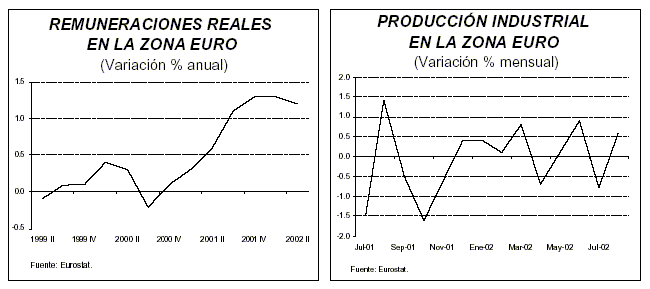
Por su parte, los indicadores disponibles para la economía japonesa sugieren que ésta todavía no empieza a salir de su tercera y más profunda recesión de la última década, a pesar de un repunte en la demanda por exportaciones y un mayor gasto de gobierno, así como por una pequeña recuperación del gasto en consumo.
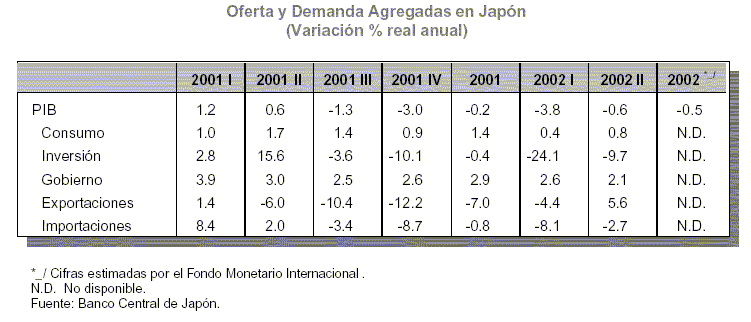
La consolidación de la recuperación económica tanto en los países emergentes de Asia como en Estados Unidos y la zona euro permitirá ampliar la contribución al crecimiento de las exportaciones de Japón. No obstante este efecto podría ser mitigado, al menos parcialmente, por la reciente apreciación del yen japonés en relación con el dólar estadounidense y la reactivación de la demanda interna, al alentar una mayor demanda por importaciones. Adicionalmente, los escasos márgenes para mantener los estímulos fiscales instrumentados en años anteriores limitan las posibilidades de apoyar la reactivación mediante políticas contracíclicas.
En este contexto, estimaciones del FMI prevén que la economía de Japón presentará una recuperación moderada en 2003, alcanzando una tasa de crecimiento real cercana a 1.1 por ciento.
II. 3 América Latina
Las condiciones económicas y financieras de la mayoría de los países de la región se deterioraron durante 2002, principalmente por la presencia de fuertes tensiones políticas y de debilidades en los fundamentos económicos.
Argentina atraviesa por la peor crisis económica de su historia, con una contracción esperada del PIB real de 16.0 por ciento en 2002. Las autoridades de Uruguay, después de enfrentar una grave corrida en su sistema bancario, se vieron obligadas a iniciar la flotación de su moneda y a instrumentar un fuerte ajuste económico. La perturbación externa recibida por la economía uruguaya se reflejará en una disminución real del PIB del orden de 11.1 por ciento en este año. En Brasil, el deterioro de las variables financieras originado por problemas de índole político ha propiciado un abultado escalamiento en los niveles de su deuda pública y ha generado incertidumbre sobre sus perspectivas económicas.
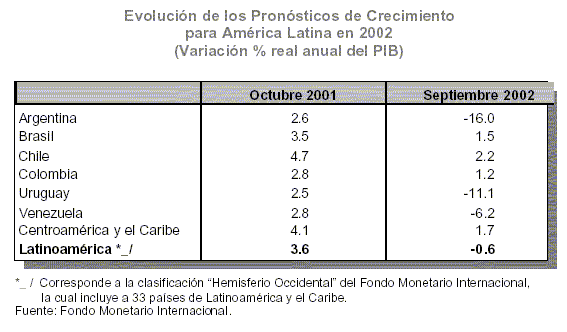
Para 2003 se espera que la moderada recuperación de la economía global apoye un repunte en la actividad productiva de la región. De esta forma, el FMI anticipa un crecimiento para América Latina en su conjunto de 3.0 por ciento en 2003. No obstante, como se podrá apreciar en la siguiente sección, las tensiones políticas y la inestabilidad financiera de los últimos meses constituyen riesgos importantes para la consecución de la reactivación económica.
II.4 La economía mundial para 2003: balance de oportunidades y riesgos
Como se mencionó en la sección anterior, el dinamismo de la actividad económica global en 2002 ha sido uno de los más bajos de los últimos años. A pesar de que la recuperación económica en Estados Unidos inició antes de lo previsto, su ritmo ha sido más moderado. En este contexto, el panorama económico internacional para 2003 distará mucho de presentar un dinamismo económico boyante. Ello puede apreciarse en las siguientes gráficas, las cuales contrastan las expectativas de crecimiento de las economías analizadas en las secciones anteriores que prevalecían en los meses diciembre de 2001 y septiembre de 2002. En las ilustraciones, puntos por encima de la línea de 45 grados indican una mejora en las perspectivas económicas, mientras que puntos por debajo señalan un deterioro. Las gráficas muestran cómo las proyecciones de crecimiento para 2002 han mejorado sensiblemente en los casos de Canadá, Estados Unidos, Japón, México y Rusia, mientras que han sido ajustadas a la baja para la zona euro y la mayoría de los países de Latinoamérica. Asimismo, se aprecia como los pronósticos sobre el desempeño económico en 2003 han sido revisados a la baja en prácticamente todos los casos analizados.
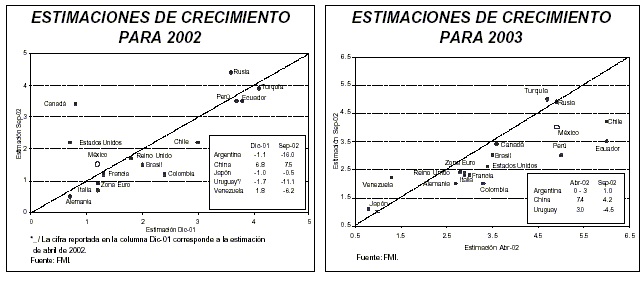
El moderado crecimiento económico mundial esperado para 2003 se sustenta, entre otros, en los siguientes factores:
2. El crecimiento de la productividad en la economía de Estados Unidos. El favorable desempeño de la productividad manufacturera norteamericana durante el primer semestre del año ha permitido sostener el crecimiento de los salarios reales y ha limitado la caída de las utilidades del sector corporativo. Asimismo, el crecimiento de la productividad ha disminuido el riesgo de que se presenten fuertes y repentinos ajustes en el valor del dólar estadounidense.
3. La rápida instrumentación de reformas en el gobierno corporativo de las empresas estadounidenses. El mejoramiento del gobierno corporativo y el fortalecimiento de los controles contables y de auditoría han permitido estabilizar el comportamiento de los principales mercados accionarios. La aplicación adecuada de estas medidas será fundamental para impulsar el repunte en la confianza de los consumidores e inversionistas en los próximos meses, estimulando la formación de capital.
4. Las perspectivas de recuperación económica en la zona euro. El mejoramiento gradual de la confianza de los consumidores, la evolución favorable del mercado laboral y la tendencia decreciente de la inflación coadyuvarán a reactivar el consumo en esta región. Asimismo, el proceso de reposición de inventarios apoyará la recuperación de la actividad económica en los próximos meses.
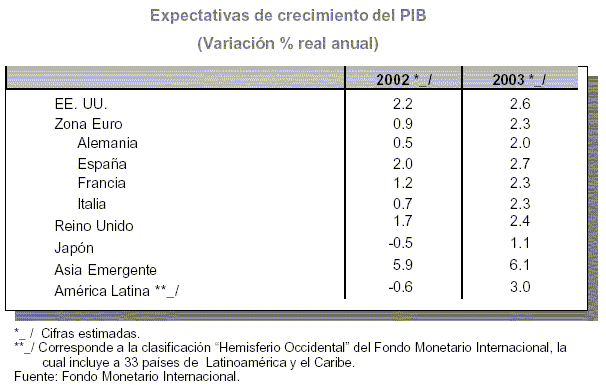
No obstante es pertinente señalar que existen diversos riesgos que pueden limitar la magnitud y la duración de la reactivación económica mundial, entre los que destacan:
2. La presencia de algunos desequilibrios en la economía de Estados Unidos. La recesión reciente parece haber corregido sólo marginalmente algunos de los desbalances que mantenía la economía estadounidense desde finales de la década de los noventa y ha propiciado el deterioro de otros rubros importantes:
a) La cuenta corriente de la balanza de pagos continúa registrando un déficit elevado y se espera que éste se mantenga en niveles superiores a 4 por ciento del producto en los próximos años.
b) La carga del servicio de la deuda de los consumidores como porcentaje de su ingreso disponible se ha mantenido en niveles elevados, a pesar de la fuerte disminución en las tasas de interés, situación que conlleva riesgos asociados a un posible ajuste del gasto en consumo.
c) La postura fiscal se ha deteriorado sensiblemente como resultado de la desaceleración de la actividad productiva y, en mayor medida, por el relajamiento de la política de gasto y la instrumentación de recortes impositivos. En este sentido, la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU. espera para el ejercicio fiscal de 2002 un déficit de 1.5 por ciento del PIB, siendo que en septiembre de 2001 esperaba un superávit del orden de 1.7 por ciento del producto.2Ante este escenario, el Presidente del Comité de la Reserva Federal señaló recientemente que el retorno a una era de altos déficit presupuestarios entrañaría riesgos como el de enfrentar elevadas tasas de interés de mediano y largo plazo, bajos niveles de inversión y un menor ritmo de crecimiento de la productividad en el futuro.3
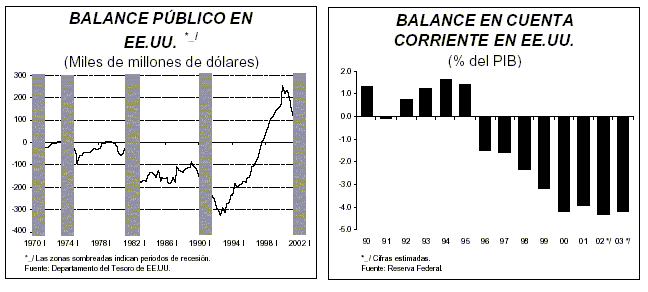
3. La incertidumbre asociada con el combate al terrorismo y las tensiones políticas de Oriente Medio. El peligro latente de que se presenten complicaciones en la guerra antiterrorista y la alta posibilidad de que ésta genere un nuevo conflicto bélico en otros países de la región, podría disminuir la confianza tanto de consumidores como de inversionistas.
4. El frágil desempeño de la economía en Japón. Aun cuando la economía japonesa muestra signos de recuperación, el repunte podría verse afectado por la reciente apreciación del yen frente al dólar. Asimismo, la fuerte carga de la deuda pública, cuyo saldo neto asciende a más del 100 por ciento del PIB, la falta de reformas estructurales y la débil posición financiera del sistema bancario dificultan la recuperación sostenida de esa economía.
5. La incertidumbre en el mercado petrolero internacional. La posibilidad de que se presente un conflicto bélico de gran envergadura en Medio Oriente podría propiciar un aumento abrupto en los precios internacionales de petróleo que, por un lado, afectaría la capacidad de consumo en los principales países industrializados y reduciría el vigor de la recuperación económica mundial, y por otro, generaría presiones inflacionarias que limitarían la facultad de las autoridades de estos países a instrumentar políticas económicas acomodaticias y aumentarían el nivel de las tasas de interés reales.
6. Los problemas financieros y económicos en algunos países latinoamericanos. En contraste con lo ocurrido en los países emergentes de Asia y Europa, la situación económica en América Latina en su conjunto se ha deteriorado fuertemente en los últimos meses. La crisis financiera en Argentina, los efectos de contagio en Uruguay y los problemas políticos en Venezuela y Brasil han afectado adversamente la percepción de los mercados internacionales sobre la región. Si bien las economías de Chile, el Salvador y México, entre otras, han absorbido ordenadamente la volatilidad financiera, gracias a la conducción prudente de su política económica y el fortalecimiento de sus bases económicas, la profundización de los problemas financieros observados en la región sudamericana podrían reducir en mayor medida el apetito de los inversionistas institucionales por canalizar recursos a países emergentes.
El mercado internacional de petróleo se caracteriza por exhibir un comportamiento sumamente errático. Los precios del hidrocarburo han llegado a registrar fluctuaciones de más de 40 por ciento en periodos tan cortos como una semana.4 Por ello, pronosticar su evolución resulta sumamente complejo.
Si bien el desempeño de los precios de petróleo en este año ha sido más favorable que lo anticipado en el Programa Económico para 2002, es importante señalar que desde el punto de vista de los resultados de finanzas públicas, el precio relevante es el registrado en el periodo noviembre 2001-octubre 2002. Esto debido a que existe un rezago de aproximadamente 45 días en el cobro de las facturas por concepto de exportación de hidrocarburos. En este sentido, el precio de la mezcla mexicana de exportación promedió 20.4 dólares por barril en el periodo de noviembre 2001 a octubre de 2002, 1.2 dólares por debajo del precio promedio observado en el periodo enero-octubre de 2002, como consecuencia de los bajos precios del crudo observados en los últimos meses de 2001 y las primeras semanas de 2002.5
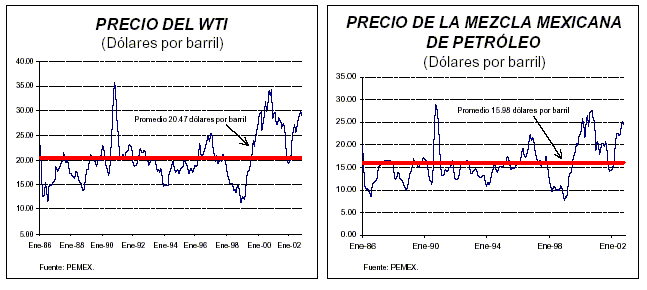
Es preciso reconocer que el nivel de precios observado recientemente resulta muy superior al promedio de los últimos años, lo que indica que éste podría no ser sostenible en los próximos meses. De acuerdo a las opiniones de los expertos en materia de mercados petroleros, el precio actual incorpora los temores sobre un conflicto bélico en el Medio Oriente que podría interrumpir una parte importante de la oferta mundial de crudo. Adicionalmente el precio ya refleja factores de índole estacional por la llegada del invierno.6
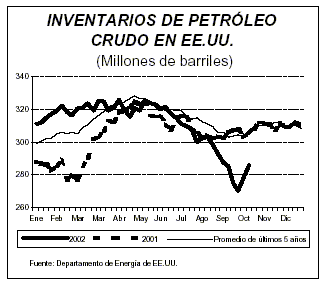
Asimismo, existen diversos factores que podrían afectar los precios del hidrocarburo a la baja: a) las presiones dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para incrementar las cuotas de producción; b) el ritmo de expansión de la producción de crudo en países no miembros de la OPEP; c) el moderado dinamismo de la actividad económica mundial; d) la posibilidad de que Arabia Saudita compense cualquier faltante en la oferta mundial de petróleo, y e) el reestablecimiento de la producción de petróleo en Irak, la cual ha sido menguada por la presencia de algunos problemas técnicos y la falta de mantenimiento.7 Dicho reestablecimiento sería aún más vigoroso en los próximos años de haber un cambio de régimen político en ese país.
El balance de riesgos en torno al mercado petrolero internacional parece inclinarse hacia una reducción significativa de los precios del crudo en el corto plazo. En efecto, el comportamiento de la curva de futuros del WTI es consistente con esta percepción, al implicar precios promedio de este indicador para 2003 que son sustancialmente inferiores al precio actual.8
Al respecto, es pertinente mencionar que el valor de la mezcla mexicana de petróleo tendría una mayor sensibilidad a los riesgos arriba señalados. Específicamente, el diferencial en dólares entre el precio del WTI y el de la mezcla mexicana de exportación se encuentra en niveles inferiores al promedio observado en los últimos años, por lo que una reversión a su promedio histórico podría afectar notablemente el valor de las exportaciones de crudo de nuestro país.
Más aún, cabe subrayar que el diferencial de precios entre la mezcla mexicana y el WTI tendería a incrementarse en caso de que Arabia Saudita incremente su producción de petróleo, debido a que la capacidad excedente de producción con la que cuenta ese país se encuentra concentrada en crudos con características similares al producto mexicano.
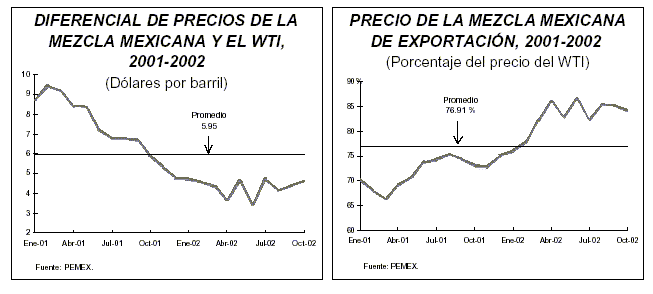
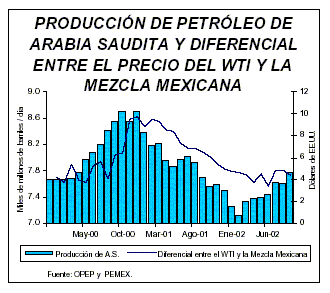
III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2003
La aplicación de una política económica prudente y responsable permitió que durante 2002 nuestra economía sorteara un año caracterizado por un débil comportamiento de la economía global y por un elevado grado de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Como se desprende del capítulo anterior, el próximo año persistirá un entorno externo similar al de 2002, aunque más moderado. En este marco, los objetivos centrales de la política económica durante 2003 serán: aumentar el vigor de la recuperación de la producción y el empleo, y ampliar las oportunidades de desarrollo para los grupos sociales marginados. La consecución de ambos objetivos deberá preservar, al mismo tiempo, el ambiente de estabilidad y certidumbre.
En este contexto, la prioridad de la política económica para el 2003 será consolidar el papel del gasto interno como la principal fuente de expansión de nuestra economía, de tal forma que la demanda externa actúe como complemento de nuestros propios motores de desarrollo. Para lograr lo anterior se requiere avanzar en las cinco estrategias delineadas en el Pronafide: 1) Instrumentación de las reformas estructurales; 2) esfuerzo de ahorro público; 3) impulso al ahorro privado; 4) utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno, y 5) fortalecimiento del sistema financiero y transformación de la banca de fomento.
Por ello, a continuación se presentan los criterios y principales líneas de acción para avanzar en las cinco estrategias torales del Pronafide:
III. 1 Instrumentación de las Reformas Estructurales
El objetivo de avanzar en la agenda de reforma estructural no implica, como algunas opiniones han expresado, pérdidas de soberanía ni que el Estado renuncie a su responsabilidad como rector del desarrollo nacional. Por el contrario, las reformas de carácter estructural buscan promover una mayor competitividad y eficiencia en la economía en beneficio de toda la población, lo que además le permitirá al Estado concentrar su esfuerzo en la atención de las necesidades sociales básicas y en la creación de condiciones propicias para un crecimiento duradero. Sin duda esa es la forma más efectiva para promover un desarrollo justo y equitativo de la nación.
En este marco, el Ejecutivo ha puesto a consideración del H. Congreso de la Unión diversas iniciativas de ley dirigidas a fortalecer estructuralmente la economía mexicana. Si bien es preciso reconocer que algunas de ellas ya han sido aprobadas, en particular las relacionadas con el ámbito financiero, resulta imprescindible alcanzar en el corto plazo los consensos necesarios que permitan concretar las que aún están pendientes. Entre las reformas aprobadas recientemente es pertinente comentar algunas de gran trascendencia: la reforma integral al sistema financiero de fomento, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) y la Ley de Sistema de Pagos:
2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En la búsqueda de una absoluta transparencia del actuar gubernamental y en concordancia con el compromiso de la presente Administración por realizar una plena rendición de cuentas a la ciudadanía, recientemente fue promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Dicha Ley establece como una obligación de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal o de cualquier otra entidad federal, poner a disposición de toda persona la información referente al funcionamiento, acciones, resultados y recursos asignados que se encuentren en posesión de estos órganos. Lo anterior reforzará la credibilidad y la confianza en los órganos del Estado y fortalecerá la vida democrática del país.
3. Reforma a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Las modificaciones legales a
la Ley del SAR permitirán alcanzar los siguientes objetivos:
4. Ley de Sistema de Pagos. El proyecto busca reducir los riesgos jurídicos que implica la participación en los sistemas de pagos, estableciendo reglas precisas sobre la validez legal de la compensación y liquidación, así como la exigibilidad jurídica de las garantías aportadas por los participantes para el cumplimiento de sus obligaciones. La iniciativa fue aprobada recientemente por unanimidad en el Senado de la República y fue turnada a la Cámara de Diputados para su trámite.
b) Reforma fiscal. Si bien se ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de la estructura hacendaria, gracias a la colaboración del H. Congreso de la Unión, aún existen temas importantes pendientes en esta materia. Por un lado, es necesario reforzar la captación tributaria por imposición indirecta. La presencia de tasas diferenciales y exenciones en el impuesto al valor agregado facilitan su evasión y dificultan tanto su cumplimiento como su fiscalización, lo que en conjunto limita su capacidad recaudatoria. En este sentido, se insistirá en reforzar la estructura de este impuesto con el fin de atenuar el impacto negativo de la imposición directa sobre el esfuerzo productivo, sobre el ahorro personal y empresarial, y en consecuencia sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Por otro, se continuará modernizando la estructura tributaria de imposición directa. En particular, se seguirá revisando el tratamiento preferencial que aún subsiste en la legislación tributaria y se buscará incorporar a la base gravable una gran cantidad de conceptos de ingresos que permanecen exentos, permitiendo con ello la aplicación de tasas marginales menores que redundarán en mayores incentivos al trabajo y a la acumulación de capital.
c) Reforma Presupuestaria. Como parte del paquete de iniciativas de reforma en materia de la Nueva Hacienda Pública, enviado por el Ejecutivo al H. Congreso en abril de 2001, se incluyó una propuesta de reforma presupuestaria. Dicha propuesta tiene como propósito fundamental definir e institucionalizar el proceso de presentación, discusión y ejecución del presupuesto federal. Asimismo, la iniciativa establece acciones alternativas en caso de que éste no sea aprobado dentro del plazo jurídicamente estipulado. También contempla la autorización de programas de inversión multianual que garanticen la continuidad y consecución de aquellos proyectos emprendidos en sectores estratégicos. Finalmente, la reforma propuesta institucionaliza los principios de responsabilidad fiscal a fin de fortalecer el precepto de equilibrio presupuestario.
d) Iniciativa para la reactivación del crédito bancario.9 Esta iniciativa enviada al Senado de la República en mayo de 2002 busca coadyuvar a la reactivación del crédito bancario mediante el mejoramiento de diversas operaciones crediticias y de varias etapas de los juicios mercantiles. La iniciativa aborda de manera integral distintas dimensiones que interactúan simultáneamente en el proceso de otorgamiento y cobranza de créditos, brindando seguridad jurídica a los acreedores, facilitando y agilizando la recuperación de garantías y la cobranza de créditos, y estableciendo adecuados juicios procesales que permitirán dirimir las diferencias entre acreedores y deudores de manera eficiente y expedita. Más aún, la iniciativa favorecerá significativamente a los deudores y ampliará las posibilidades de financiamiento a la población, pues generará entre las instituciones financieras una mayor voluntad a prestar y con menores costos, al reducir el riesgo asociado con la actividad crediticia.
e) Reforma laboral. Si bien esta iniciativa de reforma aún no ha sido enviada a consideración del H. Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal se encuentra trabajando, bajo un precepto de estrecha colaboración con los sectores laborales, empresariales y políticos del país, en una propuesta legislativa que redundará en un marco regulatorio promotor del empleo y del mejoramiento salarial. La reforma permitirá difundir los valores de una nueva cultura laboral que favorecerán la productividad y la competitividad, ampliando así las oportunidades de desarrollo tanto para los trabajadores como para las empresas. Asimismo, la reforma garantizará el respeto y la autonomía de las figuras sindicales, promoviendo su modernización.
f) Reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con el propósito de garantizar la viabilidad del sistema de pensiones para los trabajadores del Estado y de mejorar la calidad de los servicios de salud, el Ejecutivo Federal propondrá al H. Congreso de la Unión una reforma integral al ISSSTE. La reforma buscará también transparentar en mayor medida la utilización de los fondos para la vivienda y promover un cambio organizacional que permita hacer más eficiente la utilización de recursos, para evitar así el cruce de servicios entre las distintas áreas de la Institución.
g) Reformas y adiciones a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Próximamente será presentada al H. Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que busca solucionar las dificultades que comúnmente se presentan en las operaciones que llevan a cabo las instituciones públicas durante la adquisición, arrendamiento y realización de obras públicas. La reforma promoverá la transparencia y eficiencia de los procedimientos de contratación, lo que redundará en una reducción en los costos de los distintos proyectos públicos, impulsará la competitividad y favorecerá el crecimiento de nuestra economía.
El ahorro público representa los recursos con los que cuenta el gobierno para hacer frente a sus necesidades de inversión, es decir, se obtiene de restar de los ingresos totales todo el gasto corriente. De esta forma, la diferencia entre el gasto de inversión impulsada por el sector público y el ahorro público tiene que solicitarse a préstamo, por lo que se clasifica como RFSP.
Con el objeto de avanzar en las metas de mediano plazo en el sentido de fortalecer el ahorro público, en el 2003 se contempla un ligero incremento en este indicador, al pasar de 0.3 por ciento del producto estimado para el cierre de 2002 a 0.4 por ciento del PIB. Sin embargo, debido a que también se contempla para el año entrante un incremento de la inversión directa impulsada por el sector público como porcentaje del PIB de 3.2 por ciento a 3.4 por ciento, los RFSP aumentarán de 2.9 a 3.0 por ciento del tamaño de la economía entre 2002 y 2003.
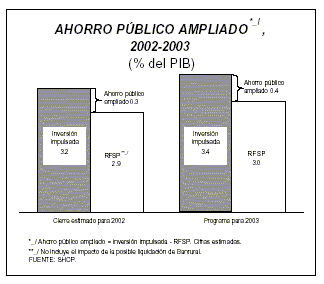
Con el fin de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en el gasto de servicios personales, para el próximo ejercicio fiscal se propone llevar a cabo un Programa de Separación Voluntaria de Servidores Públicos. Con tal propósito, se solicitará en su caso autorización al H. Congreso de la Unión para ampliar la meta de déficit fiscal y así poder disponer de los recursos necesarios para cubrir las compensaciones económicas de los servidores públicos que decidan separarse voluntariamente del servicio que prestan en la Administración Pública Federal. Cabe señalar que el mayor déficit fiscal en el que se incurriría el próximo año favorecería la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, toda vez que el endeudamiento adicional temporal en que se incurra en 2003 se compensará de manera obligada con los ahorros que el propio Programa genere del 2003 al 2005. A partir del 2006 se dará una mejoría permanente en las finanzas públicas como consecuencia de los ahorros resultantes en la nómina.
III. 3 Impulso al ahorro privado
Impulsar el ahorro del sector privado constituye uno de los sustentos fundamentales del programa económico de mediano plazo. Para ello, la presente Administración continuará promoviendo un entorno económico estructuralmente sano y estable que permita ampliar el horizonte de planeación de las familias y de las empresas. Asimismo, se avanzará en el fortalecimiento del marco institucional y regulatorio en el que se desarrollan las actividades de ahorro y crédito popular con el fin de promover el ahorro en los sectores de la población que anteriormente no tenían acceso a las instituciones financieras tradicionales. En este sentido, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) redoblará sus esfuerzos para impulsar una mayor canalización de recursos a fondos de ahorro previo para la vivienda y acentuará la promoción del ahorro en grupo y del pago de giros que pueden ser abonados a cuentas de ahorro.
Adicionalmente, como se mencionó en párrafos anteriores, la presente Administración promoverá una reforma integral al sistema de pensiones de los trabajadores que prestan sus servicios en el Gobierno Federal y que se encuentran afiliados al ISSSTE con el propósito de garantizar la viabilidad de este sistema, permitirle a los trabajadores al servicio del Estado que puedan cambiar de trabajo a otros sectores de la economía sin perder los derechos pensionarios que hayan acumulado y, al mismo tiempo, generar demanda por recursos financieros de largo plazo.
Por otra parte, el repunte de la actividad económica y del empleo para 2003, el crecimiento sostenido de las remuneraciones reales de los trabajadores, el abatimiento de la inflación y las perspectivas favorables de la economía mexicana para el mediano plazo se reflejarán en una mayor rentabilidad de los proyectos e incentivarán a diferir la utilización de recursos para consumo presente en favor de su uso en actividades de inversión, toda vez que esta decisión redundará en niveles aún mayores de consumo y de bienestar en el futuro.
En consecuencia, se anticipa que el ahorro financiero continuará mostrando un mayor dinamismo en 2003, impulsado en gran medida por la importante canalización de recursos a las cuentas de ahorro para el retiro. Ello permitirá que existan en los mercados financieros nacionales las condiciones propicias para que el sector público obtenga, sin menoscabo de las actividades productivas del sector privado, los recursos necesarios para llevar a cabo su programa de financiamiento.
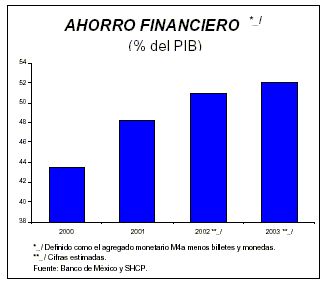
III. 4 Utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno
En concordancia con lo establecido en el Pronafide, el programa económico para 2003 buscará hacer un uso prudente de los recursos provenientes de fuentes externas, manteniendo en todo momento su carácter complementario al ahorro interno. En especial, las medidas dirigidas a fortalecer el ahorro interno permitirán que éste siga siendo la principal fuente de financiamiento del gasto en inversión.
Adicionalmente, mediante la instrumentación de las reformas estructurales mencionadas anteriormente y la consolidación de un marco de estabilidad macroeconómica, se continuará promoviendo que aquel ahorro externo que ingrese al país tenga un perfil de largo plazo. Por un lado, la puesta en marcha de las reformas estructurales ampliará las oportunidades de inversión en la economía mexicana e incrementará la disponibilidad de ahorro externo de largo plazo. Por otro, la disciplina fiscal y el abatimiento permanente de la inflación permitirán fortalecer la confianza y la certidumbre sobre las perspectivas favorables de mediano plazo de la economía mexicana. De esta forma, la aplicación conjunta de estas políticas se reflejará en mayores tasas sostenibles del crecimiento del producto, del empleo y de las remuneraciones reales de los trabajadores.
El Gobierno Federal continuará trabajando en el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales con las distintas regiones del mundo. En este marco, México y Japón iniciaron recientemente las negociaciones para lograr un tratado de libre comercio. El acuerdo, que sería el primero con un país asiático, brindará una mayor seguridad y estabilidad institucional en las transacciones comerciales que realizan ambos países, lo que redundará en una mayor atracción de inversiones por parte de nuestra economía.
III. 5 Fortalecimiento del Sistema Financiero y Transformación de la Banca de Fomento
Con el envío por parte del Ejecutivo al H. Congreso de la Unión de la propuesta para liquidar el Sistema Banrural y crear la Financiera Rural, se da un avance importante en el proceso de transformación de la Banca de Fomento. Esta medida busca solucionar el problema estructural del banco y mejorar el cumplimiento de la misión social que se le ha encomendado En específico, el propósito de la reforma es crear una fuente confiable de financiamiento oportuno a uno de los sectores más relevantes de la economía, el sector rural. En la concepción del nuevo organismo, se ha cuidado que en el futuro no se generen presiones fiscales derivadas de los saneamientos que han seguido a los periodos de acelerada expansión del financiamiento otorgado por la Banca de Fomento. Con el nuevo diseño organizacional se impulsarán esquemas de crédito al sector rural y el desarrollo de productos, servicios e instituciones de ahorro popular coadyuvando al logro de los objetivos de la reforma integral al sistema financiero nacional planteados en el Pronafide
Por otra parte, a finales del primer semestre de 2002 el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley que busca coadyuvar a la reactivación del crédito al sector privado por medio del fortalecimiento de los derechos de los acreedores tanto en su parte sustantiva como en la procesal. La demora y problemas para la transferencia al acreedor de colaterales y garantías en caso de incumplimiento del deudor, se traducen en mayores costos para el primero y provocan la percepción de que sus derechos de propiedad no están plenamente garantizados. Esta debilidad institucional tiene dos efectos negativos para la actividad crediticia, el primero consiste en una reducción de la oferta disponible de recursos financieros, el segundo es que, dada la expectativa de una elevada pérdida en caso de incumplimiento, se requieren mayores premios para compensar por este riesgo, elevándose el costo del financiamiento. Con la iniciativa antes mencionada, se busca elevar la eficiencia de la intermediación financiera dando lugar a un mayor financiamiento disponible y en mejores condiciones para los sectores productivos, llevando consigo imputables beneficios para los consumidores.
Cabe recordar que el primer día de 2003 da inicio la quinta etapa del Programa de Obligaciones Garantizadas del IPAB, terminando con ello la etapa del seguro ilimitado del depósito bancario en México. Lo anterior hace indispensable perfeccionar los esquemas de intervención de las autoridades financieras en los casos en que una institución bancaria enfrenta dificultades. Estas intervenciones persiguen tres fines: primero, asegurar el pago oportuno y expedito de los depósitos asegurados con el objeto de proteger al pequeño ahorrador. Segundo, reducir los incentivos de una corrida financiera, evitando así la ineficiente liquidación de bancos financieramente viables que puede ser causada por la difusión de rumores o temores infundados. En tercer lugar, buscan que el cese de operaciones o la disolución de instituciones que hayan perdido viabilidad ocurra de manera ordenada, sin trastornar al resto del sistema, asegurando el pago ordenado de obligaciones especialmente a los depositantes asegurados y minimizando los costos para los diferentes actores económicos.
En este sentido se han precisado y establecido reglas claras para la aplicación de los diversos mecanismos de resolución bancaria y de apoyo temporal de liquidez. Además, con el propósito de minimizar la ocurrencia de fallas bancarias, se ha diseñado un mecanismo de Acciones Correctivas Tempranas que resultará en la aplicación de medidas preventivas y no sólo correctivas. En todo caso, el marco regulatorio no es suficiente para atender de la mejor manera la solución de una crisis bancaria. De ahí que en el transcurso de 2003 el Ejecutivo Federal presentará una iniciativa de ley para remediar esta situación.
IV. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2003
A lo largo de 2002 el comportamiento de los agregados macroeconómicos difirió del que se había previsto en los Criterios Generales de Política Económica correspondientes. Especialmente el consumo privado y el intercambio comercial con el exterior crecieron a ritmos más acelerados que los pronosticados, mientras que el gasto en inversión registró una expansión de menor magnitud a la esperada.
La evolución de estos agregados condicionará la composición de las fuentes del crecimiento durante 2003. Al respecto, es pertinente señalar que los lineamientos de política económica trazados en la sección anterior están diseñados no sólo para generar condiciones propicias que se traduzcan en un mayor ritmo de expansión de la actividad productiva, sino también para garantizar que este proceso sea sostenible en el mediano y largo plazos.
En el Pronafide se delinearon dos escenarios posibles de crecimiento económico los cuales estaban en función del grado de avance que se lograra en la implementación de las reformas estructurales que necesita el país. En ese sentido, el crecimiento real del PIB durante 2003 se estimó entre 3.5 y 4.9 por ciento anual. Estos pronósticos se realizaron con base en supuestos sobre la trayectoria de algunas variables que sirven de apoyo en la construcción del marco macroeconómico, entre las que destaca el crecimiento económico de Estados Unidos. En el Pronafide se consideró una expansión de 3.0 por ciento anual durante 2003 para la economía norteamericana.
Si bien el Ejecutivo Federal y el H. Congreso de la Unión han avanzado en el proceso de reforma estructural, especialmente en materia financiera, algunos grandes temas de la agenda, incluyendo las reformas eléctrica, laboral, de telecomunicaciones, fiscal y presupuestaria continúan pendientes. Por ello, las proyecciones de crecimiento de los componentes agregados tanto de la demanda como de la oferta que se presentan en esta sección toman como punto de referencia el escenario inercial del Pronafide. Sin embargo, el marco macroeconómico presentado en este documento pronostica para 2003 un ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto ligeramente inferior al contemplado en dicho escenario, ello debido a que se anticipa un entorno internacional relativamente menos favorable.
IV. 1 Fuentes del crecimiento en 2003
El consenso de las principales corredurías respecto a la tasa de crecimiento para la economía estadounidense durante 2003 se ha venido reduciendo a lo largo de los últimos meses. Las razones de lo anterior fueron ampliamente discutidas en el capítulo II del presente documento.
La actividad productiva en México es cada vez más sensible tanto al ciclo como a la composición del crecimiento económico de los Estados Unidos, lo cual se deriva directamente de los mayores vínculos comerciales y financieros entre ambas naciones. En consecuencia, se considera oportuno adoptar una proyección realista y prudente en cuanto al ritmo de crecimiento de la economía norteamericana, ubicando dicha tasa en 2.5 por ciento en términos anuales.
Con base en ese supuesto, se anticipa que las exportaciones de bienes y servicios durante 2003 tendrán un crecimiento superior al de 2002, pero inferior al ritmo pronosticado en el escenario inercial del Pronafide. En particular, se calcula que este rubro de la demanda agregada se expandirá a una tasa anual de 10.4 por ciento, a diferencia del 12.5 por ciento considerado en dicho escenario.
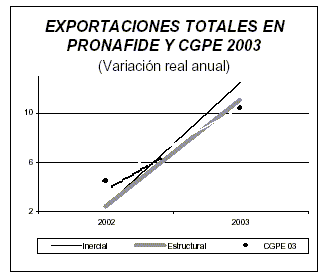
Ante la expectativa de una menor expansión de la demanda externa es necesario redoblar esfuerzos para fortalecer las fuentes de crecimiento internas, especialmente las provenientes de los componentes del gasto relacionado con la formación de capital. Por ello, la estrategia de política contenida en este documento está orientada a favorecer la reactivación de la inversión pública y privada, pretendiendo que durante el próximo año el conjunto de estos rubros se expanda a una tasa anual de 4.7 por ciento. Esta cifra se ubica claramente por encima del ritmo de crecimiento anticipado para este agregado en el escenario inercial del Pronafide, reflejando la necesidad de apuntalar la expansión de la economía sobre bases más sanas y que garanticen este proceso en el mediano y largo plazos. No obstante, es preciso reconocer que dicha magnitud está favorecida por una menor base de comparación, ya que este rubro de la demanda agregada fue el más afectado con la recesión.
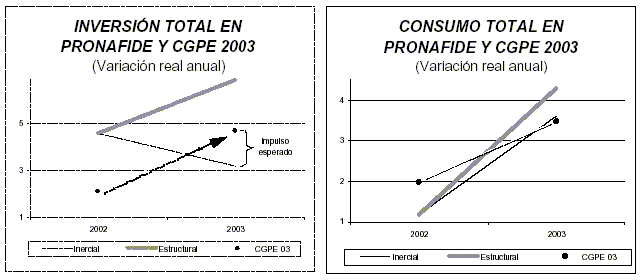
Por otra parte, se espera que durante 2003 aumente de forma moderada el ritmo de crecimiento del consumo total, de tal manera que se ubique en una tasa anual de 3.5 por ciento -ligeramente inferior a la estimación inercial del Pronafide. La dinámica de este agregado seguirá siendo favorecida por el abatimiento inflacionario, por la baja de tasas de interés y por la recuperación gradual de los niveles de empleo.
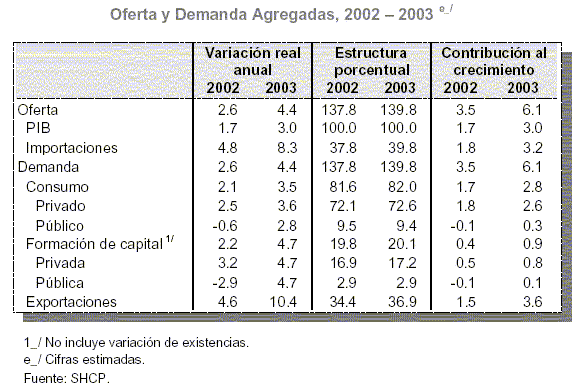
Los ritmos de crecimiento para cada componente de la demanda agregada tendrán un efecto positivo no sólo en la expansión de la producción nacional sino también coadyuvarán a reducir la amplitud del ciclo económico. Bajo esta perspectiva se estima que la oferta agregada crecerá a una tasa anual de 4.4 por ciento. Por lo que se refiere a sus componentes, se proyecta una expansión anual del valor real del PIB de 3.0 por ciento, en tanto que las importaciones de bienes y servicios se estima crecerán 8.3 por ciento.
IV.2 Requerimientos financieros del sector público en 2003
Como se destacó anteriormente, se estima que al cierre de 2002 el monto de los requerimientos financieros del sector público sea equivalente al 2.9 por ciento del tamaño de la economía, nivel inferior al 3.1 por ciento contemplado en el programa económico original del mismo año.10
Dentro de este marco de referencia a continuación se presenta la evolución que se espera tendrán los componentes que integran los RFSP durante 2003. Se estima que el monto de estos requerimientos ascenderá a 3.0 por ciento del PIB, mayor al 2.7 por ciento proyectado en el escenario inercial del Pronafide. Las siguientes secciones abundan sobre la explicación de esta desviación.
IV.2.1 Balance Público
En congruencia con la estimación presentada en el escenario inercial del Pronafide, la meta del balance público para 2003 se estipuló en 0.5 por ciento del PIB. Al interior del mismo destacan los siguientes aspectos:
Los ingresos tributarios no petroleros se estiman en 10.2 por ciento del PIB, monto superior en 0.3 por ciento del PIB a la estimación de cierre de 2002 como resultado del renovado compromiso por aumentar la recaudación a través de mejoras en la administración tributaria. Si bien esta cifra representa la más elevada de los últimos 10 años, es inferior a la proyección del Pronafide debido, fundamentalmente, a que el cierre estimado de los ingresos tributarios no petroleros para 2002 será significativamente inferior al monto proyectado en el programa original y que sirvió de base para las estimaciones de los escenarios de mediano plazo.
Los ingresos no tributarios se estiman en 1.1 puntos porcentuales del PIB, cifra mayor a la incorporada en el Pronafide debido a la presencia de mayores ingresos no recurrentes asociados a la cesión de derechos de nuevos tramos carreteros, a la venta de dos grupos aeroportuarios y a recuperaciones de colateral por operaciones de recompra de deuda.
Los ingresos de los organismos y empresas distintos de Pemex estimados para 2003 ascienden a 4.0 por ciento del tamaño de la economía, en línea con el cierre estimado para el presente año y con la proyección del programa de mediano plazo.
En materia de gasto público, el programa propuesto para 2003 tiene los siguientes objetivos: otorgar prioridad al gasto que beneficia directamente a la ciudadanía y que eleva el capital humano y físico de la población; impulsar la inversión en infraestructura social y productiva; fortalecer el g asto que se destina a las regiones de menor desarrollo relativo, y procurar la disminución relativa del gasto corriente y que éste se ejerza eficientemente, en particular, el destinado a servicios personales.
Así, a pesar de que en 2003 el gasto programable del Poder Ejecutivo Federal será prácticamente igual en términos reales al ejercido en 2002, el gasto en salud y educación se incrementará, en términos reales, en 4.8 y 1.6 por ciento, respectivamente; por su parte, el gasto en gestión gubernamental se reducirá en 7.5 por ciento real.
El gasto no programable se proyecta en un monto equivalente a 6.4 por ciento del PIB, cifra similar al cierre estimado para el presente año debido a que las mayores transferencias estimadas hacia los estados y municipios por concepto de participaciones se compensan con un menor costo financiero. Respecto a la estimación inercial del Pronafide, el gasto no programable proyectado para 2003 es inferior en 0.8 por ciento del PIB debido, principalmente, a un menor costo financiero producto de las menores tasas reales de interés.
El gasto programable devengado del sector público en su conjunto para 2003 asciende a 16.4 por ciento del PIB, cifra inferior en el equivalente a 0.3 por ciento del producto respecto al cierre estimado para 2002 y superior en 0.9 puntos porcentuales del tamaño de la economía.respecto al Pronafide. Al interior del gasto del sector público, el asociado al sector central será inferior en 3.2 por ciento real respecto al cierre de 2002, mientras que el erogado por los organismos y empresas tendrá un crecimiento real anual de 4.8 por ciento.
El gasto asignado a las entidades federativas y municipios en 2003 se ubicará en 7.8 por ciento del PIB y representará 52.0 por ciento del gasto primario del Gobierno Federal. En cuanto a la distribución del gasto primario federal, por cada peso asignado a la Administración Publica Centralizada se han asignado alrededor de 1.64 pesos a los estados, municipios y al Gobierno del Distrito Federal.
Además, con el propósito de fortalecer la competitividad del campo mexicano, se propone aumentar en 7.7 por ciento real respecto a lo ejercido en 2002 los recursos canalizados al desarrollo rural integral. Asimismo, se refrenda el compromiso de promover el financiamiento al sector rural a través de múltiples acciones como son: la extensión del modelo de Sociedades Financieras de Objeto Limitado al ámbito rural, la constitución de fideicomisos de garantías estatales, el cambio estructural de Banrural y la transformación de Agroasemex.
IV.2.2 Pidiregas
El nuevo gasto en inversión pública financiada por el sector privado con impacto en los RFSP ascenderá en 2003 a 1.4 por ciento del PIB, monto superior en 0.4 y en 0.1 por ciento del producto al cierre estimado para el 2002 y a la proyección del Pronafide, respectivamente.
La mayor inversión en proyectos Pidiregas para el año entrante se explica por la intención de compensar el retraso que se presentó en la ejecución de los mismos durante 2002 y a la importancia de impulsar el gasto en inversión del sector energético. Cabe recordar que los proyectos Pidiregas representan obras de infraestructura que al entrar en operación generan ingresos suficientes para cubrir el servicio de su deuda, lo que permite al Estado mantener y expandir la capacidad instalada en materia de producción y suministro de energía con un impacto diferido en el presupuesto.
IV.2.3 Intermediación Financiera de la Banca de Desarrollo y los Fondos de Fomento
Con el propósito de fortalecer el crédito a los sectores privado y social, en especial los recursos canalizados al sector vivienda, el monto de intermediación financiera de la banca de desarrollo y los fondos de fomento para el año entrante supera a su respectiva proyección del Pronafide en el equivalente a 0.2 por ciento del PIB.
En cumplimiento con las prioridades de la presente Administración, y en congruencia con lo establecido en el Pronafide, en 2003 se buscará ampliar el acceso al crédito a todos los grupos de la población, en especial a aquéllos que no son atendidos por la banca comercial. Se emprenderán nuevos esfuerzos a través de la Sociedad Hipotecaria Federal para combatir el rezago en vivienda y así poder cumplir con el compromiso de ofrecer una vivienda digna a todas las familias mexicanas. La mayor contribución a la intermediación financiera se dará precisamente a través de la misma Sociedad Hipotecaria Federal, al apoyar el programa extraordinario de vivienda iniciado por Fovissste durante 2002, que inducirá la construcción de cerca de 100 mil viviendas.
IV.2.4 IPAB
Las menores tasas reales de interés que han prevalecido durante 2002 permitirán que la deuda del IPAB en términos reales se ubique en un nivel inferior al estimado. En consecuencia, los requerimientos del IPAB para 2003, definidos como el componente inflacionario del servicio de su deuda, se estima sean menores en el equivalente a 0.1 por ciento del PIB con relación a la proyección inercial del Pronafide.
IV.2.5 FARAC
El uso de recursos asociados al FARAC se estima superen en el equivalente a 0.1 por ciento del PIB a la estimación del programa de mediano plazo debido a la adquisición de los derechos asociados a algunos tramos carreteros.
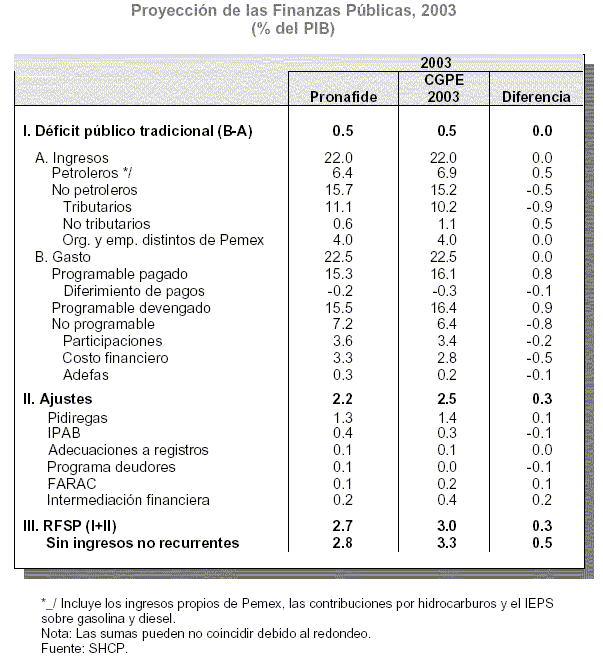
IV.3. Estrategia de financiamiento del balance público
La estrategia de financiamiento del sector público para 2003 parte de dos premisas básicas. Por un lado, se buscará aprovechar el dinamismo esperado en la demanda por títulos gubernamentales por parte de inversionistas institucionales, originado, principalmente, por los niveles significativos de ahorro financiero asociado a los activos de las cuentas de ahorro para el retiro, la disminución de las expectativas de inflación y las perspectivas favorables de la economía para el mediano plazo. Por otro, se continuará disminuyendo la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante cambios en las condiciones de los mercados internacionales de capital.
De esta forma, al igual que en los dos ejercicios fiscales anteriores, el Programa Económico para 2003 plantea al H. Congreso de la Unión un techo de endeudamiento externo neto de cero para el sector público. En este sentido, se plantea cubrir totalmente el déficit del Gobierno Federal proyectado para el próximo año con recursos provenientes del mercado interno. Esta estrategia permitirá alcanzar los siguientes objetivos:
b) Consolidar y extender la curva de rendimiento de títulos gubernamentales en el mercado nacional e impulsar el desarrollo del mercado de deuda privada en el país, estableciendo elementos de referencia para sus transacciones,
c) Atenuar el impacto de perturbaciones externas sobre la postura fiscal de nuestro país,
d) Reducir la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos en las tasas de interés internas mediante la colocación de títulos de largo plazo con tasa nominal fija y, como resultado de lo anterior,
e) Apoyar la estabilidad económica en lo general, y el desarrollo del sistema financiero en lo particular.
Los lineamientos de política descritos en este documento coadyuvarán a la consecución de las siguientes metas durante 2003:
Fortalecer y sanear la estructura de las finanzas públicas. Para ello se propone que la magnitud del déficit público sea a lo sumo 0.5 por ciento del PIB. Asimismo, debido a que se contempla un incremento en la inversión impulsada por el sector público, se estima que los RFSP aumentarán a 3.0 por ciento del PIB.
Contribuir al abatimiento inflacionario y a la protección del poder adquisitivo de los salarios. El fortalecimiento de las finanzas públicas redundará en menores presiones inflacionarias, lo cual coadyuvará para que el Índice Nacional de Precios al Consumidor crezca a un ritmo de 3.0 por ciento anual al cierre de 2003. Esta cifra es congruente con la meta inflacionaria de mediano plazo estipulada por el Banco de México. Asimismo, se espera que los salarios nominales de jurisdicción federal experimenten incrementos congruentes con la inflación esperada y con las ganancias en la productividad de los trabajadores, de tal forma que al tiempo de contribuir al abatimiento inflacionario se proteja el poder adquisitivo de los salarios.
Generar las condiciones adecuadas para aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo. Se privilegiará la reactivación tanto de la inversión pública como privada, con el objetivo de lograr que la inversión total se expanda a un ritmo anual de 4.7 por ciento en 2003.
Mantener el déficit de las cuentas externas del país en niveles moderados y sanamente financiables con recursos de largo plazo. Se estima que durante 2003 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos será equivalente a 2.8 por ciento del PIB, cifra que será financiada en su mayor parte mediante inversión extranjera directa.
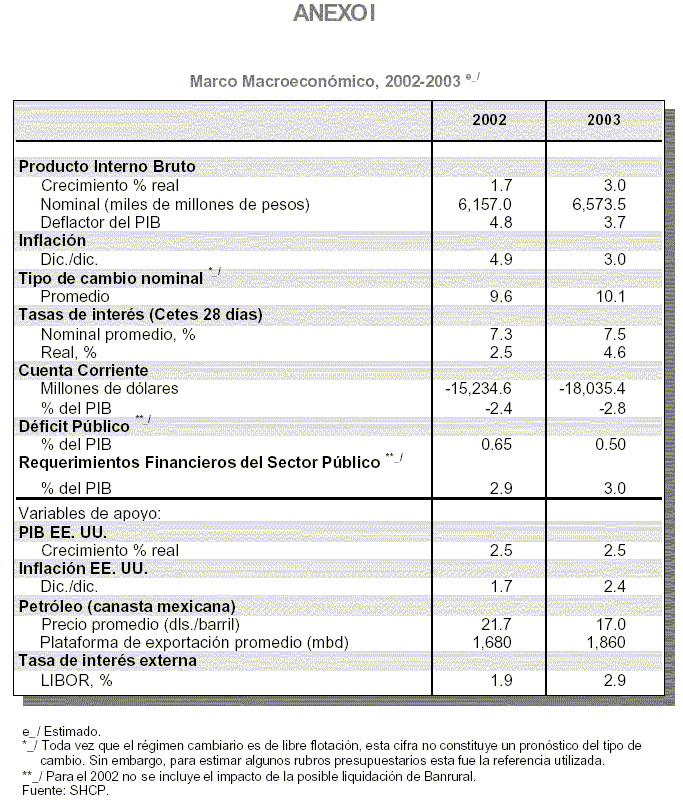
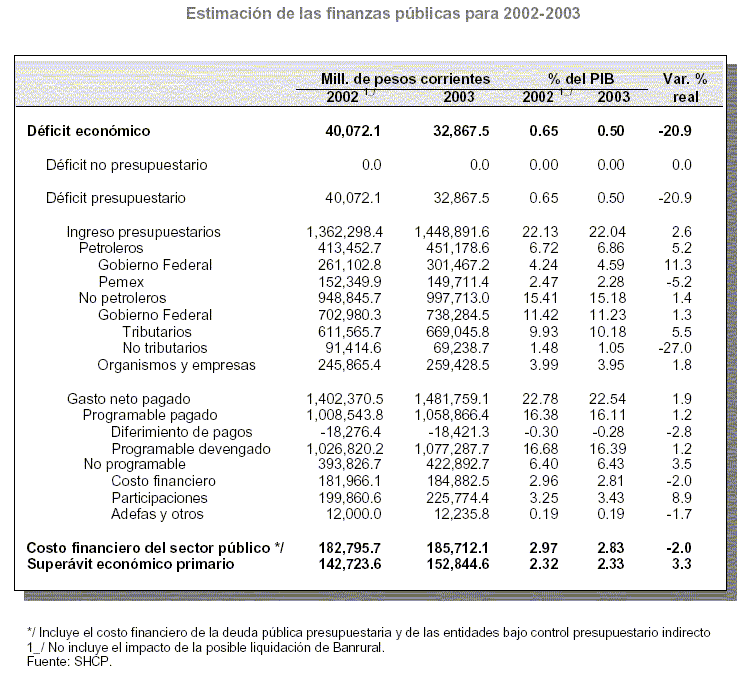
Notas:
1 No incluye el impacto de la posible liquidación
de Banrural.
2 El año fiscal en Estados Unidos cubre el periodo
de octubre de un año a septiembre del siguiente.
3 Testimonio del Presidente del Comité de la Reserva
Federal de Estados Unidos ante el Comité de Presupuesto de la Cámara
de Representantes, septiembre 12, 2002.
4 Por ejemplo, el precio por barril de WTI se incrementó
de 20.2 dólares barril el 30 de julio de 1990 a 29.6 dólares
el 7 de agosto. Asimismo, dicho precio de referencia disminuyó de
27.4 a 19.5 dólares por barril en el periodo comprendido entre el
11 y el 18 de enero de 1991.
5 La mezcla mexicana de exportación alcanzó
un nivel mínimo de 12.7 dólares por barril el 19 de noviembre
de 2001.
6 En un informe publicado el 11 de septiembre de 2002,
la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés)
expresó que los niveles de inventarios se encontraban estacionalmente
bajos ante la próxima entrada del invierno. De acuerdo con este
reporte, los inventarios globales de crudo han caído a niveles que
pueden detonar una volatilidad "extrema" en el mercado petrolero internacional.
7 El Ministro de Petróleo de Irak ha señalado
que de los 73 campos petroleros de ese país, sólo 24 funcionan
regularmente. En este marco, datos de la OPEP indican que la producción
de petróleo en Irak disminuyó de 2.4 a 1.5 millones de barriles
diarios entre el primero y segundo trimestres de 2002.
8 Con base en las cotizaciones registradas el 29 de octubre
de 2002, la curva de futuros del WTI sugiere que el precio promedio para
2003 se ubicaría en un nivel inferior en cerca de 2 dólares
al precio spot de 26.8 dólares por barril observado ese mismo día.
9 El proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
del Código de Comercio, de la Ley de Instituciones de Crédito,
de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito.
10 No incluye el impacto de la posible liquidación
de Banrural.